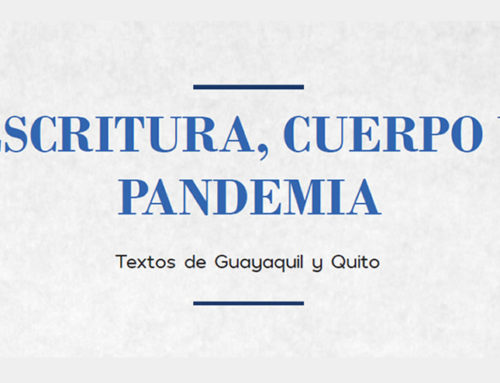La vida quiso luego que conociese y tratase uno primero a su hija Marta, luego a Carmen Martín Gaite y después al propio Ferlosio y a Demetria y, por último a Liliana Ferlosio, su madre. La personalidad de Rafael les conformaba un poco a todos ellos, y aunque no estuviese él presente, se le tenía tan en cuenta que se diría que no daban por buena una cosa o una idea sin pasarla antes por el fielato imaginario de él.
A veces Liliana pasaba temporadas sin ver a su hijo, pero tenía en su casa a la vista el dibujo que Rafael había hecho para ilustrar la cubierta de Alfanhuí, el retrato de su protagonista, en esa primera edición cuyos gastos sufragó ella. Se parecía mucho, claro, al propio Rafael de entonces, cara afilada, flaco, y ojos vivos y negros de alcaraván. Ojos que hablaban sin tener que pestañear.
En cierto modo la vida intelectual de Ferlosio no se ha apartado mucho de la que pudo haber sido la de su Alfanhuí, tras llegar a Madrid, si nos la hubiera contado. Su misma curiosidad, su falta de vanidad pero no de ambición, su agudeza para buscar el punto de vista menos trillado y, claro, su delicadeza intelectual y personal, un poco áspera siempre, como el olor de los geranios.
Es verdad que dejó demasiado pronto de lado la literatura imaginativa por la ensayística, pero lo cierto es que sin una imaginación como la suya jamás se habrían escrito algunos de los mejores ensayos españoles sobre una infinidad de asuntos, desde las coplas de Jorge Manrique al carácter y destino de don Quijote, de las comunidades de Castilla al comportamiento del fuego, por extenso o en formato de pecios. Y al modo de Alfanhuí, nadie ha sido más libre que él para pensar y decir lo que ha querido en el momento que ha querido. Las urgencias han sido únicamente las que le ha dictado su interés intelectual de cada momento, o su gusto, y su ojo para ver una escena y su oído para escoger una palabra eran proverbiales. La hipertrofia de su famosa hipotaxis se compensaba con creces con el don, único, que tenía para aislar el sonido de una esquila de convento. Una vez, en los ochenta, le propuse escribir a medias su biografía (porque sabía que a solas no lo haría jamás), y me puso una cara rarísima. Lo intentó Félix de Azúa con una entrevista que se publicó en un número monográfico de Archipiélago y luego el propio Ferlosio escribió De la forja de un plumífero, que da una idea exacta de lo que hubiera sido una de las mejores autobiografías de la literatura española, si su autor no hubiera despreciado tanto lo biográfico referido a él mismo y si no hubiese sido una aleación tan compacta de timidez y de orgullo, de altivez, discreción y arrojo. A propósito de esto último: eran proverbiales sus truenos olímpicos tanto como la risa que podían causarle algunas de sus propias exageraciones.
Ha muerto Ferlosio y se pregunta uno “en esta hora”, como Alfanhuí a las puertas de Madrid, pero con harto más pesar, sobre esos asuntos, pequeños y grandes, del pensar y del vivir, que sin él quedarán para siempre no resueltos. En alto, como las espadas de las vidas que han merecido la pena.