MIRADAS CERVANTINAS:
El humanismo de Cervantes
Américo Castro
LOS SUPUESTOS de la moral cervantina se hallan implícitos en los precedentes capítulos. Conviene ahora destacarlos a primer plano, rodearlos de hechos característicos y ver, en suma, cuál sea el sentido que en la historia de las ideas corresponda al pensamiento moral de Cervantes. Ha sido este uno de los puntos más descuidados por el cervantismo. Ya vimos cómo ha habido quien considere vulgar y de mero buen sentido las sentencias morales del autor; pero, aparte de que ese juicio perentorio necesita también revisión, no puede olvidarse que la moral de Cervantes es, ante todo, la proyectada en las vidas de sus personajes. Las máximas y apotegmas, profusamente desparramados por todas las obras, no siempre contienen las notas específicas de lo cervantino, y a menudo no revelan sino prurito de moralizar y razonar, que en Persiles, en el Coloquio de los perros y en El Licenciado Vidriera alcanza su forma más extremada. Si el lector de Cervantes no se empeña en no dar importancia más que a las andanzas quijotiles, y en considerar el resto como asunto baladí, lógicamente también debiera hallar vulgares los Ensayos de Montaigne, los tratados de Justo Lipsio y otras obras semejantes. No ocurre eso porque hay una abundante literatura científica que se ha encargado de fijar las fuentes y el alcance del pensamiento de Montaigne; sobre Cervantes, en cambio, apenas si existen estudios que supongan en él ideas dignas de ser notadas. Cervantes alardeó constantemente de sencillez, de desdén por el pedantismo y el tono magistral; a veces el señor de alta alcurnia y gran caudal ostenta despego elegante hacia sus timbres, y se allana, no sin afectación, a alternar con gente de menor cuantía; pero será, por lo menos, rudo de ingenio quien contemple tal hecho sin la debida inclinación irónica.
 Vamos a demostrar que la moral de Cervantes es en su última raíz de carácter esencialmente filosófico, puramente natural y humana, sin injerencia activa de principios religiosos. El autor no se propone pensar en contra de la religión; pero discurre por senda aparte, sin preocuparse de la orientación teológica. El núcleo de esta moral es el naturalismo, a cuyo estudio hemos consagrado un capítulo. Con ese naturalismo se combinan, además, elementos de razón y de análisis que vienen derechamente del estoicismo renacentista. A este último punto, por no haberlo estudiado antes, vamos a consagrarle ahora cierta atención.
Vamos a demostrar que la moral de Cervantes es en su última raíz de carácter esencialmente filosófico, puramente natural y humana, sin injerencia activa de principios religiosos. El autor no se propone pensar en contra de la religión; pero discurre por senda aparte, sin preocuparse de la orientación teológica. El núcleo de esta moral es el naturalismo, a cuyo estudio hemos consagrado un capítulo. Con ese naturalismo se combinan, además, elementos de razón y de análisis que vienen derechamente del estoicismo renacentista. A este último punto, por no haberlo estudiado antes, vamos a consagrarle ahora cierta atención.
Sabe el lector que el neoestoicismo es la doctrina moral que en siglo XVI trató de conciliar, en lo posible, el rigor del estoicismo clásico (fatalista y, en el fondo, panteísta y negador de la inmortalidad del alma) con las exigencias del dogma cristiano o católico. Uno de sus representantes más notables es el belga Justo Lipsio, contemporáneo de Cervantes (1547-1606). No tengo motivos para decir que Lipsio influyera en Cervantes ni hace falta esa hipótesis, ya que el siglo XVI, en Italia y en España, está lleno de pensamiento estoico; lo hago notar sencillamente para establecer la normalidad histórica de la moral cervantina. Creo, además, que Cervantes se preocupa mucho menos que Lipsio de las consecuencias teológicas de la moral que infunde a sus personajes, entre otras razones porque la fábula artística quitaba aspereza y rigor a doctrinas que no habrían podido vivir en España presentadas en forma directa y dogmática. Aun así, Cervantes acudirá a veces a cautelosas ambigüedades de lenguaje.
No puedo abordar aquí las complicadas cuestiones relacionadas con el desarrollo de las doctrinas estoicas en España, desde que comienzan a revivir las humanidades en torno a D. Juan II hasta la época de Cervantes y Quevedo. Libro útil y fecundo sería el que se ocupase en tal asunto. He de limitarme a exponer las ideas que más directamente influyen en el tema moral cervantino.
El Renacimiento hubo de aprehender con vehemencia ciertos aspectos de la doctrina estoica, que hacía al hombre centro del cosmos, miraba la razón como principio autónomo, identificaba la providencia con el orden fatal del universo (mas sin atribuir aquella a la persona de Dios), y en armonía con la metafísica neoplatónica, divinizaba la naturaleza, casi en un monismo panteísta. […] El mal que nos aflige lo es solo en apariencia, puesto que tiende a realzar nuestro ser interior a manera de disciplina pedagógica; el mal verdadero surgirá si el buen varón se deja oprimir por la adversidad. No hay otro programa moral que el de obedecer a la naturaleza, «sequere naturam», no entendiendo por tal los simples estímulos vitales (empirismo naturalista de Montaigne), sino el curso inexorable del destino, forma del orden fatal del universo, al que hay que plegarse: «¿Y qué piensas que pertenece al buen varón? Yo te lo diré: Darse y obedecer al hado. Gran consuelo es ser hombre arrebatado con todo lo que hay en el mundo; que esto (como quier que ello sea) a que llamamos hado, que nos mandó así vivir y morir, por esa misma necesidad ligó a los dioses. Y este curso y movimiento traen sin revocación alguna las cosas humanas y divinas. Porque aquel mismo criador y regidor de todas las cosas escribió los hados».
Locura será para los más finos espíritus del siglo XVI alzarse contra ese hado, dentro del cual conviven Dios y el hombre, parcela de Dios, según Séneca. Mas el cristianismo no podía aceptar tales supuestos, ya que su concepto de que el hombre sea hijo de Dios, no quiere decir que con el tiempo aquel se haga Dios, ni que la criatura finita venga nunca a participar de la esencia infinita de la divinidad. Mucho menos aceptaría el catolicismo esa fatal predestinación, grata al protestantismo. No obstante, tales doctrinas flotaban en el ambiente renacentista, las difundía Erasmo (a pesar de sus ocasionales ataques al estoicismo en el Elogio de la locura) y hallarán eco en pensadores de Italia y Francia, y en Cervantes. No se intentaba generalmente hacer resaltar la contradicción que con las verdades de la fe presentaban esos sistemas de moral naturalista y puramente humana. Es raro el caso de Justo Lipsio que emprende una adaptación sistemática e interesante del antiguo estoicismo a la moral católica, renovando los procedimientos de los Padres de la Iglesia. Lo frecuente es que tales ideas bogasen libremente por el campo de la literatura, protegidas por fórmulas ambiguas de lenguaje, en apariencia ortodoxas, o a favor del flexible recurso de la doble verdad (que el lector conoce), resucitado de [Pietro] Pomponazzi en el siglo XVI para comodidad de los espíritus inquietos durante la época de la Contrarreforma.
Tanto más fácil era esto en el caso del estoicismo cuanto que las concomitancias que existen entre aquella filosofía y el cristianismo eran efectivas y bien conocidas. Ya había dicho San Agustín de los estoicos paganos: «Han hecho por la patria de la tierra lo que no hacemos por la patria del cielo… Avergoncémonos si el amor por la gloriosa ciudad de Dios no nos lleva a la práctica de la verdadera virtud». Ese era el grave problema. El estoico no pensaba en otro mundo; le bastaba la gloria terrena, y lógicamente Pomponazzi negaba la inmortalidad del alma (como filósofo, no como cristiano), y juzgaba inmoral hacer el bien pensando en premios ultraterrenos y no en la práctica desinteresada de la virtud. La moral se independizaba de la teología.
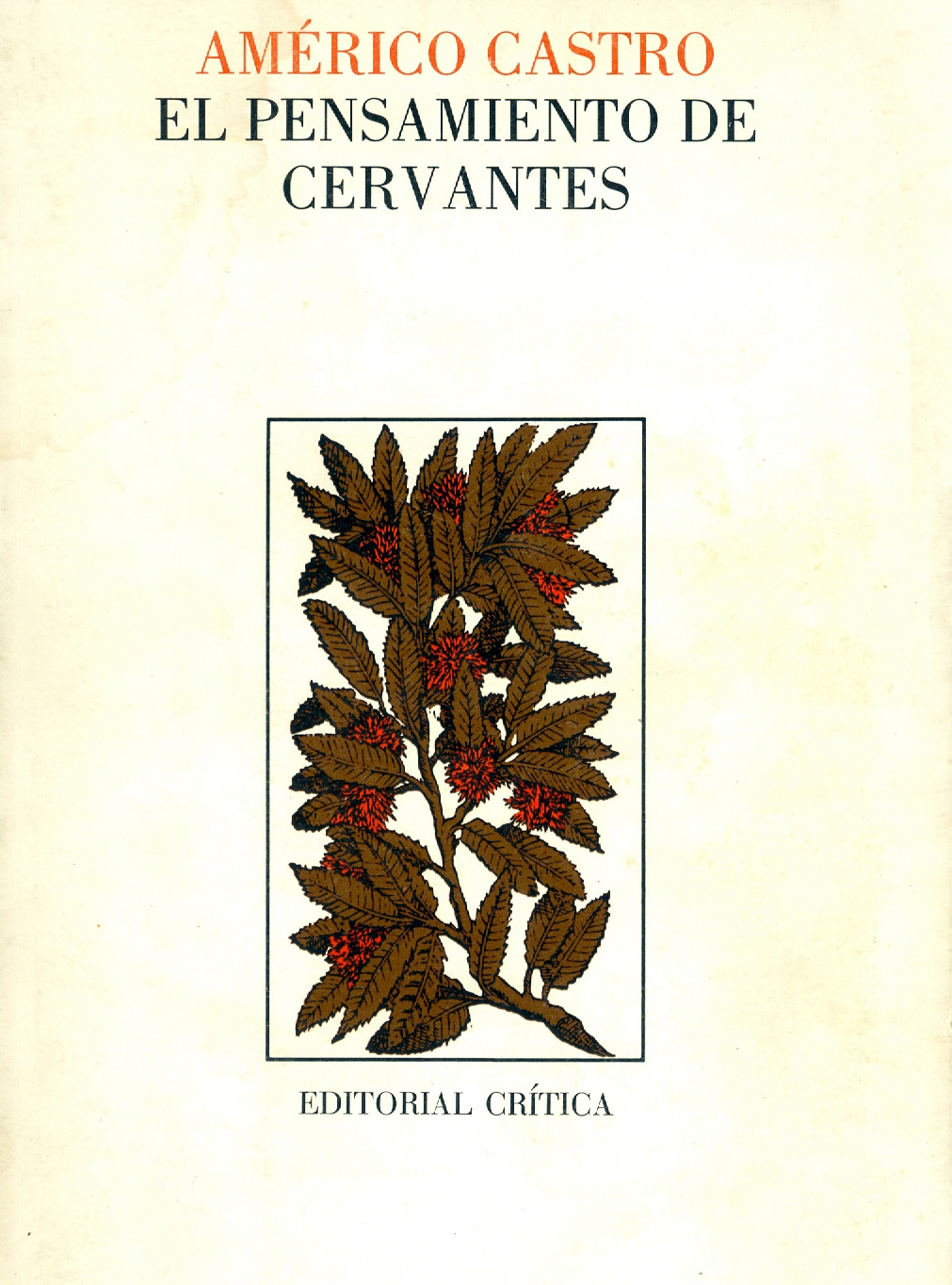 Vengamos ahora a nuestro Cervantes. Al examinar el papel asignado al error, hubimos de ver cómo la sanción de las culpas (aplicada aun cuando estas fuesen leves) no se basaban en normas externas de carácter religioso o social. Cervantes no nos habla de que la justicia de los hombres o de Dios, en virtud de sus leyes, intervenga en los castigos que frecuentemente ocurren. La fuerza pública no actúa nunca en forma respetable, y si alguien va a la cárcel es para poner de relieve los defectos y yerros de tal procedimiento. Las sanciones son mera consecuencia de la culpa: «Naturalis est punitio culpae». Compárese la muerte de D. Tello en El mejor alcalde el rey, de Lope, o de Don Juan, en El Burlador, de Tirso, con cualquiera de las cervantinas; en los dramaturgos hay un principio de justicia trascendente (la realeza o la divinidad) que domina los actos de los personajes. En El alcalde de Zalamea se acude a la autoridad del magistrado municipal. En Cervantes, por el contrario, la misma puerta, que indebidamente queremos cerrar, es quien nos coge los dedos (Grisóstomo, Anselmo, Rosamunda, etc., etc.). La concepción de la naturaleza, con un orden inmanente, es, pues, la base de la moral cervantina, moral en absoluto impopular y aristocrática (como lo era la estoica), que no habría podido sostenerse sobre la escena. ¿No se ve aquí otra razón de la esencial discrepancia entre Cervantes y Lope de Vega, y cuán imposible era que nuestro mayor autor escribiese famosas comedias al uso? Ya hemos visto su repugnancia por las venganzas; en ese punto estoicismo y cristianismo iban de la mano.
Vengamos ahora a nuestro Cervantes. Al examinar el papel asignado al error, hubimos de ver cómo la sanción de las culpas (aplicada aun cuando estas fuesen leves) no se basaban en normas externas de carácter religioso o social. Cervantes no nos habla de que la justicia de los hombres o de Dios, en virtud de sus leyes, intervenga en los castigos que frecuentemente ocurren. La fuerza pública no actúa nunca en forma respetable, y si alguien va a la cárcel es para poner de relieve los defectos y yerros de tal procedimiento. Las sanciones son mera consecuencia de la culpa: «Naturalis est punitio culpae». Compárese la muerte de D. Tello en El mejor alcalde el rey, de Lope, o de Don Juan, en El Burlador, de Tirso, con cualquiera de las cervantinas; en los dramaturgos hay un principio de justicia trascendente (la realeza o la divinidad) que domina los actos de los personajes. En El alcalde de Zalamea se acude a la autoridad del magistrado municipal. En Cervantes, por el contrario, la misma puerta, que indebidamente queremos cerrar, es quien nos coge los dedos (Grisóstomo, Anselmo, Rosamunda, etc., etc.). La concepción de la naturaleza, con un orden inmanente, es, pues, la base de la moral cervantina, moral en absoluto impopular y aristocrática (como lo era la estoica), que no habría podido sostenerse sobre la escena. ¿No se ve aquí otra razón de la esencial discrepancia entre Cervantes y Lope de Vega, y cuán imposible era que nuestro mayor autor escribiese famosas comedias al uso? Ya hemos visto su repugnancia por las venganzas; en ese punto estoicismo y cristianismo iban de la mano.
Como Montaigne, sin declararlo directamente, Cervantes maneja sus creaciones artísticas como si no existieran penas y recompensas fuera de este mundo, lo que puede ser compatible con la más fervorosa creencia en las cosas ultraterrenas. Más que la calificación moral de la conducta, le interesa la presentación objetiva de los seres humanos, prestos a recorrer la senda, recta o torcida, que su natural estructura les marque. Los desastres surgirán por el choque de los puntos de vista, por la marcha fatal de los sucesos, no porque se infrinjan normas exteriores previamente trazadas.
El mal, en tanto que imputable al hombre, tiene para Cervantes dos causas mayores: o la inclinación vital e invencible de la persona o su errado proceder. Claro es que la perseverancia en este último arguye disposición incontrastable en el individuo: «La costumbre del vicio se vuelve en naturaleza, y este de ser brujas se convierte en sangre y carne» (Coloquio). En «sangre y carne» se convierten muchas formas de conducta, frente a cuyo desarrollo solo cabe la actitud de espectador de sí mismo.
Ante el ritmo inexorable de la vida, Cervantes conserva un gesto grave e impasible: «Quedóse el delito sin castigo, el muerto se quedó por muerto, quedaron libres los prisioneros…». Sin posible arreglo quedan en el Quijote las desventuras del niño Andrés y el viejo padre de Zoraida, para no citar sino los casos de más extremada emoción. Por estas zonas de la obra cervantina se filtra un hilo de glacial fatalismo. Establecidas las condiciones que han de influir en la marcha de los sucesos humanos, los resultados se producen con automática seguridad. Antes de morir reconoce Anselmo, en El curioso impertinente que «no estaba ella obligada a hacer milagros, ni yo tenía necesidad de querer que ella los hiciese». Y leemos en el Juez de los divorcios: «No está obligado ningún marido a tener [‘detener’] la velocidad y corrida del tiempo, que no pase por su puerta y por sus días».
▼
Temería que algún lector pensara que rasgos parecidos a estos pueden ocurrir en otras obras literarias; para evitarlo haré observar que lo que atribuyo a Cervantes no es la exclusividad de crear seres con firme contextura y perfil inconfundible. Pedro Crespo, Don Juan, Guzmán de Alfarache, el Caballero de Olmedo, Peribáñez, Lazarillo, Segismundo, Calixto, Melibea y cien más discurren con vida propia y perenne por los Campos Elíseos de nuestras letras, y acuden solícitos a nuestra fervorosa evocación. Lo singular en las figuras plenamente delineadas por Cervantes es ostentar como esencial característica el designio afanoso de mantener inalterable su persona y la necesidad de obrar en los casos decisivos en la forma que lo hacen, pese a todos los obstáculos. El carácter cervantino abre polémica acerca de sí mismo.
Pedro Crespo es un maravilloso ser que forjaron de consuno la mítica popular y el genio de Calderón como el más puro símbolo del honor español; sus actos responden a ese ideal de modo perfecto, pero nadie pone en litigio que él deba, en efecto, ser o dejar de ser Pedro Crespo. Problemas de esa índole no se plantean más que en la obra de Cervantes. Aparecen allí unas personas cuyo primordial menester consiste en sostener que en verdad son como son, y que no han de apartarse de su ser aunque vinieren a rogárselo todos los capuchinos descalzos. En otros autores no acontece que los personajes polemicen sobre su misma naturaleza literaria, ni que el autor haga patente la fatal necesidad de que aquella sea como es. Segismundo, por ejemplo, es así porque su padre hubo de obstinarse en convertirlo en un bárbaro encadenado; sus desatinos en el palacio provienen de aquella mala crianza, que el Príncipe corrige en cuanto las circunstancias vienen en su ayuda. Segismundo no nos dice que él es esencialmente Segismundo, y que no puede ser otra cosa. Por el contrario, uno de los esenciales rasgos de Don Quijote es su esfuerzo para no dejar de serlo. Es en verdad imposible acumular más valladares contra el intento de nuestro buen Hidalgo de no apartarse de su naturaleza; la sociedad de altos y chicos está coligada contra él; sus coterráneos no se satisfacen con que dé mano a sus aventuras: quieren que se convierta en otra persona, que abandone su nombre. No querían saber que Don Quijote tenía seco el «celebro» y sublime el alma, y que lo único conseguible, de empeñarse mucho en la disputa, era que se muriese, mas no que abandonara a su indeclinable estructura.
¿Y Sancho? «Sancho nací, y Sancho pienso morir», pese a todas las ínsulas y a las interpretaciones de los historiadores. Es inútil querer sacarle de sus casillas con el halago del gobierno, que él desempeña sanchescamente. Y si la proximidad de su señor le trastoca algo el seso, y llega a sentir algún impropio deseo, el autor, vigilante, hará que alguien lo traiga inmediatamente al lugar que por naturaleza le corresponde.
¿A qué insistir? Ningún autor, antes ni después de Cervantes, ha concebido así la vida de sus creaciones. Consecuencias de ese procedimiento no se han sacado en realidad hasta Pirandello. En el siglo XVII no veo sino un caso que, de lejos, podría parangonarse en la técnica de su estructura con los de Cervantes: el Don Juan, de Tirso. Pero aun admitiendo el parangón, habría que decir que las semejanzas son superficiales. Todo se reduciría a la frase «Tan largo me lo fiáis», con que el Burlador responde a su criado. Don Juan es audaz, desafía al Cielo, pero no tiene la conciencia de su fatal carácter como los personajes cervantinos. Y en todo caso, y procediendo con rigor histórico, cuanto acontezca después de Cervantes estará, en principio, bajo la posible acción de su inmenso influjo, más latente que expreso, pero no menos real y positivo.
La conciencia literaria del personaje cervantino se manifiesta en doble forma: expresamente en los casos máximos de Don Quijote y Sancho; indirectamente al intentar hacer que alguien abandone la senda de su fatal destino. Ya sabemos lo que acontece: quien emprende esa peligrosa aventura no consigue nada, y él se estrella (Grisóstomo y Marcela, el Polaco y Luisa, el padre de Zoraida frente a su hija, etc., etc.). En suma, los personajes secundarios viven, ni más ni menos, como sus paradigmas, Don Quijote y Sancho. La frase
el mundo hemos de dejar
del modo que le hallamos
no es, pues, un lugar común, sino un pensamiento revelador de la íntima y profunda ley arquitectónica de la obra cervantina.
Piénsese en las consecuencias morales de tal actitud. Si el carácter y su secuela la conducta son inmutables, la razón podrá darse cuenta de ese estado, pero no lo podrá variar. La moralidad se convertirá en un hecho positivo, que en lo sensible nos contentará o nos amargará, pero que, en realidad, no merecerá censura ni elogio; el individuo experimentará automáticamente los resultados de su conducta. Lo moral deja de estar gobernado por el ideal religioso y trascendente, y se torna un producto casi biológico; «el mundo es ansí», y es inútil querer variarlo. El Quijote es la gran prueba de esa verdad. No quisiera excederme una línea en la escrupulosa interpretación de los textos cervantinos que voy a someter al lector: «Yo tengo una de estas almas que te he pintado: todo lo veo y todo lo entiendo; y como el deleite me tiene echados grillos a la voluntad, siempre he sido y seré mala». En cambio, «la nobleza del linaje pone alas y esfuerza el ánimo a levantar los ojos adonde la humilde suerte no osara jamás levantarlos». Son los mismos estímulos naturales los causadores del mal: «El amor no es otra cosa que deseo… Este deseo es aquel que incita al hermano a procurar de la amada hermana los abominables abrazos, la madrastra del alnado, y, lo que peor es, el mesmo padre de la propia hija». Rosamunda es un ser necesariamente malo: «Desde el punto que tuve uso de razón, no la tuve, porque siempre fui mala… Como los vicios tienen asiento en el alma, que no envejece, no quieren dejarme». Relacionados con los anteriores, estos otros textos vienen a corroborar su sentido: «Huir el mal que el cielo determina es trabajo excusado». «Haga el cielo lo que ordenado tiene, pues nuestra diligencia no lo puede excusar». Los cuales, si aisladamente podrían pasar inadvertidos, agrupados con los restantes vienen a querer decir esto:
Y está muy puesto en razón:
que el que quiere porfiar
contra su estrella, ha de dar
coces contra el aguijón.
Como en ocasiones anteriores, hallamos un sistema de principios, vivificados en los personajes y razonados luego por el autor.









