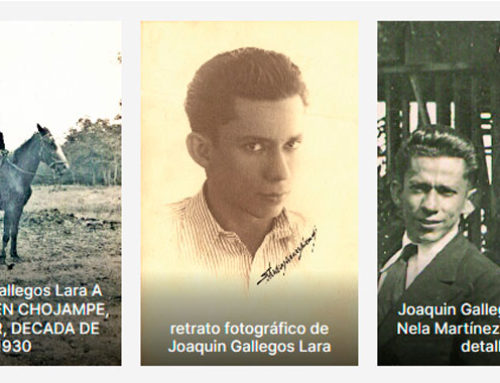Conferencia:
Leer y escribir: de dónde sale una escritora
Selva Almada
Unas noches atrás charlábamos con mi amiga Alejandra Zina sobre una entrevista a otra escritora, Cynthia Rimsky, chilena. En esa entrevista, Rimsky dice que a ella le gusta más escribir que ser escritora y ambas coincidimos plenamente con esta afirmación.
De chica, cuando soñamos a lo grande, cuando nos imaginamos en el futuro devenidas astronautas, científicas o estrellas de cine, nunca se me pasó por la cabeza ser escritora aunque me pasara los días leyendo. Nada me gustaba más que la lectura. Había aprendido a leer a los seis años y en la escuela, como la mayoría de las personas de mi generación en Argentina. Pero la lectura me atraía desde mucho antes, desde que tengo memoria hay un libro si no en mis manos en las manos de mis padres, leyéndome en algún momento del día cuando todavía no sabía leer. O estoy zamarreando un libro frente a mi hermano cinco años mayor rogándole, suplicándole que por favor me lea.
Siempre fui muy tímida y me resulta difícil relacionarme con otras personas: los libros siempre estuvieron ahí como un refugio antigente adonde correr a esconderme; como una trinchera contra la sociabilidad bien intencionada de los humanos. Tener la nariz metida en un libro es una clara señal de No Molestar. Y muchas veces también, sobre todo en la adolescencia, los libros espantan a los amigos de la diversión, los bailes, los juegos al aire libre. Leer es aburrido, piensan. No se puede bailar mientras se lee. No se puede conquistar chicas ni chicos con un libro en la mano. Quién tiene ganas de perder el día leyendo. Leer es de raros. Con mi nariz y de ser posible mi cuerpo entero adentro de las páginas de un libro, mis radares captaban o adivinaban este tipo de comentarios de chicas con ortodoncia y minifalda o de varones con tres pelos en el bigote y la frente llena de granos. Yo no quería tener nada que ver con ellas ni con ellos y ahí estaba el libro, cualquier libro, aunque sobre todo me gustaban las novelas, como un traje de amianto protegiéndome del fuego de la pubertad.
Me crié en un pueblo pequeño y conservador del interior de Argentina. En aquella época, los años ochenta, no sé ahora, ojalá sea diferente, había una idea muy acabada de cómo debíamos ser las mujeres y los varones en ese lugar: a qué edad ir a los bailes solas, cuándo tener novio, cuántos meses era decente esperar para tener sexo con el novio, terminar el colegio, tal vez ir a la universidad y regresar a casa para unirse en sagrado matrimonio con ese mismo novio que seguía allí, cristalizado. Luego todo lo demás: tener hijos, etcétera. Yo no quería eso para mí y en los libros leía que otras vidas eran posibles. Tal vez la novela que más me impactó en la infancia, a los nueve o diez años, fue Mujercitas. Aunque el título sonara rosa y tan almibarado como un perfume con el mismo nombre que era un clásico para las niñas en esa época, ahí estaba Jo con su tremenda vitalidad y fiereza. Jo quería ser escritora, a mí seguía sin ocurrírseme una idea semejante. Pero su personaje me daba otras ideas: irme lejos, hacer lo que tuviera ganas, no responder a nadie ni por nadie. Jo trajo sus ideas libertarias a la pequeña biblioteca que había en la escuela, donde nos juntábamos con dos amigas en un improvisado club de lectura. A mis compañeras no les gustaba Jo, preferían a Amy o a la pobrecita Beth. Jo les parecía demasiado masculina. Porque así se veían las cosas en mi comunidad en esos años: la maternidad y la casa eran para las mujeres; el trabajo, el mundo exterior, las ideas eran para los hombres. A mí algo muy en el fondo me decía que eso no estaba bien.
Los libros te despiertan y creo que la lectura y mi deseo irrefrenable de irme del pueblo fueron mi sostén esos últimos cinco años que pasé allí. No sé qué habría sido de mí sin mi carné de socia de la Biblioteca Popular Mitre, sin los libros que solo dejaba para hacer la tarea escolar y para ducharme. Quería ser periodista. Ahora creo que quería ser cualquier cosa que lograra sacarme de allí. Pero no escritora. Y eso que escribir, escribía bien cuando había que hacerlo. Las maestras y las profesoras de literatura que tuve en los distintos cursos de la escuela siempre me felicitaban por mi buena letra, porque escribía sin errores ortográficos (algo que atribuían a mi voracidad lectora y no perdían la oportunidad de enarbolar como ejemplo frente al resto de la clase, siempre perezosa con los libros) y porque tenía «una frondosa imaginación». Lo digo con las textuales palabras que usaban las maestras hace más de treinta años atrás. Decían que escribía lindo, con sentimiento. Hace un tiempo, la hija de la maestra que tuve a los nueve años, me mandó por facebook una foto de un poema que, al parecer, le escribí a su mamá con motivo del día de la maestra. Me dio mucha vergüenza, pero supongo que a los nueve años una se puede dar el lujo de la cursilería y el lugar común en un poema. Mis compañeras y compañeros también decían que sí, que yo sabía escribir. Algunos lo hacían de inmediato motivo de bulling. Otros aprovechaban mi, llamémosla habilidad, para su provecho y para escurrirle el bulto a las tareas de la escuela: mejor escribilo vos que te sale más lindo. A mí no me costaba nada, hasta me divertía ser una especie de ghostwriter escolar. Pero repito: no quería ser escritora.
Por fin llegó el día de irme. Tenía 18 años y me fui a vivir sola a una ciudad más grande. Y a estudiar periodismo. Me iba con cientos de libros leídos en esos años. Pero pronto, en la universidad, me daría cuenta, me harían dar cuenta mis compañeros educados en una urbe mucho más poblada, con más librerías, más bibliotecas, más lugares para juntarse a hablar de libros, me harían dar cuenta de que no había leído los libros «correctos». Me había formado como una lectora inagotable pero leyendo pilas y pilas de best sellers de autores norteamericanos y franceses que me recomendaba la bibliotecaria del pueblo (que no era bibliotecaria), novelas románticas escritas por Corín Tellado, pilas y pilas de revistas de historietas, montones de libros de la literatura clásica juvenil. Pero nada de lo que leían mis compañeros que tenían el berretín psicobolche de leer autores como Galeano y Cortázar, por poner dos que tenían muchos adeptos. Sin embargo estaba ahí entre gente leída, como decían en mi pueblo. Ahora un libro en la mano de una chica no espantaba, sino que invitaba a la conversación. No sé si me gustaba tanto esa parte. Había hecho mi vida de lectora casi en soledad; ahora me incomodaba que la lectura fuera un tema de charla. Pasé dos años en la facultad. Ya no sabía si me interesaba el periodismo, empezaba a sospechar que no… que no era eso. Que había cumplido la misión de traerme a la ciudad, pero que no era suficiente.
No recuerdo exactamente cuándo empecé a escribir, pero fue en esa época. Tenía veinte años y empecé a escribir unos relatos que transcurrían en una ciudad más grande que la ciudad donde vivía, una ciudad inventada, que no tenía nombre, pero sí gente que deambulaba en la noche, que fumaba muchísimo, que estaba medio loca. Los relatos no eran buenos, por supuesto. Pero escribirlos me hacía sentir mejor, aunque fueran sórdidos y con personajes oscuros. Escribía. Publicaba en un semanario. Pero ¿quería ser escritora? No sé, creo que solamente quería escribir.
Dejé la facultad de periodismo y empecé a estudiar literatura. Pensé que debía tener lecturas más ordenadas, leer según una tradición, un canon, algo que hasta ese momento no me había interesado. Pensé (y todavía lo creo) que para escribir había que leer mucho.
Todavía faltaban varios años para que conociera a mi maestro, el escritor Alberto Laiseca; para eso antes debía mudarme de ciudad, irme a Buenos Aires. Pero en esos años, mientras estudiaba literatura, escribía. La escritura me hizo conocer gente, hizo que me reuniera con ellos una vez a la semana, que nos leyéramos en voz alta, que opináramos sobre lo que escribíamos. La escritura me convirtió en un ser un poco más sociable. Además de leer mucha literatura latinoamericana, conocimos y leímos escritores de la provincia que estaban vivos: hasta entonces todo lo que habíamos leído en la escuela era de gente muerta. Esta cercanía con los autores nos los descubría personas iguales a nosotros, la mayoría con trabajos que no eran ser escritor, pero no importaba, al fin y al cabo se podía ser escritor, escribir y publicar libros, esos tipos lo hacían. Y aunque no pagaran las cuentas con sus libros se los veía tan contentos cuando leían frente a un micrófono, cuando hablaban entre ellos de lo que estaban escribiendo.
Participé en un concurso de cuentos y gané el primer premio compartido con un escritor de verdad: alguien mayor que yo, que ya tenía varios libros publicados. Me acuerdo que me dio un poco de rabia tener que compartir el dinero del premio: él era adulto, tenía una vida hecha, un trabajo… Ese dinero me venía mucho mejor a mí. Les aclaro que fue la única vez que gané un premio en un concurso literario. La suerte del principiante.
Gané el concurso, pero eso ¿me hacía escritora? Diría que no. Pero sí me reafirmaba en mi decisión de escribir.
Me mudé a Buenos Aires, era el año 2000, y lo conocí a Laiseca. Laiseca es un escritor bastante secreto en la literatura argentina. En realidad tuvo mucha popularidad en los dos mil contando cuentos de terror en la televisión, tiene muchos fans ese programa, sin embargo muy pocos de ellos leyeron su obra enorme y tan particular. Tan extravagante como él con sus dos metros de altura, sus bigotes enormes y amarillos y el cigarrillo perpetuamente encendido entre los dedos. Un amigo me recomendó su taller, yo tampoco lo conocía, nunca había escuchado su nombre. Fui un poco por darle el gusto, porque el curso era barato y porque tampoco conocía otros escritores con quienes tomar clase.
Alberto Laiseca fue una persona fundamental para mí. Todavía lo es. Aunque lleva dos años muerto a veces me cuesta hablar de él en pasado y es lógico: alguien fundamental lo será siempre por más que ya no respire el mismo aire que nosotros.
Hice unos meses ese taller al que concurríamos unas cuarenta personas. Me acuerdo que yo pensaba cómo iba a hacer para llamar su atención entre tanta gente, cómo iba a hacer para que me mirara y me escuchara a mí. Después supe que también tenía un grupo de escritura en su casa y le pregunté si podía ir. Me dijo que sí. Éramos unos ocho o diez. Allí empezó una relación de maestro-discípula que duró diecisiete años, hasta que él murió.
Tener un maestro (Lai lo era en el sentido zen de la palabra) fue maravilloso para mí, una marca profunda en mi vida y en mi escritura. Automáticamente el taller de Laiseca se convirtió en otra cosa, en una suerte de templo al que no solo íbamos a formarnos como escritores sino a aprender de nosotros mismos, a conocernos, a practicar la humildad y la paciencia. Esas fueron las enseñanzas de Lai: ser humildes en la escritura, humildes con los otros, pero sobre todo con nosotros mismos: aconsejaba salvarse del exceso de autocrítica pues, decía, paralizaba. Y a tener paciencia porque un escritor, una escritora no se hacen de un día para el otro, no salen de abajo de una piedra. Un escritor, una escritora se van haciendo en el camino, se van construyendo en la propia escritura y ese hacerse lleva, casi siempre, toda la vida. En mi escritorio tengo pegada esa palabra: paciencia. Y es lo primero que le digo a cualquiera que me pregunte qué hay que hacer o qué hay que tener para convertirse en escritor: paciencia, ni más ni menos que eso.

Truman Capote escribió que dios nos pone en una mano un don y en la otra un látigo y habla de usar ese látigo cuanto haga falta para forjar ese don. Creo en el don, yo lo llamo talento, es menos pretencioso, pero Laiseca me enseñó la pedagogía del amor. No creo en la escritura como un sacrificio ni como un dolor ni como un entrenamiento militar. Es decir que al látigo de Capote yo lo dejo guardado en el placard. No lo uso conmigo ni con nadie que se acerque a mí con el deseo de ser escritor o escritora. ¿Es suficiente con el deseo? Estoy segura de que no, porque sin talento no se llega muy lejos. Pero hay escritores geniales, otros más o menos interesantes, y muchos, muchísimos otros del montón que, sin embargo, escriben y publican y tienen lectores. Y después de todo una puede tener el deseo de escribir, la felicidad de escribir y no querer ser escritora. A nadie se le puede negar esa dicha, creo yo.
Trabajando en el taller de Laiseca también empecé a publicar. Él no alentaba especialmente la publicación: por experiencia propia sabía que publicar un libro no te hacía más (ni mejor) escritor. Tampoco recomendaba a sus discípulos con los editores y hasta era bastante reticente a escribir contraportadas y a presentar nuestros libros. Sí aceptó presentar uno de los míos. Cuando vaciamos su casa, encontré el ejemplar todo anotado y subrayado y adentro las páginas mecanografiadas que escribió para la ocasión (Lai escribía a mano y luego pasaba los textos en una máquina de escribir, no usaba computadora).
Escribí con él, bajo su mirada atenta y amorosa, casi todo lo que escribí en los últimos veinte años. Lai decía siempre que para ser escritor había que leer mucho, escribir mucho y vivir mucho. Entre la universidad y estos últimos años yo seguí al pie de la letra al menos el primero de sus consejos: leer mucho. Sin embargo ¿qué fue lo que leí todos esos años? O mejor dicho: a quiénes leí.
Hace unos meses hubo una convocatoria en las redes sociales a vaciar nuestras bibliotecas de libros escritos por varones y dejar solo los escritos por mujeres y tomar una foto: era impactante ver los estantes casi vacíos, aunque quienes se engancharon con la propuesta eran mujeres y casi todas escritoras. Yo no lo hice por pereza (sacar todo y después volver a ordenar), pero no necesito hacerlo para saber que el resultado sería similar: estantes casi vacíos.
Hace poco me descubrí en una entrevista, cuando me preguntaron por libros o autores que me impulsaron a ser escritora, nombrando una constelación de varones: Onetti, Quiroga, Moyano, Juan L. Ortiz, Conti… y es que, si tengo que ser honesta cuando respondo, fueron esos escritores los que me dieron ganas de ser escritora. Pero no fueron ellos porque hayan sido mejores, más estimulantes, más interesantes que otras escritoras mujeres. Fueron ellos porque la mayor parte de mi vida lectora leí a escritores hombres, porque era lo que las bibliotecas, la escuela, la universidad, los suplementos literarios y las vidrieras de las librerías me ponían enfrente. Parecía que no había otra cosa. Entonces me resultaba tan natural que tampoco me tomaba el trabajo de averiguar si había otra cosa.
Había también un prejuicio encarnado en mí hasta hace relativamente poco tiempo: las mujeres solo escribían cosas de mujeres y para mujeres. Ahora me pregunto qué vendrían a ser esas cosas de mujeres y a qué mujeres estaba destinado. Supongo que pensaba en temas como la maternidad, el amor, la casa… que estaba segura de que los grandes temas, los temas universales, solo podían ser encarados por los escritores hombres. Supongo que entonces yo pensaba que había temas mejores que otros, más importantes que otros. Que pensaba que tenía que haber tema, cosa que ahora me ocupo mucho en dejar en claro: no me interesan los temas en la literatura; no me interesa la escritura que piensa antes en el tema que en el universo de sus personajes y de su propia escritura.
Leyendo una nota sobre Sara Gallardo, ella contaba riéndose que a un amigo de su padre le había gustado una novela suya «porque parecía escrita por un hombre». Me di cuenta de que, secretamente, esa había sido mi bandera desde que empecé a escribir: que no se note que soy mujer, que no se note. Y me sentí muy tonta. Me di cuenta de que había pasado muchos años de mi vida disputando los lugares que ocupaban los hombres: la narrativa argentina hasta hace poco era terreno masculino. Me di cuenta de que ya no me interpelaban esos espacios, porque había sitios muchísimo más interesantes, pensados y construidos por las mujeres, las lesbianas, las travestis y las personas trans. Y sentí alivio y además mucho entusiasmo pensando en todo lo que tenía por leer de ahora en más: todas esas mujeres que habían escrito antes que yo, que habían publicado y quizá hasta tenido alguna repercusión en su tiempo, como Sara Gallardo, por ejemplo, pero que después habían sido sepultadas por tiradas y tiradas y artículos y artículos de y sobre libros escritos por varones.
A la literatura argentina más interesante, heterodoxa, original y preocupada por un trabajo intenso con el lenguaje, en la última década la escribimos las mujeres. No digo esto por simple sororidad ni como un gesto vacío de honestidad, sino todo lo contrario. Gabriela Cabezón Cámara, Ariana Harwicz, Mariana Enríquez, Samanta Schweblin, por nombrar solamente autoras que ustedes seguramente reconocerán pues son escritoras que han trascendido ampliamente la frontera de Argentina, que se leen, se estudian, se discuten y se publican en Latinoamérica y en otras lenguas. Estoy orgullosa de formar parte de esta generación de escritoras que se extiende por toda Latinoamérica, aquí mismo en Ecuador María Fernanda Ampuero y Mónica Ojeda, compañeras de esta ruta de escritura.
De todo esto que les estuve contando sale la escritora que soy. Sin embargo, mientras trataba de responder a la pregunta que le da título a la conferencia, empecé a hacerme otra pregunta que quizá es parte de lo mismo, después de todo hay solo una vocal de diferencia. A ¿de dónde sale una escritora? le añado ¿de dónde sale una escritura?
Cuando quiero entender algo, lo escribo. Cuando quiero responderme algunas preguntas, me pongo a escribir.
Nací y crecí en un sitio llamado Entre Ríos, aunque lejos de los ríos Uruguay y Paraná que rodean ese pedazo de tierra. No sé nadar, le tengo miedo al agua, pero siento fascinación por cualquier curso de agua, por más pequeño que sea. Mi relación con el agua, con el río, ha sido siempre la de la observación.
Hace unos años empecé a escribir una novela sobre tres amigos que van a pescar. No son pescadores: son tipos que van a pescar. Mi padre va a pescar desde que tengo memoria, todavía lo hace, su grupo de pesca se va achicando, se van muriendo. El último que murió era también el más joven, casi podría haber sido el hijo de cualquiera de ellos.
¿Qué hacen los hombres cuando van a pescar? Además de emborracharse ¿qué hacen? ¿De qué hablan? ¿Hablan? Sé que la pesca es un voto de silencio. Una vez, en una excursión en bote por el río Bermejito, vi a un indio qom parado encima de una piragua con una lanza levantada sobre el hombro, esperando para ensartar un pez. La pesca es un voto de silencio y de quietud.
Creo que cuando termine de escribir esta novela voy a saber de qué hablan, si es que hablan. Alguien, hace tiempo, en un asado, contó que había pescado una raya gigante en La Paz. Me interesé y le pregunté cómo es que se pesca. La historia terminaba con un balazo. Así empieza mi novela de la pesca.
El año pasado me invitaron a una feria del libro en una ciudad de provincia. Hace diez años me habían invitado al mismo lugar y era también la primera vez que alguien me invitaba a algo como escritora. En el hotel donde paré había un recorte de diario enmarcado: una foto de una raya gigantesca pescada en el río Uruguay. Casualmente me tocó quedarme en el mismo hotel y solo lo reconocí cuando vi el cuadro con el recorte, ya amarillento, la imagen más difusa. Me acerqué para mirarla mejor: el bicho medía casi tanto como un hombre. Así como no recordaba el hotel, tampoco me acordaba del recorte hasta que volví a verlo. Pensé enseguida si la idea de escribir una novela que comenzara con una escena donde tres hombres pescan una raya, no habría comenzado allí, diez años atrás.
¿Cómo saber cuándo empieza una idea para un relato? ¿Cómo saber si saldrá algo de allí alguna vez?
Una vuelta me crucé en un hotel, otro hotel, con el poeta Rodolfo Alonso. Desayunamos juntos y me contó algo hermoso. De una vez que él y otros poetas, jóvenes entonces, cruzaron en la balsa de Santa Fe a Paraná para visitarlo a Juan L. Ortiz. Al atardecer, los muchachos y el viejo salieron a dar un paseo por la costa. A esa hora suben los mosquitos. Alonso me contó que él y los otros iban a los manotazos porque se los estaban comiendo vivos. Juan L. hablaba despacio y dejaba que los brazos se le pusieran negros de mosquitos. Luego, sin dejar de hablar, pasaba una mano sobre el brazo, sin tocarlo, apenas lo suficiente para que los mosquitos se alejaran. Alonso hizo el gesto acompañando la anécdota.
Creo que también estoy escribiendo esta novela para contar eso: uno de los amigos sale del monte adonde fue a juntar leña para hacer fuego y ve al otro con la espalda llena de mosquitos. El otro, que se llama Enero, mueve despacio los brazos y el cuero del lomo se encrespa como el de los caballos, los mosquitos levantan vuelo, nadie muere. El amigo que ve la escena se emociona. El gesto de un poeta grandioso puesto en un personaje simple. Enero, expolicía ramplón, un inútil para la fuerza, expulsado por la fuerza porque se voló un dedo limpiando su arma reglamentaria, estaba borracho. Un personaje del montón reproduce el gesto de un poeta. En la escritura se desdobla, casi una gesta poética.
Aquella vez en el río Bermejito fue la única que intenté pescar. Nos quedamos buena parte de la noche, sentados en unas sillitas pequeñas, de camping, a la orilla del río, tomando cerveza. No pesqué nada, pero teníamos una radio portátil y, bajito, escuchamos un programa que hablaba de aparecidos y extraterrestres.
No sabía que quince años más tarde estaría también de noche en el Cerro Matanza, en Victoria, observando la Laguna del Pescado con unos amigos. El director de cine Maximiliano Schonfeld entre ellos. Mientras se nos secaran los ojos tratando de no pestañear para ver bien qué hacían esas dos luces que flotaban al ras de la superficie de la laguna, hablaríamos de Las carnes se asan al aire libre, de Oscar Taborda, una novela que veníamos de leer hacía poco. Los dos estábamos todavía atravesados por la construcción psicodélica del río de Taborda. Las luces cada tanto se movían, apenas, en zig zag.
Después de ese viaje escribimos una película donde un grupo de amigos adolescentes van a pescar al río Gualeguay. Uno del grupo murió hace poco en un accidente de moto; es la primera vez que van sin él. También toman de más, pareciera que la pesca y la bebida siempre van juntas, hay una discusión, una pelea que se inicia y muere en el vacío. Hay una tormenta, uno que se pierde, queda a la deriva en su piragua, recala en el monte, se encuentra con un grupo de soldados desertores del ejército del General Urquiza. Son espectros.
Para no saber nada del río ni de la pesca, estoy escribiendo bastante sobre el asunto. He oído decir, ¿no lo dije yo también muchas veces?, que hay que escribir de lo que se sabe. Qué tontería. Así como escribo para responderme algunas preguntas, también escribo por curiosidad y porque, justamente, no sé.
En esta novela sin título mis personajes nadan por más que yo no sepa nadar. Y pescan, aunque no me interese realmente la pesca. La novela tuvo más de sesenta páginas en una primera versión interrumpida hace tiempo y ahora tiene la mitad.
Mi novela se parece cada vez más a un poema. Me di cuenta de que la versión anterior era muy ruidosa. ¡Cómo voy a escribir sobre pescar metiendo tanto barullo! La pesca, como la escritura, es un voto de silencio.
Selva Almada
Escritora, novelista y cronista argentina nacida en 1973. Su libro de crónicas Chicas muertas, sobre los femicidios ocurridos en varias provincias argentinas en los años 80, se publicó en 2014. Entre sus novelas más reconocidas constan El viento que arrasa y Ladrilleros. En 2017 publicó El mono en el remolino. Notas del rodaje, de Zama, de Lucrecia Martel.
Conferencia dictada en el Centro Benjamín Carrión, en junio de 2019, dentro de la programación Escritora Visitante: «Selva Almada: cómo se construye una escritora».