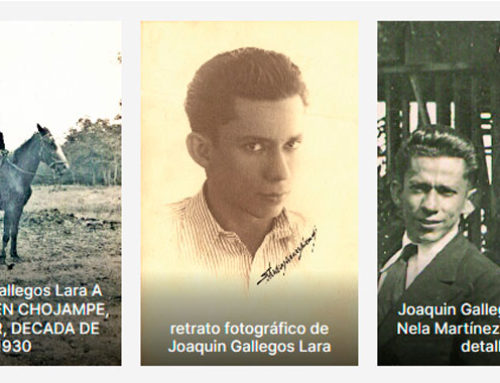Testimonio/reflexión:
Nueva York y Quito
José María Arguedas
LUEGO de visitar grandes universidades de los Estados Unidos y ciudades importantes en una ruta bien trazada desde Nueva York hasta Berkeley, llegamos a Quito en nuestro viaje de regreso. A la salida del templo de San Francisco, caminamos unos pasos en la gran plaza y, como nunca antes, la luz del templo reanimó toda nuestra experiencia de los Estados Unidos y de América Latina.
No fue el Rockefeller Center ni el Empire State lo que nos impresionó más de Nueva York; fue el rascacielo de la Panamerican, elevándose durante la noche como una columna rígida pero vivificada por la iluminación eléctrica, sobre el oscuro cuerpo del edificio de la Estación Central del Ferrocarril, que tenía una, una sola ventana con luz en su gran mole apagada.
¡Nueva York! ¡Quito!
En Nueva York los ojos se olvidan de las montañas y de los ríos, de los arbustos floridos, de los abismos sonoros o desérticos, del canto de los pájaros y de los hombres que contemplan, absortos o tristes, en silencio, su propio corazón. Entre ese orden de lo desmesurado entre los monstruos felices que son los puentes, las prodigiosas carreteras, los rascacielos iluminados o quietos, el hombre camina apurado, y yo también caminaba contagiado, al ritmo que los otros, pero contemplando todo ese artificio descomunal con un entusiasmo casi infantil. ¡Obra del hombre, ese monstruo que debía asustarme solo estimulaba mi fe, lo que hay de poderoso en la médula y en la mente humanas! Y buscaba cómo en qué parte de la ciudad, podía depositar mi mano para acariciar la ciudad. No encontré símbolo alguno suficiente que lo representara. Quizá esa ciudad no acepta, no conoce y aun rechaza la ternura. Y un buen latinoamericano, de adentro, sospecha –con ingenuidad inconcebible– que ese gigante rechaza y probablemente rechazará por mucho tiempo lo que más necesita.
A medida que fuimos alejándonos de la inconmensurable ciudad, que alcanzamos a conocer algo a los norteamericanos y su territorio, sus capitales, sus centros de enseñanza e investigación, su «aterradora» abundancia, sus indescriptibles centros industriales, Nueva York fue cambiando de semblante en nuestra memoria. Ese castillo de luces, ese maremágnum que hierve en orden, se nos fue convirtiendo en el ojo implacable de un monstruo demasiado tenso y harto, tan harto, que, como cualquier viviente de ese modo satisfecho, lo quiere todo para sí, aun cuando se desborda a través de sus poros, a causa del exceso de hartura. Los pocos norteamericanos en quienes creí encontrar esta misma impresión de Nueva York, me parecieron tan asustados como yo, pero desorientados, algo perdidos, royéndose las entrañas, entregándose a torturas tan intensas, acaso tan estériles y solitarias como esa única ventana iluminada del inclemente muro de la Estación Central, durante la noche.
Los más equilibrados de esos amigos son aquellos que calman su inquietud con la sabiduría, y mirando América o África como una senda de escape, de salvación, o por lo menos de compensación. Esos norteamericanos son generosos.
*
–¿Ha dormido usted bien señor? ¿Ha estado calientita la cama? ¿Puedo aumentarle una mantita?
La camarera del hotel Embajador de Quito me miraba, de veras, como a un hermano.
–Estoy para servirle, señor…
«Desde la Paz hasta Quito, la misma flor, el mismo canto, idéntico tono en la voz de la gente».
Entre esa camarera y yo hubo una corriente de simpatía instantánea, de identificación gozosa, de aldeano anhelo de desearse y procurarse el bien, el uno al otro.
«Yo soy mortal, tú eres mortal; yo soy sufriente, tú acaso eres sufriente. ¿En qué puedo auxiliarte? ¿Qué puedo hacer por aliviarte la vida?»
¿Es un obstáculo sentir así para el porvenir del ser humano? ¿Es el otro el verdadero camino de la perfección, o de cómo quiera llamarse a la marcha inevitablemente ascendente de este, por ventura, siempre siempre insatisfecho ser vivo que es el hombre? ¿El otro, el de la hartura o de quien busca la imposible hartura, y por eso camina tan rápido, se afana tanto, que no ve en su semejante sino un instrumento para alcanzar ese tipo de insensibilidad y poder?
La iglesia de San Francisco, la Compañía de Jesús, la Catedral de Quito, las altísimas y suaves montañas que rodean, abrigan y dan su aliento a la ciudad; la ciudad y su polícroma multitud, cargada de anhelos, de misterios, nos asombran, nos recuerdan que somos necesitados, fraternos e inmortales.
¡Estamos felices, ciudad de Quito! San Francisco y la Compañía son oro ardiente; ese oro y su fuego son la imagen de nuestro poder. Nosotros hacemos arder el oro para que su luz ilumine, no para que ciegue y mate la ternura. Nadie, que yo conozca, fabricó crisoles tan candentes, tan sabios, tan nativos como Quito.
En mi corazón dos ciudades luchan desde que llegué del primero e inesperado viaje a los Estados Unidos: Nueva York y Quito. No vencerá ninguna. Las fundiremos a las dos en una sola, algún día. El hierro y el oro para inspirar, para lanzarse al infinito; no para convertirlo en amo rígido e implacable.
Quito: gran ciudad, la más hermosa de cuantas he visto en el mundo, con la lengua del hombre antiguo andino te hablo, regocijado: «Napaykuykirn hatum llaqta. Qam hina sumaq runa kachun, kaypipas, may pachapipas». (Te saludo gran pueblo. Que el hombre sea hermoso como tú, aquí, allá, en todas partes y en todo el tiempo.)
El novelista y antropólogo peruano José María Arguedas visitó Quito en 1965. Producto de este viaje a Nueva York y Quito casi simultáneos, se publicó este encendido testimonio en El Comercio, de Lima, el 17 de octubre de ese mismo año.
El gran novelista, autor de Los ríos profundos, Todas las sangres y El zorro de arriba y el zorro de abajo, moría trágicamente, cuatro años más tarde, en la ciudad de Lima, en 1969.