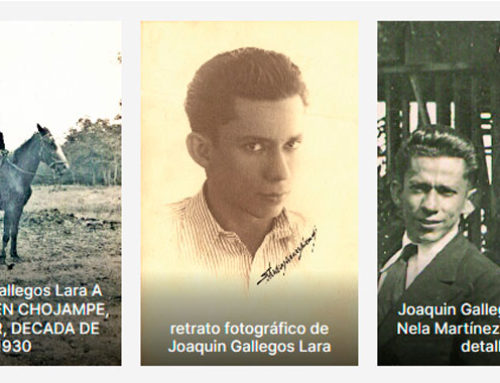Ensayo:
El enigma de Quito
Benjamín Carrión
Este texto reúne varios apartados que Benjamín Carrión publicara en 1967 en el ensayo histórico El cuento de la patria. En estos fragmentos, Carrión admira la habilidad del artesano indígena y quiteño para asimilar la técnica artística europea y fundirla con el trabajo artesanal y las obras de carácter religioso arquitectónico, escultórico y pictórico de la Colonia. El ensayista celebraba así la obra reveladora de la sensibilidad y el ingenio prodigiosos de la posteriormente llamada Escuela Quiteña.
NINGÚN libro de interpretación de nuestras realidades me ha impresionado tanto, en los últimos años, como Lima la horrible, de mi admirado e inolvidable amigo Sebastián Salazar Bondy1, limeño de Lima, penetrante y lúcido como pocos. Se halla en la línea de José Carlos Mariátegui, el creador del ensayo de interrogación más buido, más exigente de respuestas. Pienso que Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, publicado en 1928, inaugura este tipo de literatura alejada del almíbar y del chistorreo, del costumbrismo oloroso a enaguas de beata y a pulgas bajo las enaguas. A pesar de esta literatura tradicionada y amelcochada, que infestó casi todos nuestros países, tuvo el Perú el más grande productor de tradiciones, no igualado en el ámbito del idioma en el siglo XIX: Don Ricardo Palma. El viejo marrullero dueño de una gracia y una sal inimitables. Hizo el cuento de Lima como se le antojó: una Lima de tapadas2, de perricholismo3, lujurioso y devoto, virtuoso y jaranero. Vencer este encanto, para hallar el hueso de la verdad entre tanto gracejo y picardía era una hazaña de gran juventud, de tremenda osadía. No es que Salazar Bondy haya invitado realmente al parricidio de Don Ricardo Palma, ni al de Riva Agüero, los García Calderón, José Gálvez, y tantos otros envenenadores del ambiente con la guachafería4 de la Arcadia Colonial, que equivale un poco al apodo dado a Quito por espíritus engolosinados con un supuesto pasado de marqueses y de santos. No. Salazar Bondy trata con cierto afecto al gran viejo Palma.
Salazar Bondy como José Carlos Mariátegui –su maestro y el maestro de todos, dentro y fuera del Perú– no permite que los colonialistas se apoderen del gran don Ricardo. Mariátegui dice:
Las Tradiciones de Palma tienen, política y socialmente, una inspiración democrática. Palma interpreta el medio pelo. Su burla roe risueñamente el prestigio del Virreinato y el de la aristocracia. Traduce el mal contento zumbón del demos criollo.
Y continúa:
el colonialismo, por órgano de Riva Agüero y otros de sus portavoces intelectuales, se anexan a Palma, no solo porque esta anexión no representa ningún peligro para su política, sino, principalmente, por la irremediable mediocridad de su propio elenco literario
Clarividencia del gran escritor, auténtico marxista: no hacerles el juego a los reaccionarios mediante la inmensa tontería de ciertos parricidistas, que se empeñan, por una ingenua y bobalicona ortodoxia, en entregar los mejores valores de la insurgencia de cada país a los predios ajenos, por el solo inocentón prurito de proclamar una avanzada iconoclasta sin sentido histórico, de interpretación de tiempo y de momento.
∆
El enigma de Quito reside en una cosa innegable y magnífica: su arquitectura, su escultura, su imaginería y hasta su pintura religiosa durante la época de la dominación española son verdaderamente extraordinarios.
Sin caer en las cursilerías de relicario del arte ni de un Escorial en los Andes, buenas para folletos de promoción turística, Quito es, de las ciudades existentes en todo el ámbito de la América Española, la que ha concentrado más esos atributos de arte religioso que encontramos a profusión en México, en la Antigua de Guatemala; en proporción menor en las ciudades del Perú, Bolivia y Colombia.
∆
En arquitectura, singularmente: la pobreza de la construcción civil es desoladora en Quito. En este año de 1972, llamado del Sesquicentenario, porque se cumplen ciento cincuenta años de la Batalla de Pichincha, algunos alcaldes fervorosos han tratado de producir algunas vías de descongestión en el centro de la ciudad en el llamado Casco Colonial, y se ha comprobado que sin excepción las casas de Quito han sido construidas con adobes enormes, con tapial, con tumbado de carrizo amarrado con cabuya –una de las palabras más verídicas porque casi a todos se los hallan tumbados–, por las goteras y la vejez. Inclusive el famoso Palacio Nacional o Palacio de Carondelet, como se le llama en recuerdo de uno de los presidentes de la Audiencia, al reconstruirlo por disposición de un presidente rumboso y vanidoso, se halló que era construido de puritito adobe. ¡En una ciudad construida sobre una cantera, y rodeada de las mejores canteras de granito del mundo!
¡En cambio la arquitectura religiosa! Es grandiosa, es bella, estéticamente incomparable. Maravillosos exteriores o fachadas, como Santo Domingo5 con su arco, San Francisco6, la Compañía7 y todas las demás son monumentos en el sentido estricto de la expresión. Tanto exteriores como interiores son de inspiración de conocidos estilos españoles, con la excepción del gótico, creación francesa –de la Isla de Francia– que estaba llegando a España, especialmente con la grandiosidad de la Catedral de Burgos. El bizantino, el mozárabe, la compósita8 culminación del barroco, fueron las inspiradoras de las iglesias de Quito. Pero con una mayor riqueza de oro y de plata, con una más fina elaboración de las tallas en piedra y en madera.

Además de la arquitectura, claramente inspirada en lo europeo –con la obvia preferencia por lo español–, en Quito se encuentra, sobrepasando otras regiones de mayor poderío económico, de mayores posibilidades de acceso desde el exterior, de mayor categoría administrativa dentro del régimen colonial; además de la arquitectura, hallamos la escultura en piedra y en madera, la imaginería y aun la pintura. Y las artesanías nobles en metales, plata y hierro sobre todo.
∆
Pero, antes de seguir por el tema principalmente artístico, hagamos el planteamiento somero de la insignificante situación administrativa colonial de esta región, que tuvo la mínima jerarquía de Audiencia, para luego de mucho tiempo ascender a la intermedia de Presidencia de Quito. Unas veces dentro del virreinato del Perú y otras del virreinato de Santa Fe de Bogotá. Origen este de todas las dificultades y conflictos que han culminado con guerras y depredaciones, inclusive la mutilación territorial, unas veces –ya en la llamada Independencia– con Nueva Granada o Colombia, otras con el Perú.
Unos cuantos marqueses –el título comprado, según afirmación de Jijón y Caamaño, historiador perteneciente a la llamada nobleza o aristocracia criolla, y cuyos descendientes hicieron convalidar su título en Madrid–, marqueses que los enumera Ernesto La Orden Miracle9, español fervoroso y enamorado del valor artístico y topográfico de Quito. Los necesarios oficiales de administración para la recaudación de impuestos, para guardar el orden y la justicia: oidores, corregidores, recaudadores y corchetes. Uno que otro explorador de nuevas regiones y más vastos dominios que ofrecer a Su Graciosa Majestad el Rey. Unos cuantos, dentro de este mismo orden, fundadores de ciudades y de villas. Pero no había la corte que en los virreinatos mayores: la Nueva España, hoy México, y el Perú. Y, por lo mismo, no había imperativos de religiosidad ni de cultura que hiciera necesaria la edificación de esos conventos y esos templos. Y los templos y los conventos, allí están, para asombro de un presente de miseria, de gentes desnutridas, enclenques y harapientas.
Además, cuatrocientos kilómetros de hoy, cerca de cien leguas de entonces por senderos intransitables casi, sobre todo en las temporadas lluviosas, que duran más de seis meses en la Costa y otros tantos en la Sierra, separaban los puertos, el mar, de esta altura de Quito, superior a los dos mil ochocientos cincuenta metros. Altitud que hoy mismo, en las últimas décadas del siglo XX, apenas sí se puede dominar con alguna facilidad, gracias al ferrocarril, obra del viejo liberal Eloy Alfaro –el único reformador auténtico en la historia nacional– y la carretera moderna, que facilita todo. Altitud que, durante los trescientos y más años de dominación española, constituyó siempre una hazaña de las gentes de entonces, españoles e indios, desprovistos de elementos de transporte, escasísimos caballos, asnos y mulos, primeramente para llegar con algunas herramientas traídas de España, para manualidades de piedra, de hierro, de madera, fundición y martillado de metales, obradores y telares para la faena textil. Tenacidad, coraje, gana de fundar.
Falta igual de transporte: gentes principalmente, acaso exclusivamente, indios y luego caballos, bueyes, mulos, para acercar hasta Quito, situado en una hoya profunda, cortado por quiebras hondísimas, que hasta hoy se conservan en parte, y que constituyen uno de los mayores encantos topográficos de la ciudad; y que un descaminado y tonto afán de urbanismo y modernización quiere hacer desaparecer. Porque en los templos quiteños, a diferencia de la arquitectura civil, toda de adobe, se ha empleado piedra, piedra dura, granítica sacada de las canteras vecinas, pero de todos modos no tan cercanas y fáciles. Grandes piedras monolíticas, para ser labradas con destino a los frontispicios de los templos, para los tazones de las fuentes de los patios conventuales y de algunas plazas públicas, de donde han sido sacadas o robadas.
Además, no hay constancia de que las autoridades españolas, casi siempre de rangos inferiores, en razón de la categoría inferior de los puestos ofrecidos en una colonia secundaria, hubiesen impulsado las artes y la arquitectura, en una medida capaz de producir las obras sorprendentes de templos y conventos. Un Presidente de Audiencia, un regidor, un oidor, no podían tener categoría y poder bastantes para esa promoción de arte sin duda extraordinaria. Eso era posible hacerse en los Virreinatos, en donde la jerarquía de las gentes que desempeñaban funciones elevadas –en la misma España– era muchas veces de real prosapia. Y por la atracción económica, muchas veces frustrada, que ofrecían las capitales virreinales, llegaban a ellas, muchas veces espontáneamente, artistas nobles, segundones y poetas. La Nueva España, por ejemplo, era una continuación de la cultura metropolitana de España, como en el caso del dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón, del arquitecto Tolsá, de la misma Sor Juan Inés de la Cruz.
En cambio, a estas alturas de Quito, vinieron frailes valiosos. Acaso no de la elevación evangelizadora y humana de don Vasco de Quiroga, de Motolinía, de Palacios Rubios, del Obispo Montesinos y, principalmente, de Fray Bartolomé de las Casas, el defensor de los indios; sino de un valor artístico y un empeño civilizador excepcionales.
La Orden Miracle, un español enamorado del paisaje y los monumentos de Quito, cuenta a su modo la anécdota del fraile flamenco al que se debe el auge del arte religioso en Quito:
Fray Jodoco.
Contábase entre ellos –los frailes franciscanos–, por aquellos días fundacionales, nada menos que un primo del Emperador Carlos V, el noble Fray Jodoco Ricke de Marselaer, lo mismo que el nieto de los reyes católicos. Desembarcó este frailecito en México en 1532 y pasó a Quito dos años más tarde, portando el primer trigo que germinó en la mitad del mundo y llevando como compañeros a ciertos alarifes Germán y Jácome, de boreales orígenes también. La grandiosa fábrica del convento franciscano de Quito se debe a ellos y a la munificencia del César Carlos, que derramó en América no pocos caudales de España, cuando todavía los galeones no transportaban el oro de las Indias. Cuéntase que en cierta ocasión estaba el emperador pensativo en sus balcones de Toledo, mirando a ver si columbraba las torres del convento de su primo, que deberían estar ya muy altas, a juzgar por el dinero que le costaba.
Bonita, pero muy respetuosa de la monarquía, la anécdota que La Orden transcribe. La anécdota que en Quito se oye en las bocas de los colonialistas es así:
El emperador en su juventud y también en su madurez era cachondo. Palabra unamunesca que me gusta mucho aunque se la encuentre irreverente. Don Carlos, medio alemán, medio flamenco, de pocas palabras, el hijo de Juana la Loca, dejaba hijos por doquier. Pero hipócrita como era –y le convenía serlo por sus pleitos de virtud con el tremendo fraile de la Reforma, Martín Lutero, que predicaba una castidad y una continencia que él mismo no practicaba–, siempre tapaba con el claustro las huellas de sus aventuras. Ese imperio donde el sol no se ponía, y que el emperador del sacro imperio romano apenas conocía, estaba regado de su imperial semilla.
Esta vez fue en Gante, pequeña ciudad natal del César, donde como fruto de una de sus aventuras le resultó ese niñito al que, seguramente de puros malos, lo llamaron Jodoco. Crecía el nene y el prognatismo imperial aparecía delator e inconfundible… Al convento, pues, para que se haga fraile. Entrar en religión, se llamaba. Y era lo común con las mujeres en peligro de malmaridarse o ya peligradas, sin más remedio que el convento. Con los varones era más infrecuente. Pero aquí no era el caso de proteger una doncellez desdoncellada ni una mala alianza de una doncella noble con un plebeyo. Aquí se trataba de proteger la virtud del varón sacratísimo de la Contrarreforma, su prestigio inmaculado. Aunque aquello de Don Juan de Austria…
Esta frailecía claustral que, en otros aspectos, y como lo cuenta el Arzobispo de Quito, González Suárez, dio los mayores escándalos de la vida colonial, como lo referiremos en el lugar correspondiente, sin duda alguna es la iniciadora del gran auge arquitectónico, artístico y artesanal de Quito, y en parte nos da la pauta de la explicación de por qué en una colonia de segundo orden –apenas una Audiencia10 y luego una Presidencia– se hayan hecho las construcciones religiosas más espectaculares de las Indias, se haya desarrollado un plantel de arte y artesanías, de escultura y pintura, por nada igualado en América del Sur.
Decimos «en parte nos da la pauta», porque la verdad verdadera es que el gran actor en el drama del arte religioso de Quito es el indio. Fray Jodoco y Carlos V, dice La Orden:
Alzaron al pie del Pichincha la primera maravilla del arte en la América del Sur. Los treinta mil metros cuadrados de su planta, con tres iglesias, siete claustros y una huerta, le dan derecho a presentarse como un Escorial en plenos Andes, más pequeño pero mucho más empingorotado que el Escorial del Guadarrama.
Con esta frase de un admirador español de buena voluntad, los colonialistas quiteños –pocos pero presumidos– han elaborado, para repetirla en todos los tonos, esa frasecilla de «un Escorial en los Andes». Pero los colonialistas, seguidores de La Orden, no recuerdan la grave amonestación que este crítico español les hace sobre el uso de esta fea cosa que es la retahíla de colonialismo: Quito colonial, casco colonial, esta expresión particularmente grotesca. El tirón de orejas a sus fieles seguidores de Ernesto La Orden Miracle es así:
Proscribamos de una vez la palabra falsa e injuriosa, ese triste adjetivo de colonial, que se podrá aplicar a las factorías de negros de África o de parias de la India, pero de modo alguno a los que fueron provincias y reinos del Imperio Español de Ambos Mundos, tan vinculadas a la corona de Castilla como las tierras de Andalucía o de Canarias.
Así, un joven español del siglo XX, realmente enamorado de lo que considera prolongación fraternal de la obra artística de su gran país en comarcas de Indias, siente el pudor del adjetivo autoinjurioso que ciertas gentes, en Quito, han convertido en prez y blasón de castellanía, de nobleza criolla, tan escasa por otra parte. Es en realidad la nostalgia del dominio colonial lo que coloca a esas gentes en una situación proclive al neocolonialismo. Sin renunciar a seguir colonizados por Francisco Franco, ahora prefieren el colonialismo más provechoso del imperio… Ese sí oprobioso y letal.
∆
 Decíamos… decíamos que el enigma de Quito se resuelve en parte por las iniciativas traídas desde Europa –España y Flandes– por los monjes claustrales como fray Jodoco Ricke y fray Pedro Gosseal11, de Gante el uno, de Lovaina el otro. Pero la gran verdad reside en el increíble poder receptivo de los indios. El padre Gosseal, por ejemplo, nos dice José Gabriel Navarro entre otros, fundó, anexa a la fábrica del convento e iglesia de San Francisco, la escuela de San Andrés, donde adiestraba a los nativos –indios principalmente y alguna vez mestizos– en las artes de la construcción de la talla en piedra y madera, de las artesanías y manualidades en general. En veces, sobre todo en las dependencias de los conventos grandes, como San Francisco, La Merced12, Santo Domingo, San Agustín13, se lo hacía con cierto sentido de humanidad y buen trato para los aprendices. En otras partes, con dureza y aprovechamiento de la esclavitud. Los frailes, muy especialmente los ya citados franciscanos Jodoco Ricke y Pedro Gosseal, organizaron a los trabajadores en gremios, así:
Decíamos… decíamos que el enigma de Quito se resuelve en parte por las iniciativas traídas desde Europa –España y Flandes– por los monjes claustrales como fray Jodoco Ricke y fray Pedro Gosseal11, de Gante el uno, de Lovaina el otro. Pero la gran verdad reside en el increíble poder receptivo de los indios. El padre Gosseal, por ejemplo, nos dice José Gabriel Navarro entre otros, fundó, anexa a la fábrica del convento e iglesia de San Francisco, la escuela de San Andrés, donde adiestraba a los nativos –indios principalmente y alguna vez mestizos– en las artes de la construcción de la talla en piedra y madera, de las artesanías y manualidades en general. En veces, sobre todo en las dependencias de los conventos grandes, como San Francisco, La Merced12, Santo Domingo, San Agustín13, se lo hacía con cierto sentido de humanidad y buen trato para los aprendices. En otras partes, con dureza y aprovechamiento de la esclavitud. Los frailes, muy especialmente los ya citados franciscanos Jodoco Ricke y Pedro Gosseal, organizaron a los trabajadores en gremios, así:
Carpinteros, ensambladores, laceros, pintores, encarnadores, escultores y doradores, entalladores, plateros, batiojas, jeferos, albañiles, herreros, paileros, alfareros, cereros, herradores, latoneros, sastres, botoneros, coheteros, canterones, zapateros, curtidores, silleros, tejeros, damasqueros, espaderos, torneros, barberos, caseteros, lanterneros, sombrereros, ebanistas, tintoreros, prensadores, arperos, serenos, franjeros, bordadores, maestros de escuela. Para todos los gremios se nombraban maestros mayores llamados también veedores, elegidos directamente por el Cabildo en su segunda sesión de cada año. El papel de los veedores era importantísimo: ellos cuidaban de las buenas relaciones entre los agremiados, visitaban los obradores periódicamente, examinaban los objetos fabricados, y cuando veían algo reprensible, denunciaban las faltas al Ayuntamiento que procedía a establecer las sanciones del caso.14
∆
«El oro del templo significa sangre y sudor indios», asegura Leopoldo Benites, intérprete lúcido de las raíces del Ecuador actual, en su libro Ecuador: drama y paradoja. Es verdad, en cuanto acusa la explotación de los indios y de los negros por las congregaciones religiosas en las haciendas y en las minas. En un capítulo especial abordaremos este tema, sin propósito de acusación retrospectiva que pudiera significar atizamiento de rencores inútiles, sino con el deseo de cavar en la montaña del pasado, oscurecida intencionalmente por seudo historiadores, para descubrir la verdad de lo que somos, propósito indeclinable de este libro15.
En cambio, por los resultados obtenidos, yo quiero creer que en los talleres, las escuelas, los obradores, de Quito especialmente, los indios comenzaron a encontrarse. Arrancados de la férula del terrateniente, explotador en los campos donde eran tratados como bestias de carga, hallaron un camino para expresarse en idioma de hombre, no de bruta animalia, como afirmara en la polémica de Valladolid, frente a Bartolomé de las Casas, el teólogo universitario Fray Juan Ginés de Sepúlveda.
Sin que podamos alegar nostalgias ancestrales –como en las zonas mayas–, a pesar de eso, la deslumbrante realidad del arte ecuatoriano, generalmente quiteño, nos ha comprobado hasta el exceso la capacidad del indio de estas latitudes.
De manera que los aborígenes que encontraron los frailes venidos de España: Jodoco Ricke, Gosseal, el padre Bedón16, Hernando de la Cruz, y otros, tenían el espíritu y la sensibilidad limpios, las manos no enseñadas a otros menesteres artísticos de significación. Eran páginas vírgenes, en las que los españoles y flamencos pudieron escribir todo lo que de Europa trajeron aprendido.
No nos interesa, en verdad, hacer la defensa de los conquistadores. Esa brutal ralea de los Pizarros, Almagros y otros, aventureros analfabetos casi todos, ansiosos de dinero y que, como afirma Martínez Estrada:
Es muy difícil reproducir ahora la visión de ese mundo en las pequeñas cabezas de aquellos hombres brutales, que a la sazón estaban desembarazándose de los árabes y de lo arábigo. ¿Qué cateos imaginativos realizaban el hidalgo empobrecido, el artesano sin pan, el soldado sin contrato, el pordiosero y el párroco de una tierra sin milagros, al escuchar fabulosas noticias de América. Mentían sin quererlo hasta los que escuchaban. Un léxico pobre de una inteligencia pobre habían de enriquecer la aventura narrándola. Los mapas antiguos no pueden darnos idea aproximada de esos otros mapas absurdos de marchas, peligros y tesoros dibujados de la boca al oído.
El gran ensayista argentino, en su libro Radiografía de la Pampa –sin cuyo conocimiento es difícil aventurarse por estos caminos de la interpretación de América Española–, se refiere a la atracción de la América del otro lado, cuya leyenda era más simple: buenas tierras de pansembrar, según la recia expresión peninsular, sin misterio, sin magia como estas de este otro lado, con promesas fáciles de oro, de indios que matar, con imperios para conquistar, princesas indias para fecundar. La atracción de la América Atlántica era, sin duda, más elemental para esa torpeza de los aventureros, de la que tanto nos habla Martínez Estrada.
El ideal del recién llegado no era colonizar ni poblar: en consecuencia, según Martínez Estrada, la clave para la interpretación de lo rioplatense, a la hora de la conquista, era bastante diversa a la que tenemos que usar los de Mesoamérica y el Virreinato del Perú.
Acá, los colonizadores buscaron, y casi siempre hallaron, oro. Pero lo mejor que hallaron fue esta raza de animalitos útiles tan parecidos al hombre, con cuyo trabajo pudieron producir lo necesario para su alimentación y su vestido. Los indios –después de declararlos poseedores de ánima mortal, como consecuencia de la derrota de Sepúlveda por Las Casas en Valladolid– servían a los españoles para el cateo y la búsqueda del oro, las piedras preciosas.
Ya tocaremos, lo más detenidamente posible, este capítulo de la esclavitud indígena y del estímulo para la diferenciación de los pobladores del Nuevo Mundo, por razones de ocupación o de ocio. Las jerarquías que automáticamente se fueron estableciendo por el tipo de trabajo, hasta la culminación de la pirámide, en donde se hallaban aquellos que podían entregarse al ocio y al disfrute cómodo del trabajo de los otros.
Los artífices indios
Queremos mantener una verdad, para nosotros válida: durante la dominación virreinal, los pobladores de esta colonia secundaria, administrativamente Audiencia o Presidencia de Quito, no ofrecieron ejemplares de primer orden en la mayor parte de las actividades que llamaríamos actualmente culturales: letras, filosofía, teología, ciencias. En cambio, en las artesanías, las manualidades y aun en artes plásticas mayores: pintura, escultura, arquitectura, llegamos a niveles de excelencia en los que con altibajos nos hemos mantenido.
En la construcción de templos, claustros, conventos, los trabajadores indios, amaestrados y dirigidos por los frailes europeos y por los maestros artesanos traídos desde España, realizan en verdad todo el trabajo. La historia del arte y la historia tout court han sido manejadas por la seudoaristocracia criolla, esa de los títulos comprados con el oro de las indias, como lo admite Jijón y Caamaño17. Por ello, se pasa como sobre ascuas el reconocimiento de esa inocultable verdad, y se quiere sostener que todo es debido a los peninsulares. Si así fuera no se nos habría atravesado esto que hemos llamado el enigma de Quito, porque en otras colonias, aún más prósperas y ricas, el fenómeno no se presentó, sobre todo en las proporciones abrumadoras y gigantescas que en Quito. Los artesanos, los que en la obra monumental desempeñaron «tareas viles», como la pica de la piedra, la talla de la madera, la forja del hierro, la búsqueda de los materiales en los bosques, en las canteras, en las minas. Los artesanos, decimos, eran todos los indios. Y desde entonces comenzaron a diferenciarse los «niveles sociales», correspondiendo el trabajo propiamente tal a los indios, la dirección a unos pocos españoles, generalmente frailes, donados o monjitas claustrales; y la explotación gananciosa, cuando no el ocio, a las clases elevadas.
Los grandes nombres del arte, de la artesanía, de la imaginería religiosa son nombres de indios o de mestizos. Tres nombres esenciales: Manuel Chili, Caspicara; José de Olmos, Pampite, y Gaspar Sangurima, el gran indio Iluqui18, que fundó, seguido por Miguel Vélez19, la escuela de artesanía, tallas y esculturas en Cuenca.

Los otros, la mayor parte de los otros, como Miguel de Santiago, Nicolás Xavier de Goríbar, Manuel Samaniego, Rodríguez, eran mestizos. Pero, insistimos: la gran masa india que, con elementos rudimentarios, realizó la obra descomunal de los claustros, conventos e iglesias de Quito es la verdadera autora, bajo inspiración hispánica y flamenca, de esas obras. Esa gran masa india que, gracias al fervor religioso de algunos frailes artistas, fue sustraída, un tanto, a la explotación inmisericorde de los terratenientes agrícolas, de los plantadores de caña y algodón, de los excavadores de minas.
Para más de treinta construcciones –fábricas se decía entonces– de iglesias, conventos, recoletas que, iniciadas en fechas diversas, aunque de todos modos bastante cercanas entre sí, es presumible que se emplearían entre dos y tres mil trabajadores simultáneamente. Solamente la cantería –desbroce y labrado de la tierra para fachadas, escaleras, pilas, abrevaderos, cruces monumentales en los cruceros de calles y caminos y, naturalmente molones, piedra bruta de cimentación y adoquines–, solamente la cantería debió emplear muy cerca de mil indios trabajadores simultáneos.
Los talleres eran otra cosa, los obradores: en los interiores de los conventos en construcción o en otros lugares proporcionados por los Cabildos se encontraban, bajo la más inmediata dirección de los frailes mayores como Fray Jodoco, o Fray Pedro Gosseal, o el famoso Padre Bedón, artista él mismo de mucha calidad, en forma de escuelas, los talladores en madera, que iban desde la talla ornamental, de un barroco abigarrado pero al mismo tiempo sutil y de una finura increíble, hasta la pequeña escultura en madera casi siempre para ornamentación de los altares o retablos, para los coros, las columnas y los púlpitos. De estos últimos, sin ser el más bello, porque otros lo superan, merece especial mención el de San Francisco, que tiene la particularidad de estar sostenido por los hombros de los más célebres herejes de los primeros siglos del cristianismo: Arrio, Maniqueo y los demás, dispuestos en una situación tan grotesca y cómica, como que sobre sus débiles hombros sustentan la cátedra sagrada desde la cual han de decir sus verdades los apóstoles de la verdad cristiana.
El Padre Juan de Velasco –para mí la única figura de verdadero valor en las letras durante la dominación española, nativo de Riobamba–, hombre de imaginación, cosa que tanto ha faltado a nuestros historiadores y, aun, a nuestros escritores en general, es a quien le debe la historia nacional un real soplo de aliento mítico, de la que se muestra en general menesterosa. Porque nuestros famosos historiadores –acarreadores de material para emplearlo según conveniencias de clases o de ideologías– han hecho de la pobre historia de esta tierra un sucederse de cositas para comprobar que solo desde la intervención de los marqueses de la Independencia existe este Reino de Quito, que la dominación española convirtió en Audiencia o Presidencia, de acuerdo con las conveniencias, explicables dentro de un régimen de explotación colonial, de la metrópoli.
Florencia en América
En torno a los conventos principales, flamencos como Fray Jodoco Ricke e indios como Caspicara y Pampite realizaron una obra de arte sin igual en la América del Sur y solo comparable a la que se realizaba por el mismo tiempo en México y Guatemala.
Todos los materiales nobles y duraderos como la piedra, el hierro, la madera, fueron utilizados para la edificación y decoración de los templos, para realizar el inexplicable milagro de que a cerca de tres mil metros de altura se construyeran algunas decenas de templos, algunos de los cuales podrán tener similares en España o en México, pero nunca superiores.
El templo y convento consagrados a San Francisco de Asís, cuyo nombre se ha tratado de agregar al irremplazable de Quito, constituye por sí solo un conjunto arquitectónico y una pinacoteca de primera clase. Allí, bajo la dirección de Fray Jodoco Ricke, una colmena de obreros trabajaba y, guardadas todas las proporciones, se hacía una obra eterna de arte plástica, que puede ser comparada a la que se realizaba, en la más pura hora del Renacimiento, bajo el impulso de príncipes disolutos y sabios, a las orillas del Arno.
Las más auténticas inspiraciones del barroco español, entrelazadas con reminiscencias góticas y con evidentes influencias mozárabes, se encuentran en ese conjunto grandioso y sin igual, el que, en frase convertida en lugar común, fue llamado por un español «El Escorial de los Andes»20. Pero un Escorial cálido y fervorosamente religioso, en el que no se siente el frío helado del cementerio de Felipe II.
Allí se encuentra la obra escultórica de Caspicara, de Pampite, y de los criollos el Padre Carlos, Pedro de Olmos y Bernardo de Legarda. Para opinar sobre el conjunto escultórico La Sábana Santa de Caspicara, hay que remontarse a las más grandes obras de la escultura universal. Y era un puro indio de América, ignorante y sencillo, quien realizaba este prodigio, probablemente inspirándose en los cuentos religiosos que le refiriera Fray Jodoco Ricke.
La Inmaculada de Legarda, que es conocida como Nuestra Señora de Quito, es una de las esculturas más gráciles, alegres y movidas que pueda recordarse. La muchacha quiteña que representa a la virgen, a pesar de estar parada sobre un dragón, parece una pastora sorprendida en un paso de baile, en un movimiento de cachullapi o sanjuanito21. ¡Qué lejos de las beatas y extáticas inmaculadas de Murillo! Con atrevimiento y todo, más bien podríamos recordar la ternura de una madona de Rafael…
¿Y los pintores? Miguel de Santiago, Hernando de la Cruz, Nicolás Javier de Goríbar, Manuel Samaniego… La obra de Miguel de Santiago, emparentada con la de los italianos y a través de ellos de ciertos españoles, es profundamente ecuatoriana.

No puedo resistirme al deseo de referir una anécdota contada por el gran peruano don Ricardo Palma en su famosa tradición El Cristo de la agonía. Cuenta Palma que habiéndole pedido para el Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lima un cuadro de Cristo crucificado en la hora final de la agonía, el maestro quiteño se dedicó a buscar un modelo que pudiera servirle para pintar a Jesús crucificado. Lo encontró en la persona de un joven quiteño admirador de su obra y que había ambicionado ser discípulo del taller del gran Miguel de Santiago. El maestro dispuso todos los elementos para pintar su cuadro. Colocó al joven en la cruz, buscando la desarticulación indispensable, pero sin causarle dolor. Santiago pintó el cuerpo desnudo del muchacho, esbozó la cabeza abatida. Y de cuando en cuando le preguntaba a su modelo si sufría demasiado. El joven, creyendo no disgustar al maestro, fingía una sonrisa y le decía que estaba muy bien. Exasperado el maestro, enloquecido por la pasión artística, quería ver en la cara del modelo la auténtica y terrible expresión próxima a la muerte. Entonces, ciego de fervor, tomó una lanza de las que tenía en su taller para los sayones que completaran el cuadro, y como una fiera se lanzó contra el cuerpo desnudo del muchacho y lo atravesó con la lanza, y consiguió así el gesto mortal que ambicionaba… Palma lo da como rigurosamente histórico. Yo no pido a nadie que lo crea. Pero la leyenda sola es la expresión de una época de pasión artística pocas veces repetida en la historia. Yo sí le creo.
Goríbar y los otros significaban cifras muy altas de la llamada Escuela Quiteña de Pintura. Pero he de detenerme de una manera especial en la obra de un mestizo acriollado, Manuel Samaniego. Es en la obra de este pintor en donde se encuentra un elemento nuevo, quiteño por excelencia: la luz. Mientras los otros al pintar sus temas religiosos, sus cristos y sus vírgenes, sus apóstoles y sus frailes, sus profetas y sus santos, se olvidaron un poco de la luz solar, Samaniego, en cambio, con sus vírgenes pastoras y sus ovejitas ingenuas, que llevan siempre mordida una rosa en el hocico, no entra jamás a los recintos cerrados, a los vestíbulos de los templos. Él encuentra su dios y su religión bajo el sol del trópico andino y en el aire transparente y en la tierra fecunda con flores y trigales. No tiene el amaneramiento de las escenas pastoriles de los pintores franceses del siglo XVIII, Watteau, Fragonard, Boucher. Lo pastoril de Samaniego huele a campos y a majada, a leche fresca, y se desarrolla todo en mañanas con sol. Sus vírgenes sonrosadas, chapudas22 como diríamos en lenguaje corriente, parecen en realidad campesinas quiteñas que cuidan de sus rebaños y no se cuidan del sol…
Junto a la pintura y la escultura encontramos la talla de la piedra y la madera. El templo de la Compañía de Jesús, de estilo jesuítico, es un bordado en piedra en su exterior. Y en su interior, un deslumbramiento de oro sobre tallas preciosas de una finura insuperable. Sin la grandiosidad de San Francisco, el templo jesuítico es un cofre de oro para guardar joyas.
Párrafo aparte merece el convento de los agustinos, en cuyos pasillos se encuentra buena parte de la pintura de Miguel de Santiago, y cuya sala capitular, además de ser una joya incomparable del arte barroco, fue el sitio donde se suscribió el acta de Independencia de Quito.
Junto a las artes mayores, florecieron las artesanías, en forma tal que hasta hoy, a pesar de saqueos hacia el exterior, quedan aún innumerables figurillas talladas en madera, con cercana o lejana aplicación religiosa, pero con un sentido del humor que es difícil de advertir su ascendencia europea.
Hasta hoy el cultivo de las artes menores y las artesanías en todo el ámbito de Quito es solamente comparable con lo de Guatemala y México: talla en piedra y en madera, forja del hierro y cincelado del oro y de la plata, grabado en cuero y damasquinado en metal que recuerda las artesanías toledanas. Tejidos y cerámica variados, en que prevalecía la influencia indígena, sin mucho asomo de inspiración española. En suma, una colmena de artesanos en todos los materiales, que aún no ha conseguido borrar la incuria y la estupidez de las épocas republicanas.
La obra universitaria fue centrada en torno de la filosofía escolástica. Pero se filtraban, burlando prohibiciones, obras como la del Padre Francisco de Vitoria –acaso inspirador de Bartolomé de las Casas– en que se hacía la defensa de los indios, y se dejaba penetrar algunos vislumbres de la filosofía y las ciencias europeas del Renacimiento.
La obra literaria durante la colonia, en lo que hoy es República del Ecuador, tiene algunas expresiones importantes. Curioso es el hecho de que poco nos llega la influencia de Cervantes y el Quijote. En cambio, se advierte más acusada la presencia soberana de Lope de Vega, de los grandes místicos como Santa Teresa, los Luises y San Juan de la Cruz y, aunque parezca poco creíble, la influencia de Don Luis de Góngora, sobre el cual en España misma llovían epigramas y anatemas. En el plano de las bellas letras cabe señalarse la obra de muchos jesuitas como Jacinto de Evia, el Padre Ullauri y sobre todos, y a la altura acaso de Sor Juana Inés de la Cruz, la Décima Musa mexicana, y de Domínguez Camargo el fraile colombiano: estoy nombrando a Fray Juan Bautista de Aguirre, poeta de verdad, poco conocido en el resto de América. En prosa puede señalarse al Obispo Villarroel.