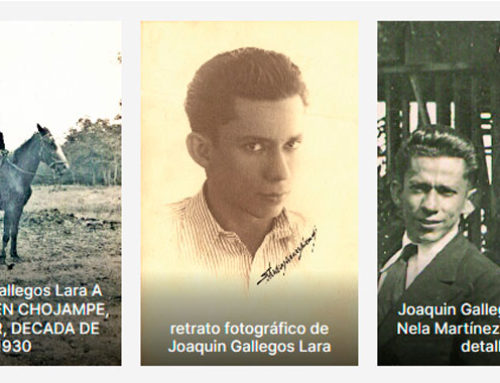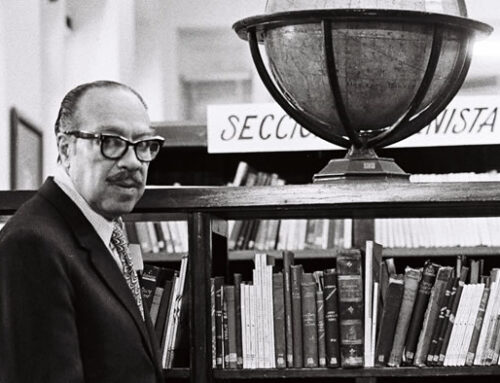Gabriela Mistral o las andanzas de una Premio Nobel
Jaime Quezada
LLAMADA a sí misma una criatura vagabunda, «desterrada voluntaria», Gabriela Mistral vivirá siempre una permanente errancia en su tierra natal de Chile o en sus patrias adoptivas del mundo. Una geografía que es también su obra y su convivio con las gentes suyas. Desde Vicuña (allí nace un 7 de abril de 1889) a Nueva York (allí muere un 10 de enero de 1957) nunca tuvo el sosiego de la casa definitiva ni la voluntad sedentaria de mujer fatigada. Sino un ir y venir por aldehuelas, pueblos, ciudades y metrópolis. También montañas, islas y desiertos. Cordillera adentro elquina o mar afuera mediterráneo, atravesando valles, motivada acaso por ese consejo nietzscheano que hizo suyo muy joven: Una de las cosas que el hombre debería saber en la juventud, es qué clima y qué panorama necesitan su cuerpo y su alma. Bien puede decirse de ella que fue una mística del viaje, pues anduvo saboreando a cada hora el cielo, la tierra y el mar como de nuevo. Entrando en los paisajes, en los seres y en las cosas para que no se me deformen con el recuerdo recreador que es el mío.
Más que un placer –el viaje debería ser una religiosa dación al destino de dorso vuelto–, el viajar para la Mistral fue una aventura casi heroica, sobre todo en una época de tardías comunicaciones. Viajando en un tren con locomotora a carbón de Los Andes a Santiago, medio oculta, muy silenciosa y ensimismada, en un vagón de tercera clase. Recorriendo en carretas campesinas los campos de Traiguén (donde yo caí de golpe en una floración de cerezos). Navegando en lentos vapores con tripulantes chilotes por los canales magallánicos, desolada de Desolación. Y después un Santiago apenas de tránsito, toda vez que la capital no tiene lo que necesita para vivir dichosamente: cielo y árboles, mucho cielo y muchos árboles. Y luego un redescubrir el continente americano y sus culturas precolombinas, sin temor al vértigo, sobrevolando en los primeros aeroplanos el mar de las Antillas o Puerto Rico. Conmovida por la luz de la meseta mexicana tan verde de milpa y de magueyes, y que la recorra a ojo desnudo desde el asiento trasero de los carricoches. Bajando y subiendo a los autobuses en Río de Janeiro y en Petrópolis, moderadamente alegre recibir la noticia del Premio Nobel, en 1945. Más tarde, el mundo viejo que la acerca al mundo nuevo, secos sus pies de caminar por las serranías de Castilla o por Florencia o por Amberes. Caminar, sin embargo, que distiende el cuerpo friolento y el ánimo ceñudo.
Pero Gabriela Mistral no andaba por estos lugares con afanes de turista primitiva, o con mentalidad de ojo de Kodak, como dice ella misma. Sino destinada a cumplir obligaciones educacionales (no voy sino a los pueblos en que puedo servir), a reorganizar colegios, a decir su palabra –que era palabra ardiendo– en conferencias y congresos internacionales, a desempeñar funciones en consulados de segunda o tercera categoría, y en definitiva, en busca de una hora de paz, de toda paz en los buenos días, que le permitiera hacer su obra, su Tala, y satisfacer el hambre de extensión verde que es para mí entre las más nobles avideces que llevamos, y yo no sé vivir en paisaje que no me la aplaque y, además, me la revele.
El año 22, cuando aún los aires de la revolución se sienten y se respiran, viaja a México: Ninguna mujer es más querida y admirada que usted, le dice el ministro Vasconcelos en la invitación oficial. Sale de Chile para no regresar ya, sino en brevísimas temporadas: Le sirvo tanto o más fuera que dentro. Vistiendo su acostumbrado traje de faldas talares, llega a tierra mexicana. Con esas sencillas faldas la vio el entonces adolescente Neruda en las calles de Temuco. Así la verá ahora la profesora Palma Guillén, su secretaria, que la recibe magnetizada por la mirada de la poetisa, como una agua verde con mucha luz adentro. México le llena de maravillamiento. Contribuye a la reforma de la enseñanza en aquel país, pero aprendí más de lo que enseñé. Le gustan los pueblos de la meseta y las gentes de esos pueblos: Chapala, Cuautla, Cuernavaca, Zacapoaxtla, Oaxaca.
Gabriela Mistral, después de todo, se va de México, como se va de todas partes: ya voy tomando no sé qué carne de judío errante. Congresos internacionales, reuniones de cooperación intelectual, trabajos burocráticos y estadísticos en la Sociedad de las Naciones, consulados honorarios o de carrera la llevarán como su verso de una isla a otra isla sin despertar el agua. Estará en Madrid, en Francia, en Bélgica, en Bonn, en Santiago de Chile, otra vez Madrid, en Portugal, en Guatemala, en Italia, en Brasil, en los Estados Unidos. Sus relaciones epistolares se hacen cartográficas. Sufriendo penurias económicas y cargando libros y muebles y siempre con una cabeza cansada de tanta minucia contradictoria. El año 26 conoce en Suiza a Romain Rolland y cuyo Juan Cristóbal leyó con arrobamiento en sus años mozos, porque esas páginas eran la novela del alma que se abre al misterio de la belleza. En París se encuentra por primera vez en un café con Unamuno, cuando este vive su exilio, y Gabriela no puede entender ni comprender que ese hombre, con su hermoso semblante vuelto religioso por el cotidiano pensamiento superior, haya tenido que salir de su patria a padecer nostalgias ajenas. En Florencia parece rejuvenecer contemplando en un parque el David de Miguel Ángel. Por los pueblos italianos andará intruseando, muy discretamente, por los nobles patios de las casas coloniales. Y en España, en la calcinada meseta de Castilla, se irá paso a paso tras la huella de la monja de Ávila, la andariega también de Teresa de Jesús.
De estas andanzas Gabriela Mistral escribirá no pocas cartas, artículos, poemas, crónicas –gacetillas que se hacen hoy prosa–, en un afán de comunicarse con su prójimo lejano, sea este amigo, familiar, pariente, lector de periódico o revista. Material que dio origen a una singular y personalísima escritura por su resuelto tono conversacional: sus Recados o sus motivos o sus estampas que tienen ese tono suyo, el más mío, el más frecuente, mi dejo rural en el que he vivido y en el que me voy a morir. De estos viajes le vienen las emociones más puras y profundas que le dictaron seres y cosas, pueblos y naturaleza del mundo que recorría, y que eran dignos de contarse para sus gentes amadas. Ella –la Mistral–, que se sentía una especie de vagabunda que no tiene más que el aire y la luz en este pobre mundo, escribía, casi al final de su vida, en una página de Lagar: «Hay dos puntos cardinales en la tierra: son Montegrande y el Mayab». Es decir, la patria de su infancia del valle de Elqui y la patria maya de la península de Yucatán, en un volver a las razas primeras de la América. Entre esos dos puntos cardinales anduvo nuestra Mistral con su bebedura de recuerdos y su mirada recogedora de cuarenta panoramas.
* Publicado en El Mercurio, Santiago, 10 de abril, 1983, p. E5.