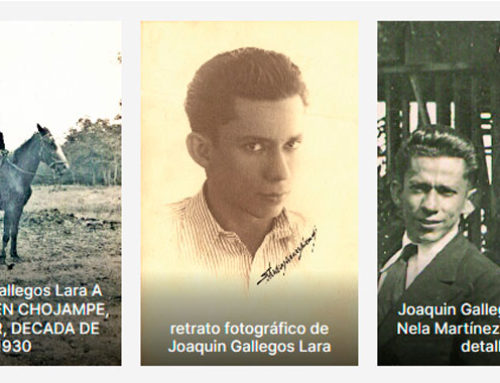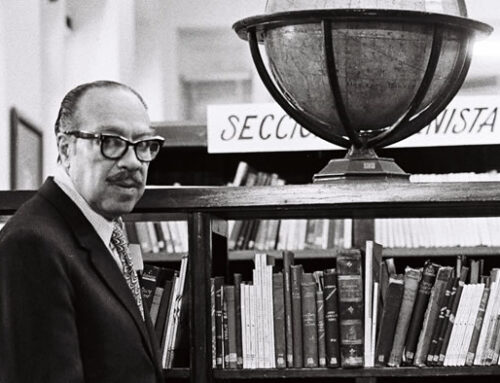Perfil de Enrique Gil Gilbert
José de la Cuadra
ENRIQUE GIL Gilbert tiene veintiún años y un poco de sueños en la cabeza. Además, una sonrisa ancha, ingenuota, maciza, que lo va defendiendo, como un escudo, de toda asechanza. Gil Gilbert es optimista a virtud de su sonrisa. Se me ocurre como si lo fuera por proceso mecánico, engranando reflejos. Pero es lo positivo que su fuerza optimista le sirve lo mismo que si arrancara de otras fuentes.
Gil Gilbert se siente siempre triunfador. Entiende que la ruta se le va allanando delante suyo, barrida por brisas prósperas.
Y cuando llega hasta él alguna flecha de insidia, se acuerda de sus veintiún años, de su poco de sueños y de su sonrisa. Y de nada más…
Quien trate a Gil Gilbert sin haberlo leído antes, acaso se imaginará que su obra es risueña, transparente, rosadamente cristalina… Que en ella clarea el sol de la mañana y esplende la noche enlunada… Que en ella la vida ‒la Vida conceptual que ama la solemnidad de la mayúscula‒ enseña su aspecto más agradable…
Sin embargo, ocurre justamente lo contrario.
Por entre la obra de Gil Gilbert soplan vaharadas calcinantes y cruzan aullidos de dolor. Sale el aire del pulmón de la selva tropical, y el aullido brota del pecho de los trabajadores en el infierno verde.
La montaña grita y gritan los hombres.
Gil Gilbert propaga los alaridos, haciendo altoparlante.
Está convencido de que eso es parte de su deber de escritor, y parte tan esencial como que inflige con su efecto la acción literaria de Gil Gilbert en cuanto esta guarda de más simbólico y significativo.
Gil Gilbert conoce la jungla. La conoce, en cierto respecto, al modo bíblico. Ha habitado en ella. Ha convivido con ella.
Y toda su labor se caracteriza por un ceñido sentido vernacular.
Sin ánimo de boutade, Gil Gilbert se aparta de las escuelas rigoristas y emprende en decir, lisamente, el mensaje que le trasladaron la selva y los seres de la selva.
 Esta hora de la literatura joven ecuatoriana es singular. Reina un desconcierto cuyo índice se muestra en el «serapionismo» ambiente. Salvo excepciones de corto número ‒grupos tácitos más que organizados‒, los escritores tocan cada uno su tambor. Pretender influir sobre la orientación literaria resulta como tentar la navegación del caos. Nadie se entiende. Pasa como en el epigrama de Voltaire sobre la metafísica y la alta metafísica. Cuando dos escritores nuestros discuten sin entenderse, es que delinean el movimiento literario ecuatoriano actual; cuando uno solo lo afronta, sin entenderse y sin entenderlo, es que busca el camino salidero del laberinto. Así, para un literato que no más lo sea estrictamente, lo menos incómodo es tocar su tambor…
Esta hora de la literatura joven ecuatoriana es singular. Reina un desconcierto cuyo índice se muestra en el «serapionismo» ambiente. Salvo excepciones de corto número ‒grupos tácitos más que organizados‒, los escritores tocan cada uno su tambor. Pretender influir sobre la orientación literaria resulta como tentar la navegación del caos. Nadie se entiende. Pasa como en el epigrama de Voltaire sobre la metafísica y la alta metafísica. Cuando dos escritores nuestros discuten sin entenderse, es que delinean el movimiento literario ecuatoriano actual; cuando uno solo lo afronta, sin entenderse y sin entenderlo, es que busca el camino salidero del laberinto. Así, para un literato que no más lo sea estrictamente, lo menos incómodo es tocar su tambor…
Gil Gilbert golpea el suyo.
Considera que siendo literato, y no crítico, le conviene dejar que fluya espontáneamente su producción sin obligarla a seguir lineamientos preconcebidos y solo por acomodarse a criterios modelados por escuelas y tendencias.
Puede ser que tenga razón.
De todos modos, Gil Gilbert se distingue por esa manifestación de independencia en el escribir, por ese atenderse a sí mismo, por esa su manera de ver la realidad.
La realidad que él sabe es trágica realidad. Y la expresa según la sabe, en un estilo candoroso, límpido. Su estilo refleja las tragedias sin alterarse, como las lagunas serenas reflejan en su espejo impasible los cielos anubados de tempestad…
Esta metáfora, que sin duda no es original mía, tampoco es de Gil Gilbert. Él carece de la gracia matronil de las hermosas metáforas, amadas de las mujeres y de los poetas. Antes que fronda, su prosa es bejuco, liana. Escueta, enjuta, reseca. Siquiera en su estructura, que es lo importante. Las galas con que a veces la viste, delatan a leguas que son aditamentos, floreos de acabado, cromatismo de superestructura, y no esqueleto interior vertebrado.
Digo con esto que el pensamiento de Gil Gilbert no se exterioriza normalmente por metáforas. Lo cual, de otro lado, no implica a que su obra falte en absoluto el sentido poético. Lo posee, sí, pero en la justa medida que ha menester para no caer en el estilo periodístico. A molde.
Sin embargo, Gil Gilbert escribe versos.
Sé de opiniones contradictorias sobre sus versos. Mientras niegan unos que sea poeta, afirman otros que es poeta de valía. De cualquier manera, es un poeta virtualmente inédito; en tanto que, como prosador, está ampliamente difundido, incluso en idiomas extraños. Varios cuentos suyos han sido traducidos hasta a lenguas raras.
He leído poco suyo en verso.
Un canto a la Leticia amazónica.
Algo más.
Creo ‒y certeramente, presumo‒ que la clave secreta de su acción poética reside en la posición de forzado revolucionarismo que adopta cuando poeta. Abandona en el verso lo que en la prosa le es sustancial: su naturalidad que cuaja en una sólida literatura de protesta y de denuncia, que, como lo vengo sosteniendo, es la más cónsona con la posibilidad ecuatoriana de hoy.
Acaso a Gil Gilbert, a pesar de todo, le inquieta que se pueda dudar de su confesión marxista. Y se anticipa a responder.
Su afirmación revolucionaria ‒dada a preferencia‒ persigue un son épico-lírico que se anuncia ronco por lo épico y dulzón por lo lírico, haciendo una desarmonía de tonos en la cual perecen la voz espontánea y el acento propicio.
Gil Gilbert está magníficamente bien en su género narrativo.
Está ahí en su plano.
Cabe que haga desde ahí revolución como mejor convenga.
¿De qué se lo tacha?
Su verismo es tan demoledor como la clásica piqueta.
La verdad que él grita, hiere en lo profundo.
¿Entonces?

Barbusse dice de Zola en su reciente libro sobre el autor de La Taberna, explorando la obra total: «Nada hay en él de subversivo contra un orden de cosas nefastas. Tan solo la indirecta virtud subversiva que posee toda obra verdadera».
Valdría decir lo mismo de la obra de Gil Gilbert; pero, ¿no es esto bastante? ¿O es que se lo requiere exagerado, violentando la verdad por empujarla a servir fines? ¿Que, desbancando su honradez literaria, en gracia de los fines excuse los medios?
El propio Barbusse, contrarrestando su última aserción citada, añade luego que esta virtud subversiva «está demasiado sometida a la apreciación de cada cual si la verdad que aparece no está ligada sólidamente a una realidad de fondo».
Es imprescindible que esta realidad de fondo exista y vaya unida, en cuanto exista, a la expresión. Solo así se hará labor trascendental y útil. Solo así la literatura será un arma temible. Nada se obtendrá de exacerbar la nota, como no sea correr el peligro del mentís y del consiguiente descrédito. La realidad y nada más que la realidad. Es suficiente. Hasta es, con frecuencia, más que suficiente.
 Gil Gilbert ha concluido ya un nuevo libro: Yunga. O sea lo que yunca: tierra baja y caliente, tierra costera. Edita el libro la editorial Trópico que debuta con el volumen.
Gil Gilbert ha concluido ya un nuevo libro: Yunga. O sea lo que yunca: tierra baja y caliente, tierra costera. Edita el libro la editorial Trópico que debuta con el volumen.
Desfilan por las páginas de Yunga figuras firmemente recortadas. En especial, el negro Santander.
La novela del negro Santander ‒bracero jamaicano de esos que vinieron a trabajar en la construcción del ferrocarril del Sur‒ es un escorzo bravo de lo que será la novela de la línea férrea, que acaso escribirá, que ojalá escriba Gil Gilbert.
En mi opinión, la novela del negro Santander es lo más logrado de Gil Gilbert.
Y no inventó el personaje.
El negro Santander vive ‒viejo, loco, demoniaco…‒ en uno de esos latifundios de la familia de Gil Gilbert, familia de hidalgos campesinos con cuya tradición ha roto el escritor.
Gil Gilbert ha tratado al hombre de piel oscura y se ha metido en la peor oscuridad de su alma adentro.
Y así como con el negro Santander, sucede con los demás protagonistas de las narraciones que forman el volumen. Han venido al libro desde la vida misma.
Gil Gilbert los exhibe. Se contenta con eso.
Solo la realidad, pero nada más que la realidad.
Es el lema nuevo.