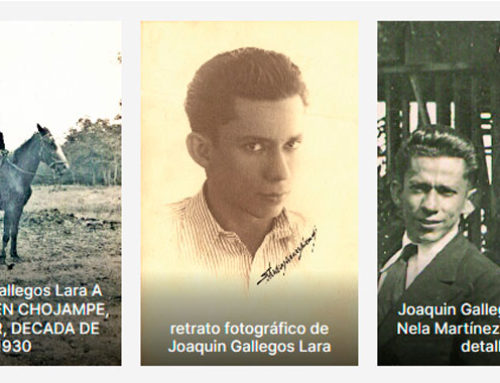Conferencia:
Las narrativas de la violencia
Jorge Franco
MEDELLÍN
Vengo de una ciudad que en algún momento de su historia se convirtió en una sucursal del infierno. Sin embargo, cuando nací y crecí en ella, se parecía más al cielo. Medellín era una ciudad mediana que crecía con ínfulas y de infernal solo tenía lo que puede tener todo pueblo chico. Era tranquila, limpia, con un clima envidiable, una primavera de doce meses que mantenía florecida a la ciudad. El ritmo de vida no ocasionaba muchos sobresaltos, una que otra anécdota que escandalizaba pero nada del otro mundo. Uno que otro crimen pasional, uno que otro callejero, nada que alterara la normalidad con la que se vivía.
Por esos años yo leía las obras clásicas de la literatura infantil, los libros de los hermanos Grimm y de Hans Christian Andersen. No recuerdo que hubiera autores locales que escribieran para los niños de entonces, o tal vez todavía no tenían el respaldo editorial para publicar sus historias. Por eso crecimos con cuentos extranjeros, los clásicos infantiles de siempre, la mayoría de ellos cargados de una violencia que, por esa época, solo conocíamos a través de los libros. ¿Puede haber algo más aterrador que un cuento infantil de los de antes? Barba Azul, Pulgarcito, Blancanieves, Cenicienta, El patito feo… la lista es larga y sangrienta. Puedo asegurar que había mucho más horror en estos cuentos que en la Medellín de mi infancia.
Más tarde devoré los clásicos de la literatura juvenil, Verne, Salgari, Stevenson, toda la fascinante saga de Enid Blyton, las historias de sus cinco y, luego, las de sus siete. En el colegio me vi obligado a leer los libros que tenían que ver con nuestra tierra, con nuestra historia, todavía en un ámbito muy regional. El acento con el que hablaban los personajes era el mismo mío, también los paisajes, y algunas de las costumbres, y aunque muchas de ellas ya habían dejado de practicarse yo las conocía por historias de los abuelos o de la gente del campo que a veces yo frecuentaba. Me refiero a la literatura costumbrista colombiana, una herencia de la picaresca española, sobre todo, porque el legado de la colonización seguía fresco cuando nacieron muchos de los autores locales que escribieron este tipo de literatura. El más destacado de ellos es, tal vez, Tomás Carrasquilla, quien logró un reconocimiento que perdura hasta hoy gracias a un cuento titulado A la diestra de Dios Padre, un relato de lectura obligatoria en los colegios y adaptado a la televisión y al teatro. También sobreviven algunas de sus novelas aunque lo cierto es que la literatura costumbrista colombiana comienza a leerse, casi, como una literatura extraterrestre. Ante los ojos de hoy, suena ingenua y distante y sirve, a lo sumo, como un punto de referencia para conocer lo que fuimos y lo diferentes que somos ahora respecto a la Colombia de nuestros ancestros. Es tal vez nuestra única literatura sin violencia, no porque no la hubiera sino porque no se contaba.
Cuando leí esos libros lo hice sin mucho entusiasmo. Yo estaba creciendo y en ese proceso buscaba aventuras. Medellín también crecía, y al igual que yo, estaba inconforme con que allí no pasara nada. La ciudad y yo estábamos deseosos de emociones.
Por allá, a comienzos de la década de los sesenta, un grupo de jóvenes escritores que mostraba signos de aburrimiento comenzaron a publicar nuevos libros que sacudieron a Medellín de su rutina. El grupo estaba conformado por poetas, escritores y hasta por locos, según la opinión de los sectores más conservadores. Locos o no, ellos crearon un movimiento filosófico y literario llamado el Nadaísmo y cuyo lema era «no dejar una fe intacta ni un ídolo en su sitio». A la cabeza de ellos estaba el genial Gonzalo Arango y aunque la lectura de sus textos no estaba bien vista en las familias tradicionales, al leerlo se despertaban muchas inquietudes y cuestionamientos al orden urbano, a la relación entre el individuo y la ciudad, que en las palabras de Arango adquirían una connotación poética cargada de humor, ironía, irreverencia, pero, sobre todo, de realidad. En su texto Medellín a solas contigo declara todos sus sentimientos encontrados hacia nuestra ciudad. En algunos de sus apartes, dice:
¡Oh, mi amada Medellín, ciudad que amo, en la que he sufrido, en la que tanto muero! Mi pensamiento se hizo trágico entre tus altas montañas, en la penumbra casta de tus parques, en tu loco afán de dinero. Pero amo tus cielos claros y azules, como ojos de gringa… A veces apestas a gasolina y hollín, mi pequeña Detroit. Cuando me abrumas con tus puercos olores siento piedad por tu insensato autodesprecio. Ni siquiera hay un rinconcito en tu monstruoso corazón de máquina para que florezca la flor bella, la flor inútil de la poesía.
La relación de los Nadaístas con la ciudad siempre fue contada como una relación de amor y odio. Me parece recordar que es la primera vez en nuestra literatura en el que la crítica a la sociedad y al entorno es directa y mordaz, y, de alguna manera, necesaria. Y es mucho más sensata que aquella literatura sospechosa donde solo afloraban sentimientos amorosos hacia la ciudad donde se vivía.
Y si bien quienes leíamos a los Nadaístas, en especial a Gonzalo Arango, reconocíamos muy bien a esa Medellín de sus textos, a pesar del lirismo de su lenguaje, a comienzos de los años 70 aparece un libro titulado Aire de tango, de Manuel Mejía Vallejo, escrito en un tono casi opuesto al del Nadaísmo, más cercano al anterior tono costumbrista. Podría decirse que estaba escrito en un costumbrismo urbano, donde nos reconocíamos en el habla de los personajes, con sus localismos, con nuestro voceo, con las mismas letras que nos comemos al hablar, un libro que a los muy jóvenes de entonces nos sonaba lejano porque era un libro en el que había tangos, cantinas, referencias a una época inmediatamente anterior, la de nuestros padres, pero el realismo de las descripciones, de las situaciones y del habla nos hacía sentir a Medellín en las entrañas.
Aire de tango es importante no solo por su calidad literaria sino porque, mirándolo desde hoy, registra ese momento de nuestra violencia urbana en el que aparecen las pandillas de barrio, el mundo de la prostitución, las peleas de cantina, el choque de lo rural con lo urbano, el conflicto social que se generó luego de una migración campesina a una ciudad que se industrializaba a grandes pasos. Y la transición del puñal al arma de fuego, transición que también nos sacó de la poesía y la ingenuidad para sembrarnos en la demencia y en el desconcierto.
Los años 70 avanzaban con velocidad hacia su final. Medellín ya había superado la cifra del millón de habitantes, las montañas se veían cada vez más pobladas por inmigrantes que buscaban pellizcarle algo a una ciudad con prestigio de adinerada, y por allá en 1976, los archivos noticiosos registran que un ciudadano llamado Pablo Escobar fue capturado con 36 kilos de coca. Algunos hechos curiosos comienzan a registrarse en Medellín: coches lujosos que no se habían visto antes, y quienes los conducían no eran los señores ricos, reconocidos por la alta sociedad antioqueña. Se construyeron discotecas descomunales y los cantantes extranjeros más famosos venían a dar espectáculos en ellas. Había funerales con mariachis, echaban tiros al aire en honor al muerto, había más muertos como consecuencia de ese muerto. Se incorporaron nuevas palabras al léxico local: mágico, traqueto, coronar, sicario, cruce, parcero, changón, y decenas más que se han seguido utilizando desde entonces. Medellín salió del anonimato y su historia entró en los anaqueles de la historia de la infamia.
Comenzamos a ser señalados por el mundo, a ser mirados con sospecha en los aeropuertos, a ser estigmatizados. Se satanizó la producción de droga pero no se condenó, al menos con el mismo rigor, la demanda que hacían de ella los países del primer mundo. El mundo se rasgó las vestiduras. Persiguieron a las mafias y a los dineros de los países subdesarrollados pero se hicieron los de la vista gorda ante los dólares y los euros que enriquecieron a las mafias de los Estados Unidos y Europa. La droga se consumía en las fiestas de las más grandes capitales del mundo mientras Medellín ponía los muertos, se bañaba en sangre, se desprestigiaba.
Vinieron años de locura, de confusión, de desmesura, de dolor, de incertidumbre. La historia absurda que el mundo conoció desde afuera, y que todavía nadie se atrevía contar desde adentro. Estábamos silenciados por el terror y el miedo, por la paranoia: cualquiera podía estar untado, la sociedad estaba secuestrada, la bomba que iba a explotar podía hacerlo encima, abajo, por donde uno pasara. El cerco se iba estrechando y no hubo nadie que no se viera afectado. Todos teníamos un pariente, un amigo, o nosotros mismos salpicados por el poder del dinero o por las esquirlas de la violencia del narcotráfico.
Pasó un tiempo antes de asimilar lo que sucedía, antes de que se pudiera contar, a través del arte, con cierta claridad. Solo hasta 1990 apareció una película que mostraba el fenómeno del sicariato desde las entrañas. Se trata de Rodrigo D. No futuro, de Víctor Gaviria. Un testimonio crudo, real, casi documental, del drama que vivían los jóvenes que fueron parte del brazo armado del cartel de Medellín. Formados en escuelas para sicarios donde aprendieron las técnicas más crueles para llevar a cabo todas las atrocidades del cartel: cobro de cuentas, venganzas, secuestros, guerra contra el gobierno, asesinatos de jueces y periodistas, o, simplemente, de quien se interpusiera en su camino. La película mostró el drama detrás de la violencia, el desarraigo y la confusión de estos jóvenes quienes habían sido olvidados por la sociedad y por el Estado desde mucho antes de la aparición de los carteles de la droga. Los narcotraficantes solo necesitaron poner un dinero sobre la mesa para seducirlos, y mostrarles un modelo de vida, que resultó falso, para atraparlos en sus ejércitos ilegales. En Rodrigo D. No futuro, un joven opta por la música en lugar de la violencia pero navega contra la corriente porque su entorno, sus amigos, toda su generación está siendo devorada por la violencia sin sentido, seducidos por el esplendor ilusorio del narcotráfico. Confundidos por el caos y la alteración de los principios, ellos cambiaron el sentido de la vida y de la muerte. Se rezaba para matar, se mataba para obtener prestigio y poder, se mataba incluso para estrenar una pistola, para comprobar que mataba, y en medio de este desbarajuste social un joven solo pensaba en hacer música. Fiel a la realidad, en esta película no hay moraleja, no hay final feliz, porque, fiel a la realidad, solo quedaba la muerte como única salida.
También en 1990 se publicó un libro que, como su misma presentación lo dice, era un «texto sobre los jóvenes de Medellín que matan». No nacimos pa’ semilla, de Alonso Salazar, fue el título de este documento desgarrador que recogía testimonios reales de los protagonistas de nuestra violencia mafiosa. Una vez más, comprobamos que eran los jóvenes, casi niños, de Medellín, quienes padecían con mayor rigor las consecuencias de la violencia, y cada uno de ellos nos presentaba su drama personal, no como excusa sino como el reconocimiento de una enfermedad colectiva que cobraba en ellos sus primeras víctimas. Como lo dijo el mismo Salazar, «la nuestra es una guerra donde de nada sirve hablar de buenos y malos. El desafío real es encontrar pistas que nos ayuden a salir de este laberinto donde muchos plomos, disparados desde muchos lados, con innumerables argumentos, nos están matando». El libro fue más allá de los meros testimonios y reveló las raíces históricas y culturales que explicaban, de algún modo, por qué este tipo de violencia se sembró particularmente en Medellín, con «formas muy peculiares de religiosidad, de lenguaje y de actitud hacia la muerte».
En 1994 apareció una obra literaria que, siguiendo la línea de la película de Gaviria, marcó el comienzo de una tendencia literaria, necesaria en el país, que contaba la nueva violencia que nos estaba dejando el narcotráfico. Se trata de la polémica y muy buena novela La virgen de los sicarios, de Fernando Vallejo. Medellín había sido el escenario en casi todas las novelas de Vallejo, en las que a través de la ironía y el sarcasmo el autor despertaba la nostalgia por una ciudad que poco a poco se nos iba saliendo de las manos. La desenfadada prosa de Vallejo daba fe del deterioro social, familiar, político en el que se sumía Medellín, y sus exabruptos literarios no sonaban exagerados para quienes conocíamos la ciudad de cerca. En la realidad se estaban presentando una serie de situaciones que rayaban en lo hiperbólico, y de no ser porque las podíamos comprobar las hubiéramos considerado inverosímiles. Bacanales, muertes estrambóticas, palacios, castillos, zoológicos, toda una galería de extravagancias y abusos que parecían más cercanos a la mitología que a una dolorosa realidad de una de sociedad conservadora, religiosa, apegada a sus costumbres que se vendió, nos vendimos, por varias canecas de dólares y droga. Lo perdimos todo en un momento dado, y más que desprestigio y deterioro, lo peor que nos dejó el narcotráfico fue la mentalidad del dinero fácil, pero sobre todo y peor que todo, el valor de la vida llevado a cero. Es sobre esto que trata La virgen de los sicarios. Más que del vínculo del crimen organizado con la religión, es sobre el valor nulo de la vida, de la dictadura de la muerte inoficiosa, del altísimo grado de intolerancia que alcanzamos, de la celebración de la violencia.
Más allá de la polémica que despertó esta novela y su adaptación al cine, más allá de la incendiaria personalidad de Fernando Vallejo, La virgen de los sicarios ha sido un documento válido para reconocernos, un texto ineludible para elaborar la autocrítica que necesitaríamos después para renacer de las cenizas.
El 2 de diciembre de 1993 fue abatido Pablo Escobar. Luego del impacto por la muerte de alguien que nos parecía inmortal, pudimos recobrar el aliento y permitirnos la posibilidad de comenzar de nuevo. Esos años nos sirvieron para mirar hacia atrás y tratar de entender y explicar dónde y por qué fallamos. Hacia finales de la década de los 90 Medellín ya era consciente de los errores pasados y lentamente tratábamos de reconstruir lo perdido. Varias personas queridas y cercanas murieron víctimas de la violencia del narcotráfico, muchas fueron secuestradas, muchas se dejaron seducir por el mundo mafioso y se corrompieron, muchos nos fuimos de Medellín evitando que esa violencia también nos llevara.
Años más tarde, y ya como escritor, yo sentía que había una deuda. Todavía no sé si era de Medellín conmigo o mía con Medellín. El caso es que la ciudad y el escritor necesitábamos encontrarnos en una historia, y por ser yo tan proclive a la gracia del mundo femenino y a las historias de amor, nació Rosario Tijeras, una novela que volvía a escarbar en la herida cuando ya muchos querían olvidar lo sucedido, pero yo necesitaba plasmar las inquietudes que todavía guardaba sobre los años más furiosos del narcotráfico en Medellín. Rosario Tijeras muestra un fragmento de aquella época en la que sucumbió toda una sociedad, a través del proceso autodestructivo de una joven pandillera, que fue objeto sexual de los capos de la mafia, y violentada desde su niñez, física y psicológicamente. Al igual que en los libros ya citados, en Rosario Tijeras no se intentaba dividir nuestro pequeño mundo entre buenos y malos, sino más bien determinar que todos fuimos responsables de lo que, como cultura y sociedad, engendramos. Y de estos engendros, insisto, no se puede excluir a la que pomposamente se autodenomina «la comunidad internacional», esa comunidad que señala airosa con el dedo, que separa, estigmatiza y juzga como si el drama derivado de la droga no tuviera que ver con ellos.
Colombia
Vengo de un país que se debate a diario entre la creación y la destrucción. Día a día se lucha por construir una nueva sociedad que tambalea con solo apretar el botón que detona una bomba, en lo que se tarda apretar un gatillo, en el instante que le toma a un político decidirse por la corrupción, en lo que dura un «no se puede» dicho por alguien que sí tiene el poder para hacer y decidir.
Si bien es cierto que en las últimas décadas la referencia a la violencia colombiana siempre llevaba a mencionar a Medellín, la violencia como tal ha estado enquistada desde siempre a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Medellín es la herida más reciente de esa violencia que ha cruzado fronteras por tratarse, como lo he reiterado, de una problemática que involucra a muchos otros países. También ha sido el laboratorio que ha mostrado la génesis de la violencia relacionada con el narcotráfico, sus consecuencias y, tal vez lo más importante, el proceso de recuperación, de integración, de salvación de una cultura que en otro momento estuvo desahuciada.
Pero más allá de lo que sucedía y se escribía sobre Medellín, la literatura colombiana no había olvidado una etapa de violencia previa a la del narcotráfico. Fueron aquellos años de guerra civil, de la contienda entre liberales y conservadores a partir del asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, y que se conoce en Colombia como la época de la Violencia, escrita con mayúscula, no solo por las dimensiones con las que se manifestó, sino porque se convirtió en una especie de marca de conocimiento general. Cuando hablamos de la Violencia, sabemos a qué nos referimos, a qué enfrentamiento y a qué período de nuestra historia.
La Violencia no solo dejó miles de muertos, pobreza, desolación, desconfianza, odio, y un recetario con las formas más demenciales y crueles de matarnos, sino también una colección literaria bastante relevante, con títulos que siempre se incluyen en lo mejor de nuestra literatura. La Violencia, en lo que tiene que ver con nuestra literatura, es lo que la Guerra Civil ha sido para los escritores españoles. Hasta el siglo XXI ha llegado, incluso, la influencia de esta época como tema para muchos autores. Los efectos de aquellos años siguen estremeciendo la memoria colectiva y se siente la necesidad de plasmarlos en los libros ya sea como un testimonio de nuestra mezquindad o como una advertencia para quienes no presenciaron dichas guerras, con el fin especial de que estos errores jamás vuelvan a repetirse.
Solo por mencionar a dos autores y a dos libros que hicieron una elaboración estética de la violencia política de mitad del siglo pasado, menciono a Gabriel García Márquez con su novela La mala hora, y a Gustavo Álvarez Gardeazábal, con Cóndores no entierran todos los días, novelas que son fabulaciones de este período, pero las dos inspiradas en hechos reales. Estos dos libros narran de una forma dura y precisa la tensión que generó la guerra entre quienes militaban en el partido liberal y en el conservador, plasmando los radicalismos de la violencia, la ceguera política de sus protagonistas y la inutilidad de este enfrentamiento fratricida. Si bien el odio partidista desapareció en Colombia, quedaron las prácticas violentas de intimidación y exterminio, prácticas que se fueron afinando con el paso de los años para acompañar los nuevos métodos de narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares en épocas más recientes.
Muchas veces me han preguntado, sobre todo cuando estoy por fuera de Colombia, si nuestra realidad, tan compleja y absurda, ofrece condiciones más favorables para la creación literaria. Me consta que el camino que toman los artistas tiene mucho que ver con el entorno. Confrontar a diario una realidad como la nuestra produce motivaciones particulares que sin duda alguna difieren mucho de las que puedan sentir artistas de otros lugares del mundo. Cada día Colombia nos sacude con un hecho insólito, desbordado o conmovedor que llega al centro de la sensibilidad y genera todo tipo de reacciones, entre ellas las artísticas. Desde siempre el arte ha dado fe del dolor de la humanidad. Desde siempre el ser humano ha contado, a través de él, sus heridas, sus miedos o sus celebraciones de vida. Basta recordar las pinturas rupestres de la prehistoria en las cuevas de Altamira, a la Grecia Antigua y a sus guerras, los dramas personales y sociales que narra la literatura rusa, los horrores que pintó Goya, los testimonios escritos y cinematográficos sobre el Holocausto, las películas sobre Vietnam, en fin, no existe una cultura que no haya plasmado, a través de cualquier manifestación artística, las tragedias que han marcado su historia. Aunque no sea la intención del artista, el arte por ser instintivo, y por ser público y masivo, se convierte en la mejor y la más honesta forma de denuncia. No ha existido una mejor vía para el estudio y análisis de la tragedia y la gloria humana que las obras de arte, sobre todo aquellas que han logrado pasar el riguroso filtro del tiempo.
Sin embargo, el dolor de una cultura no es garantía de un alto nivel en la creación literaria. Si así fuera, Colombia tendría más de una docena de premios Nobel. Si bien la creatividad en la creación tiene mucho que ver con la solución de obstáculos porque vuelve al artista más recursivo, muchas veces también la confusión hace que el artista pierda claridad y no pueda tomar distancia de los hechos. Pero lo que nunca se ha puesto en duda es que la creación artística es un producto de los sentimientos. En mi caso, puedo decir que existen más de cien razones para que haya decidido hacerme escritor, pero una de ellas, y una poderosa, es el amor y rabia que el entorno me produce. Pero no lo decidí de esa manera, no me dije: tengo dolor de patria y voy a escribir, o amo mi entorno y voy a contarlo. Creo que todo se debió, en parte, a una rabia y un amor enquistados durante mucho tiempo, que junto a otras razones conocidas y desconocidas me hicieron optar por la escritura como medio de supervivencia espiritual.
Pero las consideraciones personales sobran cuando existen en Colombia tantos libros maravillosos que sirven como muestra de la representación histórica contemporánea. Laura Restrepo con Leopardo al sol y La multitud errante; Evelio Rosero con Los Ejércitos; El espantapájaros de Ricardo Silva Romero; El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince; Líbranos del bien, de Alonso Sánchez Baute, y el mismo Gabriel García Márquez con Noticia de un secuestro, son algunas novelas que integran esta lista que, paradójicamente, no es tan extensa como se podría pensar. Entre los miles de libros que se han editado en los últimos años no son todos, yo diría que más bien pocos, los que han tomado la violencia local como tema. No son tantos los libros de ficción que cuentan historias relacionadas con el narcotráfico y son escasas las novelas sobre la guerrilla y el paramilitarismo. Un autor como Fernando Vallejo, que con La virgen de los sicarios inauguró un subgénero literario, solo tiene en su lista a esta novela como representativa del tema narco. Sus otros libros tienen que ver con Colombia, con sus males, y en muchos de ellos el narcotráfico pasa por algunas de sus páginas, pero solo es tema central en La virgen de los sicarios. También le sucedió a Gabriel García Márquez. Ya mencioné La mala hora como su novela sobre la violencia política de mediados del siglo pasado, pero solo en Noticia de un secuestro aborda el tema de Pablo Escobar y el narcotráfico. Y, por ejemplo, un autor tan representativo de nuestra literatura como Álvaro Mutis nunca escribió una novela sobre los conflictos de las últimas décadas.
Sin embargo, suena contradictorio pero nuestra literatura sí está llena de otra violencia, de aquella que es tema recurrente en la literatura universal, de la misma violencia que se ha escrito durante siglos en este planeta violento. Desde la Odisea de Homero, pasando por los clásicos griegos y romanos, por el Cantar de Mío Cid del medioevo español, por Shakespeare, Dostoievski, Balzac, y miles de autores que hasta nuestros días han escrito sobre la condición humana, sobre guerras, exterminios, holocaustos, pero también sobre la violencia íntima, psicológica, familiar y urbana, sobre esa violencia generalizada que ha sido una constante en la evolución del hombre. Esa es la que predomina en la literatura colombiana. Al igual que ellos y al igual que siempre, ha predominado entre nuestros autores la violencia histórica, con todos sus matices y derivaciones, sobre la violencia más reciente relacionada, sobre todo, con el narcotráfico.
Además, el narcotráfico como un tema literario no se puede limitar a situaciones de tráfico o consumo de droga. En Colombia, este es un tema político, un tema económico, social y cultural. Un problema que resume todos los problemas recientes de nuestro país. La corrupción es narcotráfico, la guerrilla es narcotráfico, el paramilitarismo también es narcotráfico, de ahí que los hechos más violentos en Colombia estén siempre ligados al narcotráfico.
Suena simple decirlo, pero para profundizar habría que entender que la última versión de nuestra violencia es producto de otra anterior; y que han surgido grupos al margen de la ley allí donde el Estado fue débil en su presencia, donde la sociedad también ha sido negligente, donde persiste un abismo vergonzoso entre ricos y pobres, y que mientras los países del primer mundo consumen droga alegremente, nosotros cargamos con la mala reputación y nos desangramos. Habría que aceptar un desorden social muy antiguo en Colombia y una política de doble moral en el extranjero para entender por qué llegó la droga y lo complicó todo.
El narcotráfico no solo corrompió con su dinero, sino que impuso un modelo de vida falso y fugaz, de lujo y opulencia, y nos dejó lo que también sería su peor legado: la mentalidad del dinero fácil, el dinero que se le quita a otro brutalmente a la fuerza, a través de la extorsión y, en el peor de los casos, del secuestro; o más sofisticadamente por medio de la corrupción. Una mentalidad que ya se ha enquistado en nuestra conducta, y que, si tenemos suerte, paciencia, solidaridad y tolerancia, podremos modificarla en las próximas generaciones, porque es muy poco lo que se puede hacer con las existentes.
El poder de la droga también sedujo a los idealistas y a sus combatientes en la guerrilla. Si en algún momento hubo por parte de ellos aspiraciones políticas y sociales para construir el país por el que luchaban, cambiaron sus ideales por un afán de enriquecimiento económico a través de actividades ilícitas como el narcotráfico y el secuestro. Terminaron ellos, los anacrónicos revolucionarios, convertidos en traficantes de droga, en mafiosos y delincuentes profesionales.
Pero más allá de definir algunas de las principales causas de nuestra violencia reciente, vale la pena preguntarse por qué la mayoría de los textos no tocan directamente estos temas. ¿Será que nos falta tomar distancia en el tiempo para poder escribir sobre ellos con más claridad? ¿Están por encima de las inquietudes locales las inquietudes universales sobre la condición humana? ¿Nos agobian estos temas al punto de saturarnos? ¿O son temas de los que se ha apropiado la no ficción por ser una forma de comunicación más inmediata y coyuntural? Esto último es una verdad en Colombia. Se han escrito muchos libros de no ficción, y se siguen escribiendo, sobre todos los temas derivados del narcotráfico. Los han escrito los protagonistas de las historias, tanto víctimas como victimarios, o también investigadores, periodistas, y hasta varios novelistas han abordado estos temas, pero, en la mayoría de los casos, desde la crónica o el ensayo. Muchos de estos libros han sido best-sellers en Colombia, lo que indica que sí nos interesa que se escriba sobre nuestra realidad. También las novelas que cuentan la violencia reciente son bien recibidas por los lectores. Es una necesidad nacional que nuestra historia se cuente a través de la ficción y de la no ficción.
De todas maneras, es importante hacer una precisión: puede que no haya una cantidad de novelas sobre la violencia de los últimos tiempos como podría esperarse de un país como Colombia. Pero en cada libro, en cada historia, cuando se leen con detenimiento, se encuentra el reflejo y las consecuencias de esta violencia. Así sean historias aparentemente comunes, que no entran a tocar directamente temas como guerrilla, paramilitarismo o narcotráfico, en casi todas ellas se percibe la zozobra, la incertidumbre, los efectos de la violencia y de nuestra cultura mafiosa. Nuestros males se respiran en aquellas historias que no los tienen como tema principal, pero están ahí, como parte de la atmósfera, son el aire que respiran los personajes, la fuerza oculta que desencadena situaciones, y, sobre todo, están ahí para atestiguar que nadie que escriba en Colombia es inmune a una realidad que durante siglos ha marcado a cada habitante de nuestro país.
El mundo
Venimos todos de un planeta violento. El arte y los libros siempre han estado ahí para contar todas las formas de violencia de la condición humana, y en relación con esto ha surgido desde hace tiempo una inquietud: ¿es la violencia una inspiración para la escritura, para la creación, para el arte en general? Nunca me he sentido muy tentando a descifrar el proceso creativo de un artista, tal vez porque siempre he entendido la creatividad como un asunto urgente, inherente a la condición humana, y que descifrarlo sería tan ingenuo como tratar de entender cualquier instinto. Creo entonces que en todo ser hay un instinto creativo, que opera en unos más y en otros menos. Un instinto ligado al de la supervivencia que nos ha permitido gozar de algo tan básico pero tan imprescindible como la rueda, o hasta la osadía de ver un orinal expuesto en un museo. La creatividad siempre ha estado ligada a la creación: creación con ingenio, siempre orientada a superar una necesidad muchas veces física, casi siempre una necesidad del alma. Cuando pienso en creación por fuerza veo una imagen bastante reconocida: un fragmento del fresco que cubre la capilla Sixtina, en Roma, en el que el dedo de Dios roza el dedo de un hombre: su producto recién creado, que denota más tristeza que alegría en su expresión de primer ser humano. Uno no puede evitar sobrecogerse ante el despliegue de color y de forma que le dio Miguel Ángel a la historia bíblica, pero más allá de donde ven los ojos me he preguntado si la fuerza de su arte tiene que ver con una destreza en la pintura o se trata de una expansión de los sentidos y los sentimientos hacia la pintura. Vuelvo a mencionar el arte encontrado en las cuevas de la prehistoria cuando el hombre comenzó a dejar un testimonio de su situación y de su entorno. Tanto la expresión, de apariencia tan espontánea, de los hombres de las cavernas, como la sofisticación del trabajo de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina son hechos que responden a un impulso creador, que lleva a preguntarse qué tanta voluntad hubo por parte de estos creadores de construir una nueva realidad a partir de esa realidad que los movió a pintar la roca o a subirse en un andamio. Se podría demostrar, con cierta razón, que el mero hecho de plasmar el entorno, valiéndose de cualquier medio, es ya una reinterpretación de la realidad, un punto de vista, y, por lo tanto, un concepto creativo. Pero si buscamos el ingenio, el punto de ruptura con lo real, se podría alegar que está más dotada de ingenio la misma lanza que se dibujó en la roca, y mucho más fantástica la historia de Adán, de su costilla, de la serpiente, el infierno y todo el rollo de Dios creando un universo en seis o siete días. Sin embargo, así la lanza y el cielo parezcan más ingeniosos, su existencia obedece más a una necesidad y a una inclinación que a una voluntad creadora. La violencia de las lanzas en los dibujos de las cavernas, o la inclinación malvada que buscaba un sometimiento al cielo en el arte renacentista, no forman parte de un proceso creativo por más creativos que parezcan. No parece haber en esa violencia una inspiración artística sino una inquietud suficientemente fuerte que llevó a los hombres de las cavernas a hacer de la tierra y de la sangre unos dibujos memorables. Y a Miguel Ángel a ser uno de los más grandes a través de su mística y sus impetuosas experiencias vitales, solo para mencionar un par de ejemplos.
La violencia es parte de nuestra rutina y creo que está lejos de ser algo poético como para considerarla una fuente de inspiración. La violencia no es una rosa, ni un atardecer, ni se apodera del corazón como el amor. Sin embargo, sacude al artista, le mueve su instinto, le recuerda su obligación como ser humano de renegar, protestar, enaltecer, defender, atacar. Tal vez en un mundo sin violencia no habría arte, o sería el arte de la conformidad, de la banalidad o incluso el de la adulación. Más que ser la violencia una inspiración para el arte, el arte es una respuesta a la violencia, es su representación después de pasar por el filtro de la razón, de los sentimientos o del alma. Siempre habrá esta confrontación entre las dos fuerzas más potentes de la condición humana. La vida y la muerte, Eros y Tánatos, la creación y la destrucción que desde siempre han estado unidas y así permanecerán hasta el final de los días.
Mientras tanto esperamos. A pesar de los contratiempos nos levantamos cada mañana con la ilusión de vivir un día distinto, le sonreímos a quien despierta a nuestro lado, aún pensamos en tener hijos, hacemos planes a pesar de las noticias, nos preguntamos por la salud de la esperanza y nos enteramos de que todavía respira. Y en alguna ciudad violenta, en cualquier país de este mundo violento, en este instante alguien estará escribiendo un libro.
Jorge Franco. Escritor y novelista colombiano. Autor de las novelas Mala noche, Rosario Tijeras, Paraíso Travel, Melodrama y El mundo de afuera, entre otras, que han sido adaptadas al cine y televisión. Con El mundo de afuera obtuvo el XVII Premio de Novela de Alfaguara.
Esta conferencia fue dictada por Jorge Franco en el Centro Cultural Benjamín Carrión, el 20 de abril de 2017, dentro de la programación del encuentro Escritor Visitante: «Jorge Franco. Las narrativas de la violencia».