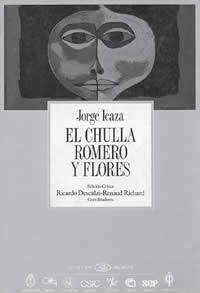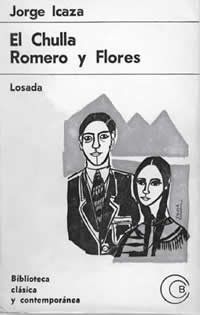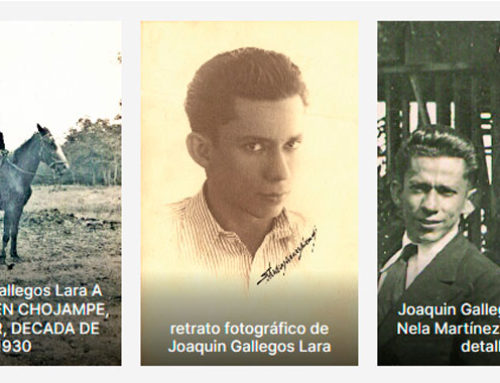Ensayo/crítica:
Los pasos y la mirada. El discurso de la configuración espacial en el Chulla Romero y Flores
Renata Égüez
Caminando
me sorprendo de ser yo,
imaginista
sobreviviendo con apenas nada
dando vueltas sobre mí mismo
viviendo las cuatro estaciones
en un día
como cuatro temperamentos del mismo obstáculo
sin puesto
sin refugio
jugando a pasar del adobe al cemento
llevando una verdad en los labios
una mentira
un chiste de mí mismo agazapado.
Ulises Estrella. PEATÓN DE QUITO
Coordenadas de una escritura urbana
TODO escritor, anota el argentino Juan José Saer, «siempre escribe desde un lugar y al escribir, escribe al mismo tiempo ese lugar» (p. 104). Se trata, si se quiere, de un punto de partida para hablar al mundo que, más allá de corresponder o no a sitios reales, existe dentro del sujeto, en la zona íntima del narrador. Ese espacio puede ser la infancia, una casa o un recuerdo que, una vez aprehendido, se vuelve paradigma del universo e impregna, con su sabor peculiar, lo escrito. Ese modelo decisivo de lo imaginario que acompaña al autor de ficción dondequiera que vaya, se configura allí donde lo real y lo simbólico se entrecruzan para, mediante el registro de la escritura, manifestar lo específicamente humano –esto es, según Saer, lo invisible–. Para conseguirlo, el escritor deberá poblar ese lugar como a su sombra, dotarlo de opacidades y de luz, de seres que lo habiten conformes o en rebeldía, que sepan recorrerlo por sus rincones, pero también vagar en sus laberintos, hasta que ese lugar sea el de todos, sus personajes y lectores. Quito es el lugar desde donde Jorge Icaza escribe El chulla Romero y Flores (1958) y es, asimismo, ese espacio interior dispuesto a ser fundado en la escritura. Hasta entonces, el campo había ocupado el territorio paradigmático de Icaza y la urbe no se había recreado en su novelística sino como un complemento de la relación de producción del agro, como sucede en En las calles (1935), sin llegar a ser, todavía, matriz del mundo. El cambio de coordenadas da cuenta, por un lado, de un poderoso crecimiento urbano (consecuencia del movimiento migratorio del campo a la ciudad, entre varios factores) y, por lo tanto, del imperativo de prestar atención a sus entornos y gentes, pero también a sus excesos, demencias y puntos ciegos. Por otro lado, hacia finales de la década del cincuenta, la problemática de la identidad –motivo central de la obra icaciana– peregrina a la urbe y hace un cambio de piel que lleva al autor de Huasipungo (1934) a concentrar su escritura en el ser mestizo y las tensiones existenciales que lo inquietan bajo un nuevo cielo. Me atrevería a decir que al fijar su residencia interior en Quito, Icaza consigue una coherencia narrativa –llámese verosimilitud– que en sus textos indigenistas necesariamente pasa por el filtro de su experiencia mestiza1. Ante todo, sospecho que el cambio de espacio literario responde a la intención de volcar su mirada –la de su narrador, personajes y, por supuesto, la de sus lectores– sobre la ciudad para incursionar en ella como práctica espacial, no solo geográfica o arquitectónica, sino social, poética y, ultimadamente, metafórica. El gesto es significativo: Quito no es «el escenario que el poeta escoge como decoración» (Enrique Ojeda, p. 120)2, ni el soporte para la «acertada creación de ambientes sociales y personajes típicos» (Agustín Cueva, 51), sino un texto, un discurso, que requiere ser deconstruido.
La lectura que propongo de ese texto urbano parte del análisis de la relación entre ciudad y héroe, regida por el concepto de la mirada como entidad narrativa y por una suerte de «retórica de los pasos» (inspirada en la categoría teórica de Michel De Certeau, que desarrollaré más adelante), procedimientos ambos que establecen trayectos urbanos otros en la aproximación a ese lugar interior de Icaza. La crítica en torno a El chulla Romero y Flores se ha limitado, en su mayor parte, a estudiar la forma de la novela en el manejo del lenguaje, pero, como ya lo anotó Agustín Cueva, la forma es una noción mucho más amplia que abarca aspectos como el diálogo, el uso de la ironía y el ritmo de la prosa. Considero que además de estos recursos es importante detenerse en la mecánica tanto de la mirada como de los pasos del protagonista e interpretarlos como signos de la urbe. Sin duda, la primera tiene que ver con la adopción de un punto de vista narrativo que observa con precisión el detalle físico, punto de vista que Icaza domina en esta novela y le permite dotar a sus personajes de un peso humano y psicológico, gracias a lo cual trascienden la estrecha categoría de «tipos». Sin embargo, encuentro que ese procedimiento va más allá de «los agudos poderes de observación» (Renán Flores Jaramillo, p. 80) de Icaza: se trata, más bien, de una mirada que determina los matices no solo con los que se observa la realidad, la sociedad y la urbe, sino con los que los personajes interactúan y entran en conflicto con ese lugar que la escritura conforma. Más aún, es el instrumento que pone en contacto al protagonista con su entorno, el que lo presenta ante los otros, lo expone ante la ciudad (y, por qué no, edifica a ésta); es el mecanismo con el que el Chulla dialoga con la urbe y consigo mismo, pues la mirada lo proyecta en sus reflexiones sobre la identidad, en sus dudas y en sus apariencias. La operación de los pasos se articula con el ejercicio perceptivo para hilar el texto-ciudad, toda vez que el andar de Romero y Flores –y con esto me refiero también a sus pausas y huidas– pone en movimiento el espacio que hasta entonces era mero escenario narrativo: Quito abandona su condición petrificada (ciudad-piedra de la Colonia, ciudad-cemento en el siglo XX) y empieza a ser percibida y recorrida como entidad animada, como espacio vivo, por momentos cómplice del Chulla y, en otros, responsable de los obstáculos que lo cercan; en definitiva, espacio de su libertad y de su asfixia, de su meditación angustiante y de la onomatopeya de rumores, conciencias y fantasmas que en él residen.
Difícil imaginar a Icaza desde otro lugar que no sea Quito con un chulla-leva como héroe: Romero y Flores es ante todo una antonomasia del quiteño –y así lo rescata Claude Couffon en la traducción de la novela al francés, al titularla L’homme de Quito (París, Albin Michel, 1993)–. Es, en rigor, «el cholo que sobrevive en la ciudad» (Flores J., p. 67), «el hijo de aquella raza plural que se atreve a incursionar –algunas veces– en ese complejísimo mundo de la gran ciudad [que] ha abandonado la hacienda y se ha internado en los vericuetos quiteños» (p. 80). En buena parte de la narración, el Chulla es un caminante con aspiraciones a flâneur: fugitivo de su condición mestiza, corre por las calles empinadas del centro, se desbarranca en los espacios abandonados de la ciudad, se ampara en sus cantinas, se extravía en sus laberintos, se agobia entre sus montañas y se oculta en sus noches. Rastrear los indicios que los pasos y la mirada como recursos de la narración dejan en el relato del héroe y de la ciudad, también permitirá abrir el diálogo sobre la manera en que el autor aporta con esta novela a la narrativa urbana de los años setenta, en cuyos textos se reconocen las huellas del lugar interior de Icaza.
Texturas de la identidad y de la errancia: la ciudad como relato
«Ahora es entre nosotros dos». Las últimas palabras con las que Balzac concluye Papá Goriot (Le père Goriot, 1834) son, en boca de Rastignac, el anuncio de un duelo entre el personaje y París, la osada declaración de un inconforme que reta a la ciudad por restringir sus aspiraciones, pero sobre todo representan el inicio para la novela por venir del enfrentamiento entre el héroe moderno y la urbe. Desde entonces, los personajes literarios encaran un nuevo obstáculo, que nada tiene que ver con elementos de la naturaleza o seres ficticios, sino con la sociedad y, en particular, con la ciudad misma. De alguna manera, el trayecto que emprende el chulla icaciano un siglo después, junto con sus modos de medrar y sobrevivir, recuerdan al Rastignac de Balzac por su reacción indignada contra unas condiciones de vida que él no ha creado. Por supuesto que otro es el héroe de Icaza, otros sus desafíos, su lugar y su historia. Esta comienza cuando Luis Alfonso Romero y Flores, cholo acostumbrado a vivir de las apariencias y de uno que otro trabajo en la burocracia, es nombrado fiscalizador por parte de la Oficina de Investigación Económica. La misión se empaña por la corrupción de las esferas del poder a las que el mozo pretende impresionar y que, por el contrario, terminan humillándolo debido a su origen bastardo: hijo de la india Domitila y de «Majestad y Pobreza», el noble venido a menos, Miguel Romero y Flores. Su afán de figurar en un grupo social al que no pertenece revela el conflicto de una identidad escindida y alienada, que se impone incluso en sus planes de cortejo. Así, cuando conoce a Rosario Santacruz, una joven separada de su esposo, hace lo posible por encubrir su verdadera condición, pero el embarazo de ésta lo impele a asumir su compromiso de padre. La divulgación de los documentos que acusan a un candidato presidencial de oscuros manejos de cuentas, además de una audacia del Chulla para obtener dinero (mediante un cheque sin fondos), motiva la persecución del héroe justo cuando Rosario empieza la labor de parto. Mientras huye de los pesquisas, Romero y Flores encuentra en sus semejantes, los pobladores de los barrios, vecinos y comedidos –mestizos como él–, una solidaridad única que lo reconcilia finalmente con los suyos, con su origen y sus dos conciencias. Rosario no vive para verlo, pero queda su hijo y la voluntad de reivindicarse con su gente.
A esa historia que se delinea de manera convencional –en su estructura e, inclusive, en el desarrollo ejemplificador del protagonista–, se articula otra a cargo de la ciudad, en la que el Chulla experimenta, en un inicio, una relación más bien amable, casi de complicidad, con el espacio, hasta que esos vínculos se tornan ambiguos –laberínticos en los pasos, difusos en la mirada–, especialmente a partir de la fuga de Romero y Flores, secuencia que despierta en él la voluntad de desafiar a ese nuevo obstáculo y dejar de serle huidizo. Ese otro relato que se hila entre ciudad y héroe se fundamenta en el principio de que todo acto de caminar representa un hecho discursivo o, en términos de Michel De Certeau, un espacio de enunciación (p. 98). Siguiendo este concepto, el que camina por la ciudad y la pone en práctica es quien escribe el texto urbano mediante sus pasos, sus caídas y tropiezos. Sin embargo, la autoría de ese texto no le garantiza su lectura, puesto que mientras recorre la urbe, su mirada se fija a ras de piso, incapaz de adelantarse al siguiente movimiento del cuerpo. En estos casos, la ciudad se llena de usos ciegos, de opacidades que el caminante no puede interpretar, sino cuando adquiere una nueva mirada que ubica el mundo en perspectiva y se reconcilia con su identidad. Así sucede en la novela de Icaza cuando el discurso de la urbe advierte la correspondencia entre el espacio y la práctica social, es decir, cuando el primero se erige como significante u objetivización de la segunda. Entonces, el Quito icaciano queda expuesto en el mestizaje de sus habitantes y en el barroquismo de su arquitectura, en su centro y periferia, en los espacios poblados y vacíos, en las alturas de sus montañas y el abismo de sus quebradas. Los contrastes y heterogeneidad de la capital se perciben temprano en la novela, a través de la mirada de Rosario, personaje más bien estático en comparación al Chulla y, por lo tanto, capaz de leer el discurso de la urbe que se registra ante ella cuando observa la ciudad, en una escena en la que sus sentimientos hacia Luis Alfonso oscilan:
Sin aliento para razonar con claridad, mirando hacia afuera en busca de un refugio […], ella prefirió hacer una pausa, hundirse en el misterio del paisaje de la ciudad –casas trepando a los cerros, bajando a las quebradas– […] cielo frágil de cristal en azul y rosa tras la silueta negra de la cordillera […] Mezcla chola –como sus habitantes– de cúpulas y tejas, de humo de fábrica y viento de páramo, de olor a huasipungo y misa de alba, de arquitectura de choza y campanario, de grito de arriero y alarido de ferrocarril, de bisbiseo de beatas y carajos de latifundista, de chaquiñanes lodosos y veredas con cemento, de callejuelas antiguas –donde las piedras, las rejas, las espadañas coloniales han detenido el tiempo en plena aldea–, plazas y avenidas de amplitud y asfalto ciudadanos (Icaza, pp. 106-7).
La urbe comprueba su naturaleza móvil y su relato descubre el palimpsesto que la soporta y la define como un lugar de transformaciones y apropiaciones, pero también como «un sujeto constantemente enriquecido por nuevos atributos, que es al mismo tiempo la maquinaria y el héroe de la modernidad»3 (De Certeau, p. 95). Por ello, el espacio de Romero y Flores muestra una texturología en la que coinciden los extremos de la ambición y los vicios, en donde la arquitectura colonial de los barrios céntricos, «una tropa de casas viejas» (Icaza, p. 241) contrasta con «la esbeltez y […] la gracia de cuatro o cinco edificios modernos» (p. 241) y todo tipo de irrupciones urbanas que se van tomando la periferia. Como todo discurso, la ciudad edita –¿censura?– su entorno y decide qué lugares salen a la luz y cuáles se ocultan, qué ambientes desaparecen y cuáles se destacan. Icaza percibe esa dinámica cuando traza el mapa por el que transita el Chulla y lo conduce, a veces a toda luz, a veces en la penumbra, por los barrios tradicionales del centro y parte del sur de Quito (San Juan, Aguarico, El Cebollar, La Recoleta), por las casas de empeño y ambientes de la burocracia, por las plazas y callejuelas de «la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito» (p. 139), pero también por sus puntos ciegos, compuestos de barrancos, billares y cantinas, trastiendas y prostíbulos.
De esta manera, conforme la ciudad revela su naturaleza barroca, «la eterna transición de forma y sentimiento» (p. 191), o si se quiere, la convivencia de cronotopos distintos, Romero y Flores continúa la escritura de ese texto sin percatarse –a no ser durante su fuga final– de que sus pasos delinean los vínculos entre el espacio de la representación (la urbe por excelencia, construida y producida), la representación del espacio (percibido y concebido) y la proyección y construcción de su ser. Y es que, en definitiva, como bien lo apunta De Certeau, «caminar equivale a no tener una residencia fija. Es el proceso indefinido de estar ausente y en busca de sí. El cambio de sitio convierte a la ciudad en una inmensa experiencia social, la de no tener un lugar» (p. 103). De hecho, la errancia del Chulla delata su constante búsqueda de identidad y su existencia escindida, que se reflejan en la escritura mediante los verbos que el narrador selecciona para poner a andar a Luis Alfonso y que lo exhiben en su pugna por ser lo que no es, entre ellos: tropezar (Icaza, p. 96), vagar (p. 129), trepar («trepando un poco por las faldas de la montaña tutelar de la ciudad», p. 100; «treparon los amantes por el barrio de San Juan», pp. 131, 237 y 245), deslizarse (p. 131), resbalar (p. 214) y trotar (p. 76). Poner en práctica el espacio significa ser otro y moverse hacia el otro, es salir de sí y recorrer los laberintos4 –exteriores e interiores– hasta cumplir con la dialéctica del forajido y, acaso después de tantos desvíos, recuperar los pasos dejados.
Al final, la afirmación del chulla mestizo es un triunfo de la propia urbe que abre el camino para la identidad y acoge a los múltiples rostros que la conforman y transitan: desde «todo lo mejor de la ciudad» (p. 89), pasando por los «banqueros, latifundistas, militares, frailes, políticos» (p. 75), o el «pequeño contribuyente, el hombre de la calle, el chagra, el cholo, el indio» (p. 82), hasta los mendigos desamparados (parientes de aquellos que viven en los bajos fondos que Miguel Ángel Asturias narra en El señor Presidente, 1946):
indios que atrapó la ciudad, pordioseros que degeneró la miseria, niños vagabundos –durmiendo a la puerta de una iglesia, al abrigo de un portal, entre costales de algún mercado al aire libre […] gentes tendidas en el suelo, revolcándose en el lodo y en sus propios excrementos –por los rincones, arrimados a cualquier muro, parejas enlazadas a puñetazos, a mordiscos, con ganas de matar, de morir–: cholos de queja animal y carcajada idiota, indios –acurrucados bajo el poncho– de llanto y sanjuanito de velorio (Icaza, pp. 242-3).
La convivencia de espacios y seres, de los que la ciudad es la matriz y a los que Luis Alfonso pretende ignorar, encuentra en el micromundo de una tienda de disfraces una suerte de aleph en el que se han relegado las indumentarias típicas del país, que ya nadie quiere alquilar: «la chola de follones de bayetilla, de blusa de raso y encaje» (p. 117). No obstante, un breve recorrido por la ciudad se encarga de devolver esas figuras a la vida y compele al Chulla, en su vagar, a reconocerlas en una «cocinera, sirvienta, guaricha, vendedora en el mercado» (p. 117). En la tienda, como en la calle, estos personajes se enfrentan con aquellos a los que se busca imitar y que corresponden, según señala el vendedor de disfraces, a las personalidades de la cultura occidental y del cine norteamericano.
Por lo dicho, la ciudad desde la que Icaza escribe es, por un lado, el reflejo de la problemática de las identidades esquizofrénicas (basta ver la correspondencia entre los trayectos laberínticos de sus calles y los tropiezos interiores del héroe) y, por otro, el asidero del ser mestizo, como si a la larga los pasos del caminante, luego de tantas «vueltas y revueltas» (p. 131), terminaran por imprimir una sola huella. Justamente, a sabiendas de la amenaza que ese asidero supone para el poder. Maquiavelo recomendaba la ruina de las ciudades y la dispersión de sus gentes, so pena de que, en su defecto, sus habitantes mantuvieran vivos sus recuerdos, firme su identidad, y se rebelaran. Como soporte de la identidad, el Quito icaciano motiva la formación de una conciencia urbana a la que Romero y Flores accede solo cuando deja de huir, es decir, en el momento en que desiste de subir y bajar por las calles en busca de su destino. En este contexto, Quito funciona como espejo heterotópico –en el concepto de Michel Foucault5– que devuelve al Chulla su identidad desplazada cuando, a pesar de sus intentos por escapar de la ciudad, ésta lo detiene frente al cuerpo rígido de Rosario: «De buena gana hubiera huido como antes, como siempre. Miró hacia afuera. Irse […] Ver nuevas imágenes […] Pero… ¡No! El nuevo ser aparecido en él –equilibrio y unión de todas sus sombras íntimas– era incapaz de abandonar al cadáver» (p. 262).
El andar del chulla caminante: cambio de ritmo y torsión de la perspectiva
Siguiendo la noción de la ciudad como texto dispuesto a ser deconstruido, De Certeau anota que el acto de caminar confirma, tanto como quebranta, los recorridos que su discurso formula: «Caminar afirma, sospecha, prueba, transgrede, respeta, etc., los trayectos de los que ‘habla’» (p. 99). Coherente con este principio, el texto que la urbe estructura en torno a Romero y Flores obedece a un conjunto de matices que se trazan de acuerdo al ritmo de los pasos del chulla caminante. Así, la relación entre el héroe y la ciudad se modifica –se intensifica– conforme aquel pasa de ser un peatón a convertirse en un fugitivo. En efecto, las primeras referencias a Luis Alfonso en la calle lo muestran en un andar más bien contenido y pausado, que mide el tranco para guardar las apariencias y el aplomo, «usando la desafiante distinción en el andar que heredó de Majestad y Pobreza» (Icaza, p. 101). Por momentos, sin embargo, su marcha se descompasa y deja en evidencia su origen indio: «Miró en su torno. Un sol de luz cegadora subrayaba el paisaje de vetustos aleros coloniales, de balcones de pecho, de paredes de adobe, de casas de dos o tres pisos, de calles que pretendían ponerse de pie. Con trote de indio avanzó por la vereda, hacia abajo. Un chispazo de rubor le hizo notar que había caído en ridículo –diligencia de longo de los mandados–. Moderó el paso. Lentamente» (p. 76).
Hasta aquí, la ciudad ha prestado sus veredas al Chulla para que este ejerza su identidad postiza («Como de costumbre, al ganar la calle, el chulla subrayó su disfraz de gran señor mirando con desprecio en su torno», p. 140). Sus cuestas y bajadas le han servido como confesionario, espacio para la reflexión y flujo de conciencia, para exponer sus fantasmas, así como para desahogar sus frustraciones y anhelos: «En la calle, la primera y única evidencia que ardió en su corazón fue la venganza» (p. 188); «En la calle, indiferente al viento paramero y a la llovizna de un anochecer de calofrío y bruma, envuelto en el chuchaqui del desprecio de quienes más admiraba, Luis Alfonso se sintió desgarrado, exhibiendo sin pudor sus sombras tutelares» (p. 93). Inclusive, la urbe favorece al Chulla en la conquista de Rosario, ya que sus encuentros amorosos se desarrollan en los márgenes de la ciudad, en los puntos ciegos de un mapa que solo Romero y Flores conoce y del cual se vale para asediar a la muchacha, pero también para proteger sus intenciones (su afán de comprometerse con una dama de sociedad): «Aquel amor –por lógica de economía y clandestinidad– maduró por las callejuelas de los barrios apartados, por las faldas de los cerros, por los pequeños bosques cercanos a la ciudad […] Por las calles miserables, por las quebradas hediondas, por el campo sin pudor, a merced de la impavidez del cielo, de la burla del viento, de la incomodidad de la tierra» (p. 110).
Pronto, no obstante, el héroe empieza a trastabillar conforme se multiplican los obstáculos que lo obligan a acelerar los pasos o a refugiarse y, por supuesto, a vagar y emprender la huida. Esta alteración de ritmo –y, como se verá, de vínculo con la ciudad– se acompaña de un cambio en la percepción. Juntos, pasos y mirada, orientan la fuga del Chulla y determinan su «conversión». Para interpretar los códigos de esa texturología urbana que Icaza elabora, se requiere de un ojo capaz de observar los rastros que el caminante produce y que la ciudad registra. Ese mismo ojo es el responsable de transformar cada significado espacial en una realidad otra, en algo diferente. Justamente, esto sucede cuando Luis Alfonso y Rosario salen del baile de las embajadas, con los trajes de lord inglés y de princesa, y se dirigen a un motel. En su afán de evadir la ciudad, sin duda para aliviarse por un momento de la atmósfera de cautiverio y del peso barroco que le recuerda su identidad mestiza, el Chulla efectúa una suerte de quijotización de Quito y, como el hombre de la Mancha, se niega a ver lo que la realidad le ofrece y crea su propio mundo, aunque –y esto a diferencia del héroe de Cervantes– a sabiendas del artificio, de la impostura que realiza:
–Vamos –ordenó el chulla.
–¿Irnos? ¿A dónde?
–Al castillo.
–¿Al castillo?
–Nuestro castillo oculto en la montaña. Lejos de la ciudad –anunció Romero y Flores declamando como si contara un cuento.
–¿Nuestro castillo? ¡Ah! Bueno.
Salieron en fuga de película. En la calle –fría, llena de ofertas de transporte hacia la realidad– tomaron un automóvil […] Corrían las casas.
–¿Dónde estamos? […] –En el camino del castillo.
–Pero… Pero… –murmuró la joven mirando hacia afuera (p. 124).
Rosario hace vanos intentos por no despegar su mirada del Quito que conoce por su experiencia sensorial, pero por más que abre bien los ojos, comprende que la ciudad, tal como la proyecta su amante, constituye, al menos por esa noche, su lugar y, por fin, cede a su encuentro: «–¡Oh! Es la Recoleta. No. Es el estanque del castillo –repitió Rosario con voz y languidez de profunda esperanza» (p. 125). La transformación del espacio no solo posibilita la conquista amorosa del Chulla; también es fruto de una resistencia tácita frente a la urbe, que en este episodio se opera desde la imaginación, pero que enseguida demanda una estrategia que involucre la concordancia aguda de los pasos y la mirada del héroe.
Acoso de la mirada y fuga de los pasos: la ciudad panóptico
Como todo texto, la ciudad responde a una gramática, esto es, a una estructura de poder que determina en qué consiste el orden en ese lugar –la orden, diría Ángel Rama–, cómo se debe vivir, quién es quién, qué se puede o se debe hacer. La urbe del chulla quiteño marca efectivamente los límites de los pasos de sus habitantes, les señala por dónde se puede avanzar, a qué ritmo subir una cuesta sin perder el aliento, en qué esquina se suspende el balcón que guarece a los amantes y desde qué puente asoman los edificios modernos y desaparecen las casas viejas. Muchas veces, como sucede en la novela de Icaza, la ciudad se vale de un lenguaje particular que somete y regula la actividad social; el mismo lenguaje, acaso, que sirve para escribir la historia, las narrativas fundacionales y los valores de la colectividad. En ese sentido, y como bien lo apunta Gustavo Remedi, las calles, las pensiones, las oficinas y zaguanes son textos que ponen en práctica un lenguaje tiránico y subliminal, capaz de moldear a quienes los habitan: «La ciudad continúa gobernando, dictando, ordenando, empujando a ciertas actividades, a ciertos tipos de relaciones, saboteando, clausurando o prohibiendo» (Remedi, p. 112). Para encontrar su lugar, es decir, para alcanzar la libertad interior que permita al héroe caminar sin ocuparse de sus fantasmas, Romero y Flores deberá, primero, someterse a las reglas de la ciudad –las del día y las de la noche–, estudiarlas e interpretar su lenguaje, para luego descubrir su artificio, resistir a su dominio y enfrentarla. Esa dialéctica se inicia cuando el Chulla presiente la persecución, en represalia por un supuesto reporte de su autoría, publicado en un periódico, que revela la corrupción del candidato presidencial (capítulo V). Desde entonces, la voz de Mama Domitila no deja de martillar su cabeza con un solo eco: «Corre no más, huye lejos…» (Icaza, p. 189). Al principio, el chulla busca la venganza, pero gracias a Rosario se da cuenta de que su única opción es evitar que lo atrapen. La ciudad lo empuja a la fuga («La ciudad está libre. Rosario en cambio, me espera. Tiene que esperarme», p. 237), pero pronto prevalece su dominio y traba al héroe en su escapatoria, le pone obstáculos y se cruza en el andar, antes aplomado, de Luis Alfonso. El espacio les recuerda a los amantes que están acosados por unas montañas que fungen de vigías y cuyas reglas no tienen excepciones:
–¿Y la miseria del barrio?
–Pasará.
–¿Y los cerros que rodean a la ciudad, que cortan todos los caminos?
–¿Los caminos? ¿Para qué?
–Para huir.
–Huir… (p. 190).
Si al inicio de su fuga el Chulla veía a la ciudad como su aliada, poco a poco reconoce el cerco que ésta va formando en su torno, compuesto por quebradas, vueltas y laberintos. Aun cuando pretende retomar la confianza y se sabe experto del mapa que lo orienta («¿Trepar por algún chaquiñán? ¡Absurdo! Conocía de memoria aquel sector», p. 238), se dispone a entregarse, no a la policía, sino a las fauces de un barranco: «Imposible seguir. De nuevo el grito negro, fétido, listo a devorarme» (p. 239). En su máxima impresión de cautiverio comprueba que la ciudad le ha tendido una trampa, «un camino peligroso, lleno de curvas, solitario –a la izquierda la muralla de la montaña, a la derecha el despeñadero» (p. 245). En un momento de reflexión del Chulla, se sugiere que no solo él es la víctima de esa asfixia provocada por el espacio, sino también la ciudad, o dicho de otro modo, que la opresión es compartida:
¿Y la ciudad? Rodeada. Presa entre cimas que apuntan al cielo. Presa entre simas que se abren en la tierra. El aire, los pequeños ruidos, las quejas de las gentes que duermen, los buenos y malos olores, lo fecundo de la pasión, lo turbio de la culpa, las torres de las iglesias como castillos feudales, las viviendas como chozas, las calles tendidas en hamaca de cerro a cerro, todo preso. ¿Y él? Chulla de anécdota barata, encadenado a ese paisaje, a ese paisaje querido unas veces, odiado otras (p. 239).
Quito, que ha dictado las reglas de su poder, se convierte en su propio verdugo. Posiblemente esta identificación que el héroe percibe con la urbe sitiada le atormente tanto como las voces de su pasado y, por ello, busca evadirla para olvidar todo rasgo que en ella le recuerde a su origen indio, representado en el campo: «Por el olor y la arquitectura se dio cuenta de que estaba en el último recodo de un barrio. ¿Cuál? Cualquiera. Todos se parecen. Huelen a matadero, a jergón indio. Todos tratan de hundir su miseria y vergüenza en el campo» (p. 239). Sin embargo, por un instante, Romero y Flores piensa en el campo como el espacio ideal «para correr sin testigos. Para evadir(se) de la ciudad y de sus gentes» (p. 239), un territorio libre de los mil y un ojos que inspeccionan sus pasos, aunque sabe que su lugar ya no está allí y que es vano aplicar su gramática en la ciudad. Todo el esfuerzo del fugitivo por ocultarse de los pesquisas es, por supuesto, una carrera de supervivencia, pero también significa un intento de eludir la Mirada de la ciudad, el ojo mayúsculo del panóptico: «La ciudad nos tiene bajo su mirada, y uno no puede soportarla sin sentirse mareado» (De Certeau, p. 104). De hecho, durante gran parte de la novela, inclusive antes de la secuencia de la huida del Chulla, este y Rosario se sienten observados bajo la lupa de las miradas ajenas, los ojos voyeristas de vecinos y chismosos, aprendices, a fin de cuentas, de una mirada superior que controla las acciones de los habitantes. Los ejemplos sobran en el texto: frente a sus compañeros de trabajo, los burócratas de la Oficina de Investigación Económica, Romero y Flores «zozobraba en un oleaje de miradas adversas, de murmullos que despedían toda la pestilencia» (Icaza, p. 70); con la esposa del candidato presidencial, percibe «la mirada llena de malicia y dominio» (p. 87), y, más adelante, los «ojos altaneros» (p. 90) de la flor y nata de la sociedad, que lo cuestionan sobre su origen bastardo solo con verlo; asimismo, los ojos de la gente del barrio lo examinan tras su llegada de improviso a la fiesta donde conoce a Rosario: «Todos, en jauría de gestos sorpresivos, de coro impertinente, le interrogaron sin pudor con la mirada […] Al sentirse observado y leer en los ojos de la concurrencia aquel repertorio de indiscretos comentarios, el mozo hizo una pausa» (p. 101). Mirada y rumor, el chisme y los murmullos, también afectan a Rosario desde que abandona al esposo y se expone a los juicios moralizantes del vecindario: «Me miran con odio… Con rencor… Me creen una corrompida» (p. 105). Juntos, los amantes se saben cercados por ojos sin rostro, en la fiesta de las embajadas: «–¿No ves? Se agrupan en desafiante exposición como si los demás… Conversan sin arrugarse… Se miran… Nos miran» (p. 121).
En torno a la presencia de una mirada exterior al individuo, Jacques Lacan, desde el psicoanálisis, señala la sujeción de lo visible a un fenómeno anterior al ojo, que supone una percepción orientada desde el objeto hacia afuera y no desde el sujeto hacia el mundo. Según la noción lacaniana, que me interesa poner en diálogo con el texto de Icaza, «lo que se debe circunscribir […] es la pre-existencia de una mirada –veo solamente desde un punto, pero en mi existencia me observan desde todas partes» (Lacan, p. 72). Luis Alfonso, Rosario, don Julio Batista (el hotelero engañado por el Chulla, que tiene la costumbre de contemplar la calle), el burócrata Ernesto Morejón Galindo, la madre de Rosario, el lumpen en las cantinas, las prostitutas de la noche, todos son seres que la ciudad descubre in fraganti en el espectáculo del mundo.
Sospecho, por otro lado, que todos son responsables del funcionamiento de la gramática de la ciudad y por ello a ésta le basta con delegar a los otros la aplicación material de su Mirada, norma básica sin excepciones, sistema que se articula al poderoso y efectivo ejercicio de cada uno de los ojos atentos del panóptico. En otras palabras, el ojo –órgano de la Mirada– le pertenece al chulla y al resto de habitantes de la urbe, pero la Mirada se proyecta desde la ciudad. Como resultado, cada vez que Romero y Flores es sorprendido por ésta, se combinan en él una sensación de vértigo y agobio, ya que, como anota Lacan: «Una mirada sorprende al sujeto en la función de voyeur, lo perturba y sobrecoge y lo reduce a un sentimiento vergonzoso. La mirada en cuestión es, sin duda, la presencia de los otros como tales» (Lacan, p. 84). En ese momento, el Chulla acelera su huida porque siente todo el peso de la urbe, la ubicación estratégica de los obstáculos, el ritmo centrípeto de su centro y la gravedad de su Mirada. Pero la ciudad no solo mira, también muestra. Lo significativo de este gesto es que, al mismo tiempo que el espacio laberíntico traba el recorrido de Romero y Flores, este empieza a descubrir los puntos ciegos de la urbe durante las breves pausas que hace en su evasión:
Miró a la calle. Solitaria, estrecha. Reliquia de la colonia. Cuatro varas de ancho entre los tejados para mirar al cielo. Casas viejas cargadas de lepra, de telarañas, de recuerdos y de carcoma, bajo el tedio de la humedad y del viento. Casas viejas de zaguán que desciende con violencia de hipo en el lado de la quebrada, y que asciende con fatiga cardíaca en el lado de la ciudad. Casas viejas de alero, de ala gacha para disimular la ingenuidad y la miseria de sus ventanas de reja, de sus ventanas de pecho, de sus ventanas de corredor (Icaza, pp. 240-41).
Desde entonces, los lugares por los que escapa se transforman en pasajes, y sus gentes, en aliados. Mientras corre y supera barrancos, mira a Quito y nace una percepción otra en el héroe: «El chulla, a pesar del vértigo en el cual se debatía, no dejó de observar con pena el ambiente que en otras circunstancias le hubiera producido asco» (p. 219); «De nuevo, a la luz de un candil que parpadeaba entre clavos de mangle, tarro de engrudo, retazos de suela, piolines, hormas, cuchillos, el fugitivo pudo observar a las gentes que le ayudaban» (p. 224). Cuando se refugia en el prostíbulo, Luis Alfonso tiene una epifanía que ratifica la transformación moral que Icaza le imprime a su personaje: «Vio claro. Tenía que luchar contra un mundo absurdo. Estaba luchando» (p. 251). Y más adelante: «Al despedirse de las mujeres del burdel, Romero y Flores trató de decir algo noble, desgraciadamente no pudo […] Solo miró al diván […] había hallado con sus ojos nuevos algo de santo, de heroico, de cómplice en ellas» (p. 258). Es el espacio el que despierta al Chulla a ver los puntos ciegos del mundo y el que, a su vez, le permite observarse a sí mismo en su conciencia e identidad y apropiarse de lo percibido, es decir, hacerlo suyo. Como apunta Lacan: «Aprehendo el mundo desde una percepción que parece concernir a la inmanencia del Yo que se ve a sí mismo en el acto de mirarse. El privilegio del sujeto se establece aquí a partir de esa relación reflexiva y bipolar por la que, tan pronto como percibo, mis representaciones me pertenecen» (pp. 80-81). Este es el procedimiento de resistencia con el que Romero y Flores elude y enfrenta al panóptico, una práctica que desde la mirada y los pasos le permite conformar su lugar interior, reconocerse mestizo, ciudadano de una urbe barroca que lo pone a prueba y termina por acogerlo. Desde ese lugar interior, la liberación del héroe se cumple cuando retorna a Rosario y a sus vecinos, y cuando convergen las sombras de su pasado en el nuevo ser: nace el hombre, así a secas («Soy un hombre. Eso. Un hombre», Icaza, p. 265), aquel que decide «respetar por igual en el recuerdo a sus fantasmas ancestrales y a Rosario, defender a su hijo, interpretar a sus gentes» (p. 267, mi énfasis).
El legado de Icaza
La ciudad seguirá siendo el texto fundamental para esa hermenéutica que significa, ante todo, una lectura minuciosa de los pasos de sus habitantes. Con El chulla Romero y Flores, Icaza crea un discurso urbano en constante guiño a ese lugar interior desde donde escribe: es el Quito donde nació y del que salió para vivir en el campo, al que regresa para estudiar, en el que trabaja como asistente de ventanilla; la ciudad desde donde lee, la residencia de su biblioteca, el espacio donde se enamora y muere. Las marcas de ese lugar tardaron un poco en ser recogidas. Una marea baja para las letras del Ecuador fue la generación inmediata a Icaza y, dada esa «crisis», la crítica suele señalar la ausencia de narradores que lo suceden: «No ha tenido pues, Icaza, discípulos de valor. No ha formado ‘escuela’ y su obra […] es una especie de remordimiento de las generaciones siguientes, por no decir un testimonio de su frustración» (Cueva, p. 58). Lo dice Agustín Cueva en 1968 y en referencia a los escritores de la generación posterior a la del 30, y acaso alude, sobre todo, a la estancada literatura indigenista de mediados de siglo que, a su parecer, carecía de vitalidad y de asideros existenciales.
El punto de quiebre se produce a mediados de los setenta, cuando aparecen La Linares (1976), de Iván Égüez, Entre Marx y una mujer desnuda (1976), de Jorge Enrique Adoum, y Heredarás un mar que no conoces y lenguas que no sabes (1978), de Alfonso Barrera Valverde. En la década posterior, se suman a estos narradores Francisco Proaño Arandi, Raúl Pérez Torres, Jorge Dávila Vázquez, Abdón Ubidia, Jorge Velasco Mackenzie, Javier Vásconez e inclusive autores de una promoción anterior a estos, como Miguel Donoso Pareja y Alicia Yánez Cossío. En sus textos, la urbe deja de ser un trasfondo de la narrativa realista: es propiamente un personaje y un recurso, una entidad con ánima; forma parte de una estrategia narrativa que reclama la re-fundación continua de un universo cada vez más complejo y diverso, que da mayor cabida a las opacidades (de los pasos, las miradas, la existencia, los cuerpos, pero también del poder y de los sueños) y alberga nuevos espacios que se alejan del centro, crea y omite direcciones, ambiciona la plenitud, borra o marca las fronteras.
Icaza ya percibe con agudeza la ambivalencia de Quito y en su escritura se proyecta, de hecho, el caos más que el orden de la capital, menos sus cualidades estéticas que sus polos grotescos, mediante el empleo de técnicas como la enumeración y yuxtaposición de elementos dispares, superpuestos como en el arte barroco (como barroca es su literatura). El efecto es de un pesimismo en la mirada hacia la urbe. De allí que El chulla… esté plagado de ironía, de opiniones del narrador insertas entre rayas, como apartados de conciencia, que cuando se refieren a la ciudad enfatizan ese malestar crítico hacia el espacio. Y es que Icaza no ve su lugar con indulgencia. Concuerdo con la apreciación de Peter Thomas en que esta perspectiva ratifica que El chulla Romero y Flores es «un eslabón históricamente significativo para enlazar el ‘realismo’ urbano pos-romántico y la visión negativa de Quito propagada por Palacio […], con la narrativa ecuatoriana por venir, que también retratará a la misma ciudad como ‘maldita’» (Thomas, p. 45). En esa visión inclemente de la urbe encuentro la clave de las coordenadas que llevan al lugar interior de Icaza y que se imprimen en la novelística del Ecuador para el último cuarto del siglo XX.
NOTAS:
[1] De allí que, como apunta Manuel Corrales Pascual, en el estudio introductorio a El chulla Romero y Flores (2005), el resultado sea «un hecho literario llamado literatura indigenista, fabricado y consumido por no indios» (p. 24); y esto a pesar de que Icaza vivió parte de su infancia en una hacienda de la Sierra.
[2] «La imagen de la ciudad que dictara las maliciosas coplas de Juan Bautista Aguirre, e hiciera hablar a Gonzalo Zaldumbide de una ‘tristeza antigua’, retorna en las páginas de Icaza. Sus calles en subida y en bajada, la sutil luz de su cielo medio extraviado en sus brumas de montaña, la melancolía menos lírica porque es la de la miseria de los barrios pobres, tal es el escenario que el poeta escoge como decoración» (p. 120).
[3] La traducción de De Certeau y de los otros autores citados en adelante es mía.
[4] En torno al motivo del laberinto en El chulla Romero y Flores, véase Peter Thomas, Quito: sueño y laberinto en la narrativa ecuatoriana, 2006. En el capítulo dedicado a Icaza (pp. 40-52), el crítico norteamericano analiza la representación de Quito como trampa laberíntica y la correspondencia entre la urbe «mestiza» y la desorientación existencial de sus habitantes.
[5] Para Foucault, una heterotopía es un sitio real, en donde todos los lugares están representados, invertidos y cuestionados. Frente al espejo, el sujeto descubre su ausencia: no se ve en el lugar donde está, sino que se observa en ese espacio representado: «Stating from this gaze that is, as it were, directed toward me, from the ground of this virtual space that is on the other side of the glass, I come back toward myself» (Foucault, p. 24). Quito, como heterotopía que pasa por la experiencia del espejo, permitiría que el chulla recuperara, así, su imagen mestiza.
BIBLIOGRAFÍA:
Cueva, Agustín, Jorge Icaza, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1968.
De Certeau, Michel, The Practice of Everyday Life, Los Angeles, University of California Press,1984.
Flores Jaramillo, Renán, Jorge Icaza, una visión profunda y universal del Ecuador, Quito, Editorial Universitaria, 1979.
Foucault, Michel, «Of Other Spaces», en Diacritics, n. 16 (1986), pp. 22-27.
Icaza, Jorge, El chulla Romero y Flores, estudio introductorio de Manuel Corrales Pascual, Quito, Libresa, 2005.
Lacan, Jacques, Four Fundamental Concepts of Psychoanalisis.
Ojeda, Enrique, Cuatro obras de Jorge Icaza, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1961.
Rama, Ángel, La ciudad letrada, Montevideo, Comisión Uruguaya Pro Fundación Internacional, 1984.
Remedi, Gustavo, «Ciudad letrada: Ángel Rama y la especialización del análisis cultural», en Ángel Rama: Estudios críticos, Mabel Moraña (ed.), Pittsburg, pp. 97-122.
Saer, Juan José, El concepto de ficción, Buenos Aires, Ariel, 1997.
Thomas, Peter, Quito: sueño y laberinto en la narrativa ecuatoriana, Quito, La Palabra Editores, 2005.
Fotografía de inicio: Gottfrierd Hirtz.
Tomada del libro: Quito. La ciudad del volcán, de Anne Collin Delavaud (Ediciones Libri Mundi, 2001).
Renata Égüez. Ensayista y catedrática universitaria ecuatoriana. Obtuvo su Ph. D. en Literatura Latinoamericana en University of Maryland, College Park. Trabaja como Senior Lecturer en Southern Methodist University en Dallas, Texas, en donde imparte las cátedras de Español, Literatura y Cine Latinoamericano. Sus temas de investigación se enfocan en las narrativas de Ecuador y Colombia, al igual que en cine latinoamericano. Además de sus publicaciones en revistas especializadas, es autora del libro Literatura y cine, lecturas paralelas (2007), de la compilación y prólogo de la antología de cuentos Tiros de gracia (2012); así como del capítulo «Writing the Riverbanks in El libro flotante de Caytran Dölphin, by Leonardo Valencia» en el libro Written in the Water: The Image of the River in Latin/o American Literature (Rivero y Murphy, eds., 2018).
El presente ensayo apareció en la revista Re/Incidencias, vol. 4, del Centro Cultural Benjamín Carrión, dedicada en parte a revisitar y releer la obra del narrador quiteño Jorge Icaza.