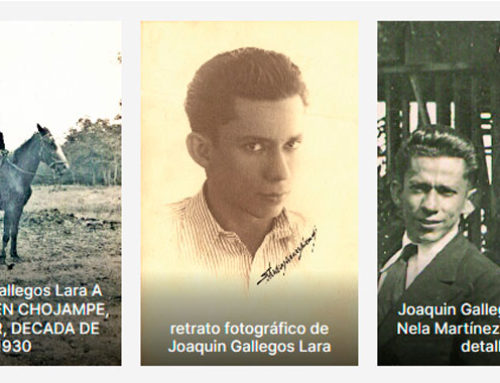Conferencia:
Ficción o no ficción, de eso se trata
Héctor Abad Faciolince
1
Con el paso de los años, que en mi caso son ya (en base francesa) tres veces veinte, he venido a hacer las paces con un problema de mi mente que siempre, hasta ahora, me había agobiado: la mala memoria. Dicen que los romanos dividían la edad de las personas por climaterios y que un climaterio ocurría cada siete años (la base siete de otro tipo de numeración). El climaterio no es solo la andropausia o la menopausia, sino las numerosas crisis de edad que vamos sufriendo a lo largo de la vida.
Si uno la mira de cerca, esta división de las edades del hombre parece bastante sensata.
Siete años, el primer climaterio, es la llegada al uso de razón, el momento en que, en mi caso y en mi casa, se hacía la primera comunión. Una edad que para mí es la de los primeros recuerdos seguros. Sigue 14. Los judíos celebran el bar-mitzva un poco antes, a los 13, y a partir de esa edad los varones ya cuentan como hombres para hacer los rezos en la sinagoga. Pero 14 es la edad en que generalmente tenemos nuestras primeras poluciones, dejamos de ser niños. Pasamos a 21, el tercer climaterio. Cuando yo era niño ese era el momento en que nos volvíamos ciudadanos y podíamos votar: la mayoría de edad. Nuestros padres perdían la patria potestad y podíamos hacer con nuestras vidas lo que nos diera la gana. Ya no nos podían mandar, al menos legalmente (solo con el chantaje del dinero), pero si queríamos podíamos abandonar la casa paterna e irnos a recorrer el mundo. Eso lo rebajaron a 18, en casi todo el mundo, ya lo sé. Pero pienso que 21 años representan, todavía hoy, el tercer climaterio y la primera madurez. A los 18 seguimos siendo adolescentes, teenagers.
Siguen los 28 años, el cuarto climaterio. A esa edad tuve mi primer hijo, que fue una hija, y a esa edad mataron a mi padre. Puedo decir que al fin me maduraron a la fuerza dos circunstancias fundamentales: perdí la base de mi pasado y puse las bases de mi futuro. Dejé de ser hijo y empecé a ser padre. El quinto climaterio ocurre a los 35 años. A esa edad me separé de mi primera esposa y me fui a convivir con la segunda. No pienso decir nada más sobre eso, que siempre es trágico y feliz al mismo tiempo. El sexto climaterio ocurre a los 42 años. Si juzgo por mí, a esa edad tuve la segunda crisis conyugal, le démon de midi, el demonio del medio día. Como ahora vivimos más (en general) que en tiempos de Dante, quizá este sea el verdadero «mezzo del cammin di nostra vita», la mitad del camino de la vida, porque hoy en día todos aspiramos a llegar siquiera a los 80, a los 84. Dante ponía el medio del camino de la vida a los 35: en el año 1300 uno no podía aspirar a mucho más que a los 70, y ya era mucho cuento. A los 49 años, el séptimo climaterio, me volví completamente peliblanco, canoso, sin llegar siquiera a la mitad del siglo. En los buses las muchachas empezaron a ofrecerme el puesto para que me sentara, y esa era (y sigue siendo) una gran ofensa a mi vanidad. El octavo climaterio, 56, ocurrió ayer y estoy todavía viviéndolo, pues el noveno ocurrirá todavía dentro de tres años, a los 63. En el octavo climaterio uno vive, como decía alguien, «en la juventud de la vejez». En el décimo está uno en plena vejez, y de ahí en adelante, en el undécimo, en el duodécimo, empezamos a vivir horas extras.
Aquí me detengo en este recuento de edades y regreso a la idea inicial de este texto, que ya estaba casi olvidando: la memoria, la mala memoria. El octavo climaterio es la edad a la que he aceptado con resignación y casi con alegría tener mala memoria, haber tenido siempre mala memoria.
Una de las erratas más famosas de la literatura en lengua castellana ocurrió en un libro de poemas de Pere Gimferrer. Decía el original entregado a la imprenta: «Si pierdo la memoria, ¡qué pureza!». Salió publicado en el libro ya impreso: «Si pierdo la memoria, ¡qué pereza!». Yo siempre, hasta ahora, había estado de acuerdo con la errata: no tener memoria era algo desagradable, perezoso, una calamidad. En cambio en este octavo climaterio de la vida empiezo a estar de acuerdo con Gimferrer: hay algo muy puro, muy limpio, en el hecho de perder la memoria. Despojarse de los recuerdos tiene algo de catarsis en el sentido más gráfico y físico del cuerpo: un vaciamiento, como una purga, una diarrea de recuerdos que al fin se van por la cañería, a la alcantarilla de la vida. Y volvemos a empezar, en ese puro vacío amnésico.
2
Cuando me invitaron a Ecuador y me pidieron que les propusiera un tema para una charla, de inmediato contesté con lo primero que se me ocurrió, que por supuesto es una de mis obsesiones: Ficción o no ficción, esa es la pregunta. Después recordé (los amnésicos tenemos todavía uno que otro recuerdo) que Tomás Segovia había propuesto una traducción más satisfactoria del famoso principio del monólogo de Hamlet: Ser o no ser, de eso se trata. Cambié entonces yo también el título de esta charla. Y a continuación pensé que sería más fácil empezar mi conferencia si me basaba en algún texto que hubiera ya escrito sobre el mismo tema.
Como mi memoria no existe, suelo buscar lo que yo mismo he escrito vagando por los viejos archivos de mi computador o navegando por internet. Si encuentro alusiones al tema en alguno de mis archivos, luego me pregunto si ese texto lo habré publicado o no. Tengo la suerte de que el apellido Faciolince sea uno de los más raros del mundo (solo existe en Colombia y en el Ecuador) y entonces si yo pongo en Google: «Ficción o no ficción Faciolince», se me despliegan los archivos posibles. Pues bien, sobre este tema había publicado algo, pero por desgracia lo había publicado, precisamente, en Ecuador. Ocurrió, creo, hace diez años, en una revista que supongo que ya no existe pues no la logro encontrar en la red: El Búho. Pero aun así no puedo repetir en Ecuador lo que ya dije aquí hace un decenio. Así las cosas, debo esforzarme por decirles algo que tenga que ver con ficción o no ficción, una disyuntiva que, en mi caso, está directamente asociada con la memoria y el olvido.
Yo parto siempre, al escribir, de alguna vivencia real, de algo vivido por mí o por alguien que conozco y me lo ha contado. En las personas que carecemos de verdadera fantasía, se cumple aquello de que «lo que no es autobiografía es plagio». Sin embargo creo que el gran fabulador (al menos en el caso de los que tenemos la desgracia y la suerte de tener muy mala memoria) es el olvido, el recuerdo imperfecto.
La realidad se va vaciando de basura, como en los sueños, y va quedando la esencia precisa de lo que queremos contar y recordar. El ejercicio de la fantasía y de la ficción, para mí, consiste en escoger las palabras, por un lado, (y al escogerlas intento imitar humildemente a los maestros de mi lengua), pero sobre todo eliminar pedazos de la realidad que me estorban, o magnificar y aumentar trozos que me hacen falta. Difumino y aumento, exagero y disminuyo, borro, y muy pocas veces añado algo tomado de otra escena, robado a otro recuerdo o a otro olvido. «El olvido que purifica. La memoria que elige y que redescubre», sentenció Borges.
En el caso de una persona que ha sido desmemoriada, no ahora, en el octavo climaterio, sino desde siempre, desde el primer climaterio, el hecho excepcional de recordar se le parece al testimonio, es decir, a la no ficción; y el hecho rutinario y más común de no recordar, de sufrir de olvidos o de desmemoria, lo llamaré invento, irrealidad, inexistencia, es decir: ficción.
¿Pero de qué depende que uno recuerde o no recuerde? Yo no lo sé, pero puedo intentar algunas teorías que no sé si son ficticias o reales. Voy a partir de una teoría neurológica que no debe ser del todo mentirosa pues recuerdo haberla leído alguna vez en una publicación seria.
3
Dice esta teoría que, entre otras cosas, dormir es importante para fijar los recuerdos. En el dormir, creo, nuestra mente profunda, esa extraña persona que llevamos puesta, escoge –por su cuenta– lo que se debe recordar, y disuelve en el aire lo que decide olvidar. Dormimos mal cuando algo nos preocupa, cuando sabemos que al otro día ocurrirá algo importante (una conferencia ante un público selecto, por ejemplo), y al dormirnos la mente lo empieza a olvidar y nos obligamos a despertarnos para no permitir el olvido. En esa lucha entre el sueño que quiere olvidar y la vigilia a que quiere recordar, nos revolvemos en el lecho sin dormir ni velar, en ese duermevela que nos agota, o en ese insomnio que, en palabras de Borges, «es querer hundirse en el sueño y no poder hundirse en el sueño».
Recordar, en el español de don Jorge Manrique, y en el hermoso castellano arcaico del pueblo, recordar es despertar. «Recuerde el alma dormida» significa «despierte el alma dormida». Despertar y recordar son verbos sinónimos porque es un hecho de la conciencia: cuando nos despertamos, recordamos. Esto quiere decir, hasta cierto punto, que cuando nos dormimos olvidamos. Aunque esto no ocurre en nuestra lengua, olvidar debería ser también un sinónimo de dormir. Pero el dormir y el soñar, neurológicamente, no son exactamente olvidar, sino dejar que la mente depure la memoria y el olvido. Hay un poema de Borges, dividido en dos partes, Anverso y Reverso, que habla de la maravilla de despertar a alguien (que es regresarlo a las dichas de la existencia), y de la infamia de despertar a alguien (que es recordarle las miserias de estar vivo).
Gerardo Diego, el poeta español que compartió con Borges el premio Cervantes, no merecía compartir ese premio con uno de los más grandes escritores que ha dado nunca América Latina y el mundo. Borges lo sabía cuando se lo presentaron y le preguntó, con un chiste no muy bueno, pero sí muy argentino: «Al fin qué, ¿Gerardo o Diego?». Con todas sus carencias, sin embargo, Gerardo Diego tiene al menos un soneto de gran belleza por el que tal vez se merecía el premio. Yo se lo oí recitar una vez a García Márquez en La Habana (él lo había usado para uno de sus cuentos), y cuando se lo oí recitar resolví que yo también quería guardarlo en mi memoria, recordarlo, para poder repetírmelo cuando quisiera como si fuese una jaculatoria. La circunstancia del poema es muy sencilla. Un hombre insomne mira dormir a la mujer amada:
Tú y tu desnudo sueño. No lo sabes.
Duermes. No. No lo sabes. Yo en desvelo
y tú, inocente, duermes bajo el cielo.
Tú por tu sueño y por el mar las naves.
En cárceles de espacio aéreas llaves
te me encierran, recluyen, roban. Hielo,
cristal de aire en mil hojas. No. No hay vuelo
que alce hasta ti las alas de mis aves.
Saber que duermes tú, tierna, segura,
cauce fiel de abandono, línea pura,
tan cerca de mis brazos maniatados.
Qué pavorosa esclavitud de isleño,
yo insomne, loco, en los acantilados,
las naves por el mar, tú por tu sueño.
El poema de Diego tiene algo de abstracto, de surrealista, que nos sugiere un sentido sin que acabemos de saber del todo lo que quiere decir. Ese es su hallazgo: que el poema del hombre desvelado tiene algo de ensueño, de asociación curiosa de asuntos que no sabemos cómo se conjugan, como ocurre en los sueños: una mujer dormida y unos barcos que van por el mar, un viaje de ella inalcanzable, por el aire y el mar de los sueños, mientras el hombre que vela siente el vértigo y el abismo de los acantilados.
Yo sospecho que Borges sabía muy bien que Gerardo Diego no merecía compartir con él el Premio Cervantes. Que quienes decidieron entregárselo a ambos al mismo tiempo, ex aequo, como se dice, o sea igualándolos, en 1979 (hace ya 40 años), le estaban dando a él, a Borges, una bofetada. Esta es la única vez que el Cervantes se ha dividido. El premio se entrega, como se sabe, cada 23 de abril, el día del libro y el día del idioma español. Y ese mismo año de la entrega del premio, 1979, Borges publica por primera vez en el ABC de Madrid un poema que tiene el mismo tema que el poema de Diego. Pero no es un poema abstracto, surrealista, como el del español, sino un poema tan racional que incluso tiene tesis y antítesis, como si fuera una demostración o un debate dialéctico.
Deliberadamente o no, Borges parece estar respondiendo al soneto de Diego con un poema de versos libres, y con una poética cerebral, vigilante, que se opone al estilo onírico del poeta español. El tema, sin duda, es el mismo. Hay una mujer que duerme y hay un hombre que la siente dormir. Borges, o ese yo poético que habla por él, no sigue insomne, en los acantilados, incapaz de perturbar su sueño, sino que la despierta. Y en el Anverso está lo agradable que puede ser despertarla; oigámoslo:
Dormías. Te despierto.
La gran mañana depara la ilusión de un principio.
Te habías olvidado de Virgilio. Ahí están los hexámetros.
Te traigo muchas cosas.
Las cuatro raíces del griego: la tierra, el agua, el fuego, el aire.
Un solo nombre de mujer.
La amistad de la luna.
Los claros colores del atlas.
El olvido, que purifica.
La memoria que elige y que reescribe.
El hábito que nos ayuda a sentir que somos inmortales.
La esfera y las agujas que parcelan el inasible tiempo.
La fragancia del sándalo.
Las dudas que llamamos, no sin alguna vanidad, metafísica.
La curva del bastón que tu mano espera.
El sabor de las uvas y la miel.
El poeta, después de descubrir las maravillas de la vigilia, una vigilia que, francamente, más parece la de él que la de la mujer amada (uno al leer el poema siente que no es él quien la despierta a ella, sino que es ella quien lo ha despertado) pues a lo que se asoma quien despierta es más bien a las hiperestesias del intelectual y del ciego. Pero digo, después de hacer la lista de las maravillas de la vigilia, ve también su Reverso, y lo escribe así:
Recordar a quien duerme
es un acto común y cotidiano
que podría hacernos temblar.
Recordar a quien duerme
es imponer a otro la interminable
prisión del universo.
Y de su tiempo sin ocaso ni aurora.
Es revelarle que es alguien o algo
que está sujeto a un nombre que lo publica
y a un cúmulo de ayeres.
Es inquietar su eternidad.
Es cargarlo de siglos y de estrellas.
Es restituir al tiempo otro Lázaro
cargado de memoria.
Es infamar el agua del Leteo.
Recordar y olvidar, pues, la vigilia y el sueño, la vida y la muerte (si llevamos todo a su natural extremo) son los dos lados de una medalla que, cuando la lanzamos al azar, no necesariamente nos da el triunfo con la cara y la derrota con el sello. No sabemos. Igual a como no sabía Sócrates, cuando los atenienses lo condenaron a muerte, si le estaban haciendo un bien o un mal al obligarlo a tomarse la cicuta. No sabemos, nadie sabe, insiste él en su Defensa, si morir es un bien o es un mal. Fíjense también que «infamar las aguas del Leteo» es una metáfora múltiple: según el mito las almas toman el agua del río Leteo para olvidar las culpas y poder reencarnar o llegar al paraíso limpios de todo pecado. Al lado del Leteo al parecer corre otro río, el Eunoe, que permite recordar solo aquello bonito y benéfico que vivimos en nuestras vidas. Hace poco leí un cuento de una muy joven escritora ecuatoriana, Andrea Armijos Echeverría, en la que ella revive a su manera el mito de estos ríos del recuerdo y del olvido. Ella se imagina un armario con dos cajones: de un cajón se saca todo lo que uno quiere olvidar, y lo quema en el patio; en otro cajón se mete todo lo que uno quiere recordar y cierra con un candado de oro todos los recuerdos que no se quieren olvidar, y hasta pone un cartelito que ordena: ¡no tocar!
Esta introducción poética me sirve para explicar, perdonen que use la primera persona (pero quiero hablar de mi propia experiencia con ella), mi relación conflictiva con la memoria y con el olvido. Nietzsche, en su Segunda Consideración Intempestiva –le debo a la doctora Juliana Espinal, de la UCLA esta lectura– critica a los alemanes su excesiva veneración por la historia. La historia, que es como una hipertrofia de la memoria, nos impide una relación más espontánea, más inmediata, más felizmente animal con la vida. Dice Nietzsche:
«El hombre se asombra de sí mismo por no poder aprender el olvido y permanecer atado al pasado. … El hombre dice ‘recuerdo’ y envidia al animal que, enseguida, olvida cada momento, viéndolo morir realmente y desvanecerse para siempre en la niebla y la noche. … Sin embargo, es imposible vivir sin olvido. … existe un grado del insomnio, del rumiar y del sentido histórico que atenta contra lo vivo y lo conduce a la perdición, con indiferencia de si se trata de un ser humano, un pueblo o una cultura.»
Quisiera elaborar un poco esta idea, repito, a partir de mi propia experiencia como ser humano y como persona que ha dedicado la mayor parte de su vida a escribir. No quiero hablar de lo que sé a través de las lecturas, sino de lo que pienso y de lo que he sentido, a partir de mi vida.
Ante un acontecimiento trágico, ante una experiencia vital devastadora, el espíritu se debate entre dos impulsos igualmente legítimos: un deseo apremiante y egoísta de olvidar, de huir, de no ver, y una necesidad moral, social, de recordar. La persona torturada, agraviada, la persona sufriente, la persona dolida a quien han obligado a ver la sangre («que no quiero verla, que no quiero verla», clamaba García Lorca), para poder seguir viviendo, para poder mantener la cordura, para que su vida no se convierta en un perpetuo rencor y en un permanente resentimiento, se obliga a olvidar, cede al impulso de olvidar. Ese es el primer impulso, la primera inclinación (una manera de protegerse) de la psiquis. Olvidar. Pero a este impulso, de inmediato, se superpone otro, opuesto, que tiene que ver con algo muy primitivo, la venganza, primero, y luego con el nombre civilizado de la venganza, es decir la justicia, y también con el miedo a que algo malo se repita, si no se lo recuerda. Ante la sangre de García Lorca, Machado no exclama que no quiere verla; al contrario, pide que se erija un monumento que reviva día a día la memoria:
Labrad, amigos,
de piedra y sueño en el Alhambra,
un túmulo al poeta,
sobre una fuente donde llore el agua,
y eternamente diga:
el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!
Es muy común que las víctimas, en América Latina, pero también en Israel, en España o en el mundo entero, marchen detrás de una pancarta que dice «Sin Olvido». El olvido es visto como una afrenta. En general los victimarios, los verdugos, se sentirían mejor en una realidad amnésica, que olvide o al menos pase por alto sus crímenes, como si hubieran sido una necesidad fea, o un accidente inevitable. No estoy conforme, obviamente, con la actitud de los verdugos. Pero, paradójicamente, tampoco me satisface el exceso de memoria de las víctimas. Creo que un exceso de memoria, como sostiene David Rieff, y como anticipaba Nietzsche puede ser perniciosa.
Alguna vez escribí un ensayo que se llamaba «Acuérdate de olvidar». También tengo un libro de memorias que, no obstante su género, se titula El olvido que seremos. Y otro más que se llama Traiciones de la memoria. El tema me obsesiona. Un fenómeno psicológico bien conocido es que los defectos se parecen mucho a las virtudes llevadas al extremo, a las virtudes hipertrofiadas. Una persona sobria, austera, frugal, se acerca peligrosamente a la avaricia. Alguien generoso, dadivoso, alguien muy inclinado a regalar lo que tiene, cae con facilidad en el vicio del derroche y más que generoso puede llegar a ser un manirroto. La buena memoria, que es sin duda una virtud, puede desembocar en una persona muy rencorosa; una conciencia histórica exagerada puede ser una rémora que lleve a la parálisis, a la incapacidad de seguir adelante por un apego excesivo al pasado.
En las personas dedicadas a nuestro oficio, el escritor o el crítico que tenga una memoria infalible, se sentirá siempre citando (porque al fin y al cabo ya todo ha sido dicho alguna vez), y la ansiedad de la influencia cederá a una conciencia ineludible del plagio. O cuando no del plagio, al menos del lugar común; y eso paralizará su escritura, sobre todo si no se da cuenta, este escritor memorioso, que cada generación debe actualizar los lugares comunes usando un nuevo lenguaje para expresarlos.
Repito: las personas con muy buena memoria tienden a ser rencorosas; su género literario predilecto es el memorial de agravios. Las personas con mala memoria desconocen el rencor y el resentimiento; no tienen una conciencia muy viva de la ofensa o del agravio, pero también tienden a olvidar los servicios y los favores; no se sienten obligados a agradecer o, para decirlo con una expresión más rotunda, son ingratos.
Independientemente de lo anterior, la obsesión por la memoria proviene de quienes tienen una memoria exagerada o una memoria insuficiente. ¿Qué ocurre en los lapsus, en los vacíos de memoria? ¿Por qué recordamos detalles inútiles y olvidamos acontecimientos fundamentales? Tal vez sea el sueño, el dormir, lo que nos permite escoger lo que debemos olvidar y lo que debemos recordar. Y en ese equilibrio de memoria y olvido conseguimos vivir más o menos bien; y también escribir más o menos bien. Si vivimos en un mundo de citas, de erudición, de recuerdo, avanzar nos resulta muy difícil. Si vivimos en un mundo sin memoria, sin citas, vamos a tientas y corremos siempre el riesgo de descubrir el agua tibia, de caer en el lugar común, o de llegar un poco tarde, como uno de los hermanos Buendía, al descubrimiento de que el mundo es redondo como una naranja.
Del poema de Borges que cité arriba quisiera retomar dos versos nada más, para intentar una conclusión sobre el tema de la memoria y del olvido en el momento de la creación artística, o de la elaboración mental de un libro de ficción que haya partido de experiencias reales. Dice Borges: El olvido, que purifica./ La memoria que elige y que reescribe. En la versión definitiva el poeta argentino cambia este último verbo: en lugar de «reescribe» pone «redescubre»: La memoria que elige y que redescubre (en La cifra, 1981). Olvidar es una purificación; recordar es una elección, pero es también un redescubrimiento, una reescritura. Reescribir algo que se recuerda, de alguna manera, es corregir, no solo lo escrito, sino lo vivido. La memoria aparece aquí como algo que permite el descubrimiento, y descubrir puede ser desvelar, quitar un velo, pero también inventar: la memoria puede ser creativa. Yo diría que especialmente la mala memoria es muy creativa, y es la encargada de imaginar el pasado, más que de recordarlo.
No podemos vivir nuestra vida como un ensayo, como un borrador que luego podremos corregir: en la vida siempre estamos en plena función. Solo al rememorar la vida ya vivida, y escribirla como un testimonio, a veces hay quienes la corrigen al narrarla, como si lo vivido fuera un ensayo y el cuento de lo vivido la función verdadera.
Nada más peligroso en un juicio que llamar testigos a dar un testimonio. Un interrogatorio llevado a cabo con habilidad puede incluso implantar recuerdos inexistentes en la mente titubeante de quien recuerda de un modo natural, es decir, de quien recuerda vagamente. La mentira suele ser nítida, tajante: los mentirosos lo recuerdan todo perfectamente, y no varían jamás su testimonio. La verdad tiene los bordes y los contornos más inseguros, los rostros más borrosos, los colores menos seguros.
Si el recuerdo, la memoria, es la no ficción, aquello que llamamos historia o realidad o vigilante vigilia, entonces el olvido, el ensueño, el invento de lo que no fue pero que pudo ser, las hipótesis de futuro que se parecen tanto al olvido (los olvidos son un pasado apenas hipotético, tan hipotético como el futuro).
Pero al escribir el original de El olvido que seremos, también me di cuenta de la increíble capacidad creativa que tiene la memoria, o el olvido, aun con la mejor buena fe del mundo. Las correcciones de mis hermanas, de mi madre, de los amigos de mi padre.
Y en mis otros libros la fuente ha sido sobre todo la experiencia deformada por la desmemoria, o por la invención de una historia y de un pasado que le diera dignidad a una tierra. La Oculta. Los celos en Fragmentos; lo que se quiere tirar al basurero de la memoria, en Basura; la hipótesis de una ciudad o una sociedad futura, en Angosta. Todo esto, y tantas otras cosas que felizmente ya he olvidado. Lo que viene ahora es la publicación de mis diarios (Lo que fue presente). Estos, al releerlos, consisten en el despertar de memorias olvidadas. Mi último experimento mental con el recuerdo y el olvido, con la ficción y la no ficción.
Héctor Abad Faciolince. Escritor, periodista y traductor colombiano. Es autor de los libros Malos pensamientos, Asuntos de un hidalgo disoluto, Tratado de culinaria para mujeres tristes, Angosta, El olvido que seremos, Basura y La Oculta, entre otros. En el 2000 obtuvo el Premio Casa de América de Narración Innovadora, en Madrid. Como traductor ha vertido al español libros de Umberto Eco, Italo Calvino, Gesualdo Bufalino, Primo Levi y Natalia Ginzburg, entre otros autores italianos.
Esta conferencia fue dictada por Héctor Abad en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en marzo de 2019, dentro de la programación del encuentro Escritor Visitante: «Ficción o no ficción: that is the question».