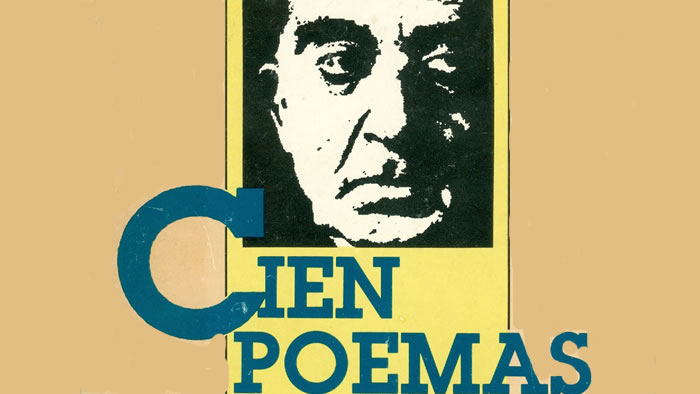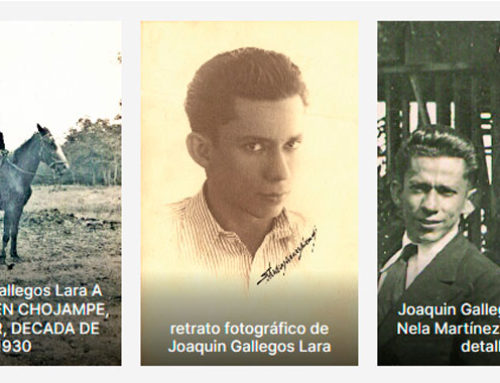Ensayo/crítica:
Hacia una lectura de Cavafy
Francisco Rivera
¿Y si la nuestra fuera, de veras, una
nueva época helenística?
Ernst Robert Curtius
O mytho é o nada que é rudo.
Fernando Pessoa
«CUANDO un escritor sabe con bastante certeza que se venderán solamente unos pocos volúmenes de su edición, obtiene una gran libertad en su trabajo creador. El escritor que tiene ante sí la seguridad, o al menos la probabilidad, de vender toda su edición y quizá ediciones subsecuentes, es a veces influido por la venta futura… casi sin quererlo, casi sin darse cuenta de ello. Habrá momentos en que, sabiendo cómo piensa, qué le gusta y qué ha de comprar el público, el escritor hará pequeños sacrificios, redactará cierto trozo de manera diferente, se saltará otro. Y no hay nada más destructivo para el Arte (tiemblo con solo pensar en esto) que cierto trozo sea redactado de modo diferente o sea omitido»1. Así escribía C. P. Cavafy (1863-1933) en 1907, cuatro años antes de realizar esa toma de conciencia definitiva que lo llevaría a clasificar sus poemas en dos secciones: los de su época de tanteos (antes de 1911) y los de su madurez. Pero, a pesar de esa constatación de plenitud creadora, el poeta siguió insistiendo toda su vida en publicar muy poco, con el siguiente resultado: dos plaquettes (1904 y 1910), poemas sueltos en algunas revistas y las famosas colecciones de feuilles volantes por medio de las cuales hacía llegar a un reducidísimo número de amigos y admiradores los textos, corregidos y vueltos a corregir, de esa word in progress, como tan atinadamente la llamó Seferis, que quedó trunca con la muerte del poeta2.
Y, en efecto, cabría preguntarse si esa parquedad de publicaciones se haya debido exclusivamente a un afán del poeta de no dejarse influir por el gran público y a su búsqueda, tan típicamente alejandrina, de perfección o a que también haya habido en Cavafy la idea de que esa «obra en curso» estaba destinada a constituir un universo cerrado como el de Las flores del mal en el siglo pasado o, como en nuestros días, el Cántico de Guillén, ya que, a despecho de la clasificación hecha por el propio poeta de sus poemas en históricos, filosóficos y eróticos (o en «Pasiones» y «Días de la Antigüedad»3), taxonomía que ha ampliado Marguerite Yourcenar en un brillante ensayo4, la producción cavafiana da muestras de una unidad tonal y una intratextualidad realmente sorprendentes.
Un conocimiento parcial de Cavafy, o una selección como la que aquí presentamos (sobre todo en traducción, donde evidentemente no es posible apreciar la evolución del poeta con respecto al uso de las rimas, los ecos internos y el problema de la lengua)5, podría hacernos pensar que se trata de una figura perteneciente irremediablemente al pasado, del «último representante de una larguísima tradición griega que se ha extinguido»6, pero una lectura completa y que tome en cuenta la poesía europea contemporánea nos lo revela inmediatamente como uno de los grandes nombres de la poesía moderna.
Hay ante todo en el mundo poético de Cavafy lo que Seferis ha llamado el sentimiento «Tierra Baldía», el cual aparece, según el mismo escritor, en «toda: la expresión poética de nuestros tiempos». Cavafy es la persona que le ha dado forma a ese sentimiento en el mundo helénico: «No se sabe, al leerlo, si un joven que trabaja en una pobre herrería de la Alejandría de hoy irá por la noche a una de las tabernas en las que los súbditos de Tolomeo Látiro están de juerga, o si el favorito de Antíoco Epífanes está pensando en hablar con el rey acerca del resultado de las operaciones de Rommel. Rodeado de tumbas y epitafios (…) Cavafy vive en un gran cementerio donde, desgarrado por un dulce tormento, invoca interminablemente la resurrección de un cuerpo joven, la de un Adonis que, a medida que pasan los años, parece cambiar y envilecerse por un amor cada vez más vulgar. Diría que la mente del poeta, en medio de su desesperación, estuviera empapando en vitriolo el cadáver que no puede resucitar. Este viejo no tiene ninguna idea de las llamas del infierno ni de las del purgatorio (por lo demás, no existe purgatorio en la religión ortodoxa). Le gustan sus pecados y se lamenta de que la decadencia de la vejez no le permita cometer más. Su única ambición es permanecer helénico (…) Este gramático a veces causa la impresión de ser un ‘místico sin dios’, si es que esta frase de Mme. Emilie Teste tiene algún sentido»7.
La cita es larga pero la reproduzco in extenso porque, a mi parecer, contiene todos los elementos para una lectura del mundo cavafiano. Por una parte, Seferis plantea en Cavafy no la contemplación más o menos erudita, más o menos decadente, de un pasado sin ningún valor para el lector moderno, sino la yuxtaposición constante y vital de diversos momentos de la historia; por otra parte, hace alusión a otro de los grandes temas de la literatura moderna, desde Jean Paul y Nerval hasta Yeats y Pound: el de la búsqueda de la divinidad en un mundo del que han desaparecido todos los valores religiosos8. Finalmente, Seferis se refiere al proceso de aceptación, por parte del poeta alejandrino, de una homosexualidad no libresca, sino valientemente vivida, que le confiere un sello muy especial al universo poético cavafiano.
Confrontación dialéctica entre presente y pasado. Resurrección de Adonis. Ambos aspectos, claro está, emparentan a Cavafy sobre todo con T.S. Eliot, quien, en The Waste Land, nos entrega un ejemplo acabado de lo que él mismo llamó, al reseñar el Ulysses de Joyce, el «método mítico», es decir, «una comparación constante entre lo contemporáneo y lo antiguo»9. Es bastante probable que el tercer aspecto haya empujado a Cavafy a escribir lo que la crítica angloamericana llama «mask poems», o sea poemas en los que el autor se cubre el rostro con una máscara, pero existe también una razón literaria para explicar el hecho.
Cavafy tuvo la enorme fortuna de haber nacido en el momento en que la poesía da el paso de lo personal a lo despersonalizado, en que, como ha señalado Hugo Friedrich al analizar a Baudelaire, la unidad romántica de poesía y yo empírico deja de ser10, y además la de ser un verdadero outsider desde todo punto de vista. Lingüísticamente, Cavafy hablaba una lengua minoritaria de la que tenía que servirse para arremeter contra lo que Peter Bien considera «los tres baluartes de la sociedad burguesa: el cristianismo, el patriotismo y el amor heterosexual»11, y, gracias a su alejandrinismo y a su conocimiento de Browning, nuestro poeta recurrió para borrarse de su poesía, pero, al mismo tiempo, para seguir presente en ella, al empleo de diversas personae o máscaras por cuya boca ya no hablarían ni el homosexual torturado de los primeros años, ni el pequeño burócrata matutino, ni el prosaico corredor de comercio que, por la tarde, se mezclaba con las múltiples nacionalidades que llenaban las calles y tiendas de la ciudad, sino l’esprit du poète, como diría Valéry, la mente de un poeta (erudito, filólogo y, por añadidura, «historiador»12) que, como un tanto burlonamente observó E. M. Forster, tenía «una posición ligeramente oblicua con respecto al mundo».
Valery Larbaud, en Las poesías de A. O. Barnabooth, ha escrito: «J’écris toujours avec un masque sur le visage»; Fernando Pessoa, el supremo enmascarado, nos recuerda que «o poeta é um fingidor» y que «el arte es la expresión de un pensamiento por medio de una emoción, o, dicho con otras palabras, de una verdad general por medio de una mentira particular. Importa poco si sentimos lo que expresamos; basta con que, habiéndolo pensado, sepamos fingir bien haberlo sentido»13. Muy cerca de esta manera de ver las cosas están muchísimos poemas de Cavafy. Véase, por ejemplo, el poema «Teatro de Sidón, año 400 d. C.»:
Hijo de un honorable ciudadano- pero, ante todo, apuesto
joven de teatro, de muchas maneras agradable,
a veces compongo en lengua griega
muy osados versos que hago circular
a escondidas, claro está.‒¡Dioses! Que no vean
los que visten de oscuro y hablan de moral
estos versos sobre la voluptuosidad exquisita
que conduce al amor estéril y repudiado.
El poeta de cincuenta años (la versión definitiva del poema está fechada en 1923) asume aquí la persona de un joven actor que, precisamente en los años en que el cristianismo está acabando con el paganismo en Fenicia (y con todo lo que representa esa manera de vivir: teatros, sensualidad, etc.), echa una mirada hacia atrás y escribe, clandestinamente y en una lengua amenazada, versos en los que capta todo el espíritu de una época. Pero, ¿cuál época? El año 1923 pasa a ser el año 400, o quizá lo contrario, y el maduro poeta de la Alejandría de hoy se convierte en un joven histrión que se burla de los recién llegados vestidos de gris, o sea, los monjes cristianos.
Pero Cavafy es un poeta de contradicciones, un poeta en el que se ve patentemente el entrecruzarse de ironía y de angustia que Octavio Paz ha estudiado en la religiosidad romántica y posromántica. Así, en «Sacerdote en el tempo de Serapis», el poeta asume una máscara de signo contrario, pues el hablante que llora la muerte de su padre es un joven ya convertido al cristianismo:
lloro, oh Cristo, por la muerte de mi padre,
aun cuando fuese ‒es horrible decirlo‒
sacerdote en el execrable templo de Serapis.
La ambivalencia de este poema resume magistralmente los sentimientos encontrados de un muchacho que, habiendo renunciado al paganismo (y recordemos que Cavafy había sido criado en la religión ortodoxa), no sabe decir exactamente qué le causa más pena. ¿Llora por la pérdida de un ser querido o por la perdición eterna del alma del detestable sacerdote? Y creo que bastan estos dos ejemplos para ilustrar el juego dialéctico de nuestro poeta en lo que concierne a su actitud con respecto a la religión.
A diferencia de lo que ocurre en Eliot y Pound, que se sirven de una enorme variedad de máscaras tomadas de todas las épocas pero que concuerdan en el presente del poema (Tiresias se codea con Mme. Sosostris en The Waste Land, Brunetto Latini aparece en un Londres bombardeado en «Little Gidding»), el uso de las máscaras en Cavafy está siempre acompañado por un desplazamiento a un tiempo y a un lugar pasados, retorno sistemático que nos coloca ante el otro gran recurso del poeta para despersonalizar sus fantasmas y actualizar su curiosa erudición.
Si aceptamos la definición propuesta por Eliade de que «los mitos describen las diversas y a veces dramáticas irrupciones de lo sagrado (o de lo ‘sobrenatural’) en el mundo»14, podemos concluir que, por ser habitante de un lugar no consagrado y por moverse en un tiempo terminantemente irreversible (un tiempo que, como ya se lamentaba Quevedo, «ni vuelve ni tropieza»), el poeta moderno se caracteriza por un rechazo tajante seguido de una búsqueda desesperada de lo mítico. Baudelaire creó el mito de la ciudad moderna y, en las hormigueantes calles del París del Segundo Imperio, vislumbró, en medio del barro y del hollín, el cisne de Leda y la no menos inquietante figura de la Venus negra. El don Sebastián de Pessoa nos dice:
É O que eu me sonbei que eterno dura
É Esse que regressarei.
Y del legendario Ulises escribe el poeta de Mensagem:
Sem existir nos hastou.
Por não ter vindo foi vindo
E nos criou.
Cavafy, desengañado y ambivalente, no está muy lejos de esta actitud hacia lo institucionalizado y si se aferra a lo mítico lo hace con pleno conocimiento de causa y en nombre de una poética muy bien definida.
En efecto, según ha mostrado ampliamente Edmund Keeley en su hermoso estudio Cavafy’s Alexandria, el poeta fue creando lentamente el mito de su ciudad natal, y es interesante observar cómo, en la primera versión de un poema tan importante como «La ciudad» (versión redactada en 1898 e intitulada «Aún en la misma ciudad»15), nuestro poeta se muestra todavía demasiado cercano a su conflicto y a la repulsión que le inspira ese lugar no sacralizado en el que tiene que vivir, dando esto como resultado varios versos hiperbólicos y excesivamente personales que luego habrá de cambiar. El tercer verso de la primera versión dice: «Mis ojos sienten asco, sienten asco mis oídos», mientras que, en la versión definitiva, leemos: «Cada esfuerzo mío es una condena escrita»; donde, en la primera versión leemos:
Odio a esta gente que aquí me odia,
Aquí donde he pasado la mitad de mi vida
Y vanamente la he perdido y destruido,
leemos después:
Hacia donde vuelvo los ojos, por donde miro,
negros escombros de mi vida veo aquí,
donde tantos años he pasado, perdido y destruido,
revisiones que no solamente despersonalizan la imagen de la ciudad, sino que nos entregan un lugar mítico en el que sí pueden reinar el ennui y la désespérance generales que buscaba el poeta16.
Y habiendo mitificado a Alejandría, habiéndose quedado allí, es decir, no habiendo cedido a la tentación a la que sucumbe el personaje de «la satrapía», quien se encamina hacia Susa para lograr una vida fácil que a su vez lo destruye, el poeta puede dedicarse a explorar las posibilidades del lugar sagrado. «El dios abandona a Antonio» convierte una escena sacada de Plutarco en un vibrante y valiente adiós a la ciudad después de una pasión breve e intensa que tiene su paralelo contemporáneo en «Por la tarde», ya que tanto Antonio como el personaje anónimo de este poema sienten la necesidad de asomarse a una ventana o a un balcón para contemplar la ciudad, y sería difícil decir cuál de las dos situaciones es más conmovedora, si la del general romano que escucha la música y los clamores del cortejo de Dionisio o la del hombre de nuestros días que, después de leer una carta que el poema no nos indica si es de confirmación del amor o de despedida («de cualquier modo, no habría durado mucho») se consuela mirando:
un poco de la ciudad amada,
un poco del movimiento de la calle y de las tiendas.
Los personajes pueden variar, los tiempos pueden ser diferentes, pero la ciudad es siempre la misma.
Una vez vuelto a consagrar el espacio, los dioses pueden regresar. En «Poema jónico» presenciamos una hierofanía, que, en «Uno de sus dioses» (la intratextualidad es constante), le sirve al poeta para darnos una visión despersonalizada de una vida dedicada a la «voluptuosidad» proscrita por «los que visten de oscuro». En este poema ya lo mítico funciona completamente:
Cuando uno de ellos pasaba por la plaza
de Seleucia, hacia la hora del atardecer,
bajo la forma de un adolescente alto y perfectamente bello,
… …
los transeúntes lo miraban
y se preguntaban unos a otros si lo conocían,
si era griego de Siria o extranjero. Pero algunos,
que observaban con mayor atención,
comprendían y se apartaban …
y funciona porque en el texto se pone de relieve la inseguridad del hablante ‒el poeta moderno‒, con respecto a la identidad del dios, así como también sus dudas en relación con el tipo de actividad al que el sospechoso personaje ha de entregarse. Deja de existir la línea divisoria entre lo divino y lo humano, entre el resplandeciente pasado mítico y el sórdido presente que, de manera repentina, se sacraliza para los que saben mirar. La plaza (cualquier plaza) puede ser el lugar de la hierofanía. En el plano de la realidad cotidiana, y esto lo sabía Cavafy mejor que nadie, el deus incognitus puede resultar ser un «aprendiz de sastre» (cf. «El espejo en el vestíbulo») o cualquier otra clase de empleadillo, pero, dentro de la estructura del poema, se trata de un dios que, a su vez, sufre un proceso de desacralización, ya que termina su paseo no en las colinas de una Jonia de ensueño (como en «Poema jónico») sino en una taberna de mala muerte o en una escuálida casa de citas.
¿Y el tiempo? Marguerite Yourcenar ha sugerido que, en contraposición a Proust, quien (salvo en el Temps retrouvé) forcejea con una concepción heraclitiana del tiempo, Cavafy opera con un tiempo-espacio parmenidiano, con «segmentos iguales entre sí, firmes, sólidos, pero divisibles a lo infinito, puntos inmóviles que constituyen una línea que nos parece en movimiento»17, pero creo que esta apreciación simplifica un tanto las cosas, pues para Cavafy el tiempo es reversible porque es irreversible: vuelve, tropieza y se detiene en la visión mítica del poema y también en el poema discurre inexorablemente.
«La mesa vecina», por ejemplo, nos presenta un tiempo mítico, congelado:
Tendrá apenas veintidós años.
Sin embargo, estoy seguro de que, hace casi
igual número de años, gocé ese mismo cuerpo.
mientras que «Melancolía de Jasón» nos da un tiempo desesperadamente irreversible:
El envejecimiento de mi cuerpo y mi rostro
es la herida de un horrible puñal.
Entre estos dos extremos, aparecen toda una serie de matices, siempre dentro de una poética de la mitificación desengañada, dentro de una dialéctica de sacralización y desacralización, proceso que se puede observar con gran claridad en uno de los más logrados poemas del Cavafy joven: «Itaca». En este poema gnómico, el hablante nos invita a vivir el mito de Ulises de una manera totalmente anticonvencional: Ulises ya no encara ni las virtudes que le asigna la leyenda homérica, ni el deseo de
... divenir del mondo esperto,
e delli vizi umani e del valore.
con que lo adorna Dante, ni el profundo anhelo de realizar, antes de la llegada de la muerte
Some work of noble note (…)
Not unbecoming men that strove with Gods,
como dice el anciano rey de Tennyson. No. El hablante propone un viaje hacia la isla que debe durar lo más posible:
Cuando emprendas el viaje hacia ltaca,
ruega que sea largo el camino,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
…
Detente en los mercados fenicios
para comprar finas mercancías,
madreperla y coral, ámbar y ébano,
y voluptuosos perfumes de todo tipo,
tantos perfumes voluptuosos como puedas.
…
Pero no apresures el viaje.
Es mejor que dure muchos años
y que ya viejo llegues a la isla,
rico de todo lo que hayas ganado en el camino ...
…
Itaca te ha dado el bello viaje.
…
y si la encuentras pobre, ltaca no te ha engañado.
Sabio como te has vuelto, con tantas experiencias,
habrás comprendido lo que significan las Itacas.
La nada que lo es todo también espera a Ulises en la isla de este poema, pero se trata de un viejo tranquilo y resignado, lleno de experiencias (léase, claro está, recuerdos), proyección despersonalizada hacia el futuro (el texto es de 1911) del poeta, que no se parece en absoluto al atormentado hablante de «Un voyage à Cythère», quien exclama:
Dans ton ile, ô Vénus! je n’ai trouvé debout
Qu’un gibet symbolique où pendait mon image…
Al desacralizarlo, al usado para predicar(se) una especie de carpe annos válido para sí mismo y para todos, Cavafy no solamente realiza el milagro de hacernos creer en el mito, sino que logra relacionarlo con su experiencia personal, permaneciendo, sin embargo, fuera del poema.
Por diversas razones, varios críticos de Cavafy han preferido hacer una lectura de su obra en la que se enfocan principalmente los poemas sobre temas históricos. C. M. Bowra, quizá aquejado de victorianismo, señala el escaso sentimentalismo que se halla en la obra de Cavafy (lo que otros llamarían su impersonalidad) y añade que «esa extraordinaria combinación de dotes necesitaba un campo adecuado para expresarse. Hasta cierto punto, Cavafy lo encontró en la vida de las tabernas de Alejandría y en el tipo especial de interés que dicha vida despertaba en él. Pero aun cuando haya escrito algunos poemas notables sobre ella, esa vida no era todo lo que necesitaba ni ponía en juego todas sus dotes»18. Pero resulta sumamente difícil tomar en serio estas observaciones, pues hemos visto que el mundo de Cavafy es un largo texto de referencias entrecruzadas, en el que cada poema histórico puede tener (casi siempre tiene) un reflejo contemporáneo. Cada poema «histórico», por lo demás, es una composición en la que un hablante enmascarado, real o imaginario, deforma o manipula la anécdota histórica para que esta desempeñe la función siempre buscada: la abolición de la personalidad y la mitificación del espacio y del tiempo. Hay más. Cada poema cavafiano es un poema erótico (en el más amplio sentido del término) en el que se mezclan constantemente el póthos y el hímeros, el anhelo de lo ausente y el deseo de lo presente, hasta tal punto que podríamos decir con René Char que cada texto de Cavafy es «l’amour réalisé du désir demeuré désir».

NOTAS:
[1] Tomo la cita de Liddell, Cavafy, p. 143.[2] G. Seferis, Dokimés (Pruebas), I, p. 328.[3] E. Keeley y G. Savidis, Passions and Ancient Days, p. 15.[4] Yourcenar trata de hacer «divisiones más profundas» y habla de «poemas de destino», «poemas de carácter», «poemas estrictamente personales» e incluso «poemas gnómicos sobre un tema de erotismo». Cf. Présentation critique, pp. 23-41.[5] Durante una entrevista radial en 1973, Vassíli Vassilikós le dijo a Jacques Lacarriére: «Alguien ha dicho que la historia de la literatura neohelénica es la historia de la lengua griega misma. Y así es. ( … ) Siempre se dice que hay dos lenguas en Grecia. Soy más osado y diré que hay cinco: el griego antiguo (que se sigue enseñando en las escuelas de modo intensivo); el griego de los Evangelios o, si se quiere, el griego bizantino; el griego puro que se desarrolló entre los letrados griegos que huyeron de la ocupación turca y que fue impuesto en Grecia como lengua oficial después de la Independencia; el griego demótico que es la lengua de todos nosotros, desde el hombre del pueblo hasta los más grandes poetas actuales, y, finalmente, la lengua del periodismo, que es una amalgama de las anteriores». (J. Lacarriere, L’été grec, Plon, 1976, p. 369).[6] Seferis, op. cit., p. 364.[7] Seferis, Dokimés, II, pp. 16-17.[8] Sobre el tema de la muerte de Dios, desde Richter y Novalis hasta la poesía moderna, no conozco ningún análisis más penetrante que el de Octavio Paz en Los hijos del limo, Seix Barral, 1974, pp. 72-85.[9] La reseña apareció por primera vez en The Dial, nov. 1923. Ha sido publicada muchísimas veces.[10] Véase H. Friedrich, Estructura de la lírica moderna, Seix Barral, 1974, pp. 48-51.[11] P. Bien, Cavafy, p. 4.[12] Es muy conocido el comentario del propio Cavafy (recogido por G. Lexoníris en Autocomentarios cavafianos) en el que dice: «Muchos poetas son exclusivamente poetas… Yo soy un poeta-historiador. Nunca podría escribir una novela o un drama, pero oigo dentro de mí ciento veinticinco voces que me dicen que podría escribir historia».[13] En carta de Pessoa a Francisco Costa, en A. Guibert, Fernando Pessoa, Seghers, 1973, p. 216.[14] M. Eliade, Aspects du mythe, Gallimard, 1963, p. 15.[15] Publicada por primera vez por Strátis Tsírkas, en su O Kaváfis, pp. 245-246.[16] Cf. E. Keeley, Cavafy’s Alexandria, pp. 16-19, passim.[17] M. Yourcenar, op. cit., p. 43.[18] C.M. Bowra, The Creative Experiment, pp. 31-32.
Francisco Rivera (1933-2020). Ensayista, crítico literario y traductor venezolano, recientemente fallecido en Caracas. Como traductor vertió al español, además de Cavafy, la poesía de Seferis, Keneth White, Pessoa y Eugenio de Andrade. Es muy reconocida también su versión de La obra maestra desconocida de Balzac, de 1991. Entre sus ensayos críticos constan Inscripciones (1981), Ulises y el laberinto (1983), Entre el silencio y la palabra (1986), La muerte de los dioses (1990) y La búsqueda sin fin (1993). Su novela Voces al atardecer obtuvo el Premio Miguel Otero Silva en 1990.
En 1978, Monte Ávila Editores, en la colección Altazor, publicó la primera edición de Cien poemas de C.P. Cavafy, compilación, traducción y prólogo de Francisco Rivera. Reproducimos este esclarecedor ensayo crítico que abre esta compilación como un homenaje, recordación y reconocimiento a la labor crítica y traductora de quien fue uno de los mejores ensayistas y traductores latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX.