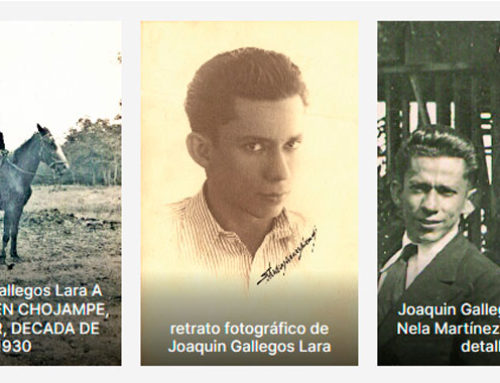Ensayo/crítica:
Turgueniev: el genio clásico
Emilia Pardo Bazán
PARA HABLAR de la gloriosa estirpe del humorista, satírico y épico Nicolás Gogol, y del desarrollo de la escuela natural por él fundada, empezaré no solo por el primero en orden cronológico, sino por el más inteligible y simpático de sus descendientes, los príncipes de la novela rusa: por Iván Turgueniev.
Hijo de un hidalgo campesino, la verdadera educación de Iván se hizo entre los brezos del monte, en sociedad con los cazadores infatigables, cuyos cuentos y narraciones al calor de la fogata encendida en despoblado convirtió su pluma en obra maestra. Su entendimiento acabó de formarse en Berlín, donde rumió las filosofías de Kant y Hegel, arrojándose de cabeza, como él decía, al océano germánico, a fin de quedar purificado y regenerado por todo el resto de su vida.
La mocedad rusa tenía por entonces, hacia el año 38, su meca en la facultad de filosofía de la capital de Prusia, donde se alzaba la catedral de Hegel, y allí se reunía buena parte de las futuras celebridades moscovitas, entre ellas el famoso anarquista Bakunine. Al salir de aquella atmósfera irisada de ideas y volver a su patria y hogar campesino, apoderáse de Turgueniev la melancolía inevitable del viajero que deja atrás la civilización, la luz y el rumor del torbellino intelectual y entra en regiones donde, como dicen los versos del héroe de Tierras vírgenes, «todo duerme excepto la taberna». Impresión de nostalgia casi lírica, que el novelista analizó de mano maestra en algunas páginas admirables de El nido de nobles.
En busca de horizontes, discusión y ambiente literario, pasó a San Petersburgo. Agrupábanse a la sazón los elementos intelectuales en torno del extraordinario crítico Bielinsky, que aunque profesaba la teoría pesimista de que el arte ruso no podía existir antes de la emancipación política, hubo de reconocer el valor indiscutible de los primeros ensayos de Turgueniev, y le impulsó a dar a luz alguno de los bocetos deliciosos reunidos más adelante bajo el título de Diario de un cazador. Contra el dictamen de Bielinsky, fue tanto mayor el éxito cuanto que Turgueniev, con la exquisita intuición artística que le pertenece a él solo en Rusia, no predicaba ni hacía novela docente –la moda, o mejor dicho, la plaga reinante en aquellos días.
No tardó Turgueniev en salir otra vez para el extranjero, deteniéndose en París, donde terminó el Diario y escribió El nido de nobles. Vuelto a Rusia, un juicio crítico sobre Las almas muertas de Gogol, a quien se atrevía a llamar grande hombre, le atrajo las iras de la policía y el confinamiento a sus propiedades: castigo cuyos efectos no cesaron hasta que la muerte del severo Nicolás y el desenlace de la guerra de Crimea mudaron del todo la faz de las cosas en Rusia.
A pesar de la injustificada dureza con que se le trató en ocasión semejante, no quedó ulcerada el alma de Turgueniev, ni dispuesta a acerbos desquites. Es una de las más hermosas y atractivas condiciones del amabilísimo maestro el haber sabido o podido por virtud natural conservar la serenidad de su espíritu, sin que le arrastrase la corriente de dos partidos igualmente violentos e igualmente resueltos a acibararle la existencia, si no se arrojaba en sus brazos. Situado en el vértice de la honda cortadura que abre una sima entre las dos mitades de Rusia, Turgueniev supo mantenerse contemplativo y en actitud meditabunda, la actitud que Víctor Hugo gustaba de atribuir a los pensadores y a los poetas. Impulsado por tradiciones de familia y por el equilibrio de su pensamiento a dar la preferencia, en la comparación de Rusia con el resto de Europa, a la civilización occidental, protestó con el valor tranquilo que solo infunde la convicción artística contra la vanidad ciega del llamado partido nacional de Moscú, que al par que reclamaba la libertad del siervo, quería crear un nuevo mundo absolutamente eslavo y apagar con el pie la antorcha de toda cultura extranjera. Refinado, selecto, delicadísimo, sin ninguna clase de repulgo o afeminación estética, hubo también de protestar contra aquel vandalismo nihilista, cuyos propósitos estereotipó con gracia una caricatura de periódico satírico, poco después de la explosión del Palacio de Invierno. Representaba esta a dos nihilistas que se encuentran entre montones de ruinas, y el uno preguntaba: –¿Ha volado todo ya? –No –respondía el otro–: el planeta aún resiste. –¡Pues a volarlo! –exclamaba el primero–. Turgueniev, que no era ciertamente lo que por aquí llamaríamos un conservador, y cuyas manos habían torcido y roto la cadena del siervo, no pudo avenirse a la nueva barbarie revolucionaria.
Así es que sus obras más discutidas y notables son las que atacan la ignominia de la servidumbre o el azote del terror revolucionario. Entre las primeras deben citarse el Diario de un cazador, y la mayor parte de sus primorosas novelitas breves; entre las segundas, Padres e hijos, cuadro del nihilismo especulativo; Tierras vírgenes, donde retrata el activo; Humo, sangrienta sátira contra el exclusivismo y el fanatismo nacional, que le costó su popularidad y le concitó enemistades sin cuento.
Desde 1860, vivió Turgueniev sujeto al suelo francés por la fuerza de una de esas adhesiones definitivas que cierran la historia de un hombre. Gozaba en Francia reputación no inferior a la que poseía en su tierra; divulgaba sus libros la traducción, y contentaba su espíritu el trato fraternal de los grandes escritores franceses, señaladamente Gustave Flaubert y George Sand; y sin embargo, su pensamiento no se apartaba de la patria remota, y para censurar sus estériles agitaciones escribió la novela Humo, que alborotó a la capital de Rusia. No era, sin embargo, Turgueniev satírico del género bilioso de Gogol, ni menos denigrador sistemático de clases e instituciones dadas, como Chedrine; pero tenía la sagaz observación de Alfonso Daudet, la ojeada artística que sorprende las flaquezas del espíritu como las deformidades del cuerpo. Pasa la acción de Humo en Baden-Baden, punto a donde acude la gente rica a gozar, a bullir, a intrigar, y en suma, a agitarse estérilmente en el torbellino de una vida frívola y ociosa. Desfila ante nosotros el mundo ruso en breve compendio, y al final el héroe, cansado y desengañado, compara con amargura a su patria al penacho de humo que corona el vagón… ¡En Rusia todo es humo, humo nada más!
Ausente de su tierra, comparábase Turgueniev con un pez muerto cuyo cadáver guarda la nieve, pero que a la hora del deshielo se pudre; afirmaba que en país extranjero se vive aislado, sin arrimo real ni apego profundo a cosa alguna, y que sentía decaer sus facultades creadoras por faltarle la inspiración del suelo natal; quejábase del frío de la vejez, del vacío incurable del alma.
Era Turgueniev de esas almas lo bastante amantes de su patria para decirle la verdad y amonestarla –en forma indirecta y artística, se entiende– sin tregua ni reposo. ¿Quién no concibe este género de celoso cariño, pasión de confesor por el alma que dirige, de maestro por el discípulo predilecto, de patriota ardiente por la nación atrasada o sin rumbo? Ausente de su tierra, comparábase Turgueniev con un pez muerto cuyo cadáver guarda la nieve, pero que a la hora del deshielo se pudre; afirmaba que en país extranjero se vive aislado, sin arrimo real ni apego profundo a cosa alguna, y que sentía decaer sus facultades creadoras por faltarle la inspiración del suelo natal; quejábase del frío de la vejez, del vacío incurable del alma. Mientras él se consumía de nostalgia, en Rusia la crítica se ensañaba con sus libros, la generación nueva le volvía las espaldas, y a la conspiración del escándalo sucedía la del silencio y el olvido, acaso más eficaz.
En 1876 salió a la luz la novela Tierras vírgenes, primero traducida al francés en el periódico Le Temps y luego en ruso. Desarrollaba de nuevo, y conforme a las vicisitudes de los tiempos, la misma idea de Padres e hijos: pintaba el nihilismo activo después del especulativo. Llevaba Turgueniev quince años fuera de su patria, y dicen que esa fue la causa de que no viese bien el mundo nihilista, subterráneo y lóbrego, dificilísimo de registrar a distancia y acaso también de cerca, pues no es justo exigir del novelista lo que no podían lograr los polizontes. Para los que no estamos iniciados en el misterio revolucionario, la novela de Turgueniev es encantadora. Yo creo que entra por mucho la pasión política en el juicio de Tierras vírgenes, y que si peca por algún detalle, en conjunto, y sobre todo en lo que tiene de representativa y simbólica, está llena de verdad. ¿Cómo explicar de otra manera el hecho de que algunos nihilistas se creyesen retratados personalmente en el tipo de héroe, y que al verificarse el proceso de los 193 acusasen a Turgueniev de haber recibido datos y noticias suministradas por la policía? Y a mí se me figura que este libro, que tanto enojó a los nihilistas, revela simpatía vivísima por ellos. Todos los personajes revolucionarios son grandes, interesantes, sinceros y poéticos; en cambio, el mundo oficial se compone de egoístas, hipócritas, pícaros y fatuos. En realidad, como todos los escritos de Turgueniev, Tierras vírgenes delata un pensamiento apacible, sereno e independiente de la pasión política: sin embargo, se ve al artista y al eslavo inclinando la balanza del lado de los soñadores, representantes del espíritu contra la letra –de los esenios contra los fariseos.
Tierras vírgenes fue la última obra larga de Turgueniev. El novelista ruso Isaac Paulowsky, que conoció íntimamente al insigne maestro, ha publicado algunos apuntes muy curiosos sobre la que proyectaba y que él cree se encontraría, redactada ya, entre sus papeles. Mas no llegó a ver la luz ni una sola página, y solo me resta hablar de sus novelas cortas.
Fueron acaso su mayor título de gloria estos primorosos cuadros de caballete, y en opinión de Zola, Turgueniev violentaba y desquiciaba su talento cuando dejaba de esculpir sobre finos camafeos el perfil de Apolo. Acaso sea verdad, e insuperable la maestría de Turgueniev en tan delicado género que cuadraba bien con la intensidad contenida del sentimiento, la gracia de la forma y el arte de emplear las medias tintas que distinguen a Turgueniev entre sus contemporáneos. En las novelas cortas, o mejor dicho, episodios de la vida rusa de Turgueniev, no sé cuál elegir: son filigranas y dijes, pero trabajados por un Benvenuto de la novela, en cuyas manos el bronce se vuelve oro y la labor del cincel deja atrás a la más rica incrustación de pedrería.
Como la mayor parte de los autores, Turgueniev no era buen juez en causa propia, y otorgaba mayor importancia a sus novelas largas que a los primorosos episodios en los cuales no tiene acaso rival. Había cifrado grandes esperanzas en Humo, y el desagrado con que fue acogida en Rusia le sorprendió infinito. Llegó su desaliento al extremo de que pensó en no crear más obras originales, y en consagrarse a su propósito antiguo de traducir el Quijote. Padecía Turgueniev del mal que padecen cuantos viven pendientes de labios del público: le dolían las más mínimas censuras como heridas mortales. La recepción cariñosa y entusiasta que a pesar de todo obtuvo en Rusia el año de 1878; los obsequios y homenajes de los estudiantes de Moscú, le volvieron el alma al cuerpo. ¡Extraña condición la del genio, impulsado a combatir, a no transigir con la muchedumbre, y al mismo tiempo necesitado, hambriento de cariño y de aura popular!
Padecía Turgueniev del mal que padecen cuantos viven pendientes de labios del público: le dolían las más mínimas censuras como heridas mortales. La recepción cariñosa y entusiasta que a pesar de todo obtuvo en Rusia el año de 1878; los obsequios y homenajes de los estudiantes de Moscú, le volvieron el alma al cuerpo. ¡Extraña condición la del genio, impulsado a combatir, a no transigir con la muchedumbre, y al mismo tiempo necesitado, hambriento de cariño y de aura popular!
Mas su constitución hercúlea estaba minada y gastadas sus fuerzas físicas y morales. «Lo más triste que me sucede –decía a Paulowsky– es que ya el trabajo no me deleita. Antes me gustaba la labor literaria lo mismo que gusta acariciar a una mujer; ahora la detesto. Tengo muchos planes en la cabeza, pero no puedo hacer cosa alguna.» En realidad, ¿qué obra póstuma de Turgueniev significaría más en su vida literaria que el admirable testamento encerrado en su carta al conde León Tolstoi?
Tiempo hace que no os escribo, porque, dicho sea sin ánimo de exagerar, estaba y estoy en mi lecho de muerte. No vale forjarse ilusiones: no tengo cura. Esta sirve solamente para deciros que celebro haber sido vuestro contemporáneo, y para formular un voto supremo, una súplica que no quisiera fuese desoída. Volved, amigo mío, a las tareas literarias. El don que habéis recibido viene de arriba, de donde nos viene todo. ¡Cuán dichoso sería yo si creyese que ha de surtir efecto esta súplica!
Lo que es yo… hombre al agua. Los médicos no me aciertan con la enfermedad. Dicen que neuralgia estomacal gotosa… Ni andar, ni comer, ni dormir. En fin, sería muy enfadoso entrar en tales pormenores. Amigo mío, gran escritor de la tierra rusa, escuchad mi ruego: sepa yo si habéis recibido estas líneas, y permitid que con ellas vaya un apretado abrazo, extensivo a vuestra mujer y a la familia toda. No puedo escribir más. Estoy cansado.
Este simpático documento es la existencia entera de quien lo escribió, la síntesis de un alma que amó sobre todas las cosas el arte, creyendo que de los tres grandes atributos de la divinidad, verdad, bondad y belleza, este último es el que nos ha sido revelado especialmente a los artistas y el que nos toca expresar dentro de nuestra esfera finita, y que los que dejan apagarse el fuego sagrado cometen un delito tanto mayor cuanto más poderosas son sus facultades, e incalculable si rayan a la altura de las de Tolstoi.
Volviendo a Turgueniev, el equilibrio de su ánimo, la luminosa serenidad y la sensibilidad estética que le distinguen, hacen de él el tipo del artista por excelencia. Según críticos muy serios y reflexivos, entre ellos Taine, Turgueniev ha sido uno de los artistas más perfectos con que se honró la humanidad desde los tiempos clásicos. De su estilo dicen maravillas los que han podido leerlo en su idioma natal, y aun al través de la niebla de la traducción se nota su insinuante hechizo. Citaré íntegramente las frases de Melchor de Voguié:
Corre el período de Turgueniev lento y voluptuoso, como la sábana de los grandes ríos rusos bajo la sombra del arbolado; armoniosa entre los cañaverales, cargada de flotantes flores, de nidos que arrastra, de erráticos perfumes, a trechos luminosa, reflejando espejismos de cielo y paisaje, sumiéndose de improviso en un fondo de sombra. Todo lo recoge y en todo se para: zumbido de abeja, graznido de ave nocturna, el soplo que pasa, acaricia y muere. Los más fugaces sonidos del inmenso órgano de la naturaleza los traduce con las notas variadísimas del idioma ruso; epítetos flexibles y ondulantes, palabras engarzadas a gusto del poeta, valientes onomatopeyas populares.
Tal es, en efecto, la impresión que produce la lectura completa de Turgueniev: un efecto sinfónico, una música solemne y dulce como la que se escucha en las rumorosas profundidades de un bosque. Cuento a Turgueniev, sin vacilación alguna, entre los más soberanos paisajistas que existieron jamás. No son sus descripciones de paisaje ni muy largas ni muy recargadas de color: hay en ellas algo de la sobriedad encantadora con que el pintor experto infunde vida a los árboles y a los cielos con solo un par de manchas, sin recortar hojas ni nubes al modo de los dibujantes japoneses. Los detalles no están buscados, sino sentidos; rara vez insiste en un pormenor descriptivo; si lo hace, es con la misma oportunidad que tienen los grandes compositores para volver a traer, por ejemplo, el motivo del dúo de amor cuando se produce una situación trágica, despedida o cosa semejante. No quiero ocultar que de esta habilidad extremada, patente en todos los libros de Turgueniev, sacan partido sus detractores para negarle originalidad nacional –lo mismo que si el toque de la originalidad consistiese en prescindir de las eternas leyes de proporción y armonía, que son como medida natural de la hermosura.
De distinta manera opinaba Ernesto Renan, al pronunciar, según costumbre francesa, un discurso sobre la fosa recién abierta para recibir los restos mortales de Turgueniev el 10 de octubre de 1883. En opinión del autor de Calibán, Turgueniev no fue la conciencia de un individuo aislado, sino, en algún modo, la de en pueblo entero; la encarnación de una raza, la voz de miles de antepasados que dormían sueño secular hasta que él los evocó; pues las muchedumbres son mudas, y es preciso que un poeta y un profeta les sirva de intérprete, siendo Turgueniev el de la gran raza eslava, cuya salida al escenario del mundo es el acontecimiento más sorprendente de nuestro siglo. Dividida por su propia magnitud, la raza eslava se une en el alma vastísima, en el espíritu conciliador de Turgueniev, haciendo en un día el genio lo que no pudieron tantos siglos: crear una atmósfera de paz alta y hermosa, donde los que lidiaron como enemigos mortales se despertarán cogidos de la mano.
Cabalmente esta misma imparcialidad y universalidad que Renan alababa en Turgueniev, fue lo que le enajenó las simpatías de sus coetáneos y compatriotas. Donde las ideas riñen batalla encarnizada, quien se mantiene neutral se enemista con los dos partidos. Turgueniev lo sabía, y solía decir, al enterarse de la saña con que le juzgaban: «Que hagan lo que quieran: mi alma no está en su poder». No solamente habían de tomarle a mal los revolucionarios el que no se adhiriese explícitamente, sino que la nota realista, la sinceridad de la observación tenía que lastimar a un país donde el orgullo nacional reniega de la civilización extranjera. Y Turgueniev, ruso hasta la médula, amaba, sin embargo, la cultura latina, y había desarrollado y perfeccionado, con el trato de escritores franceses como Prosper Mérimée y Gustave Flaubert, las cualidades de claridad, precisión y destreza en componer que le diferencian de todos sus paisanos. Grave delito a los ojos de buena parte de estos.
Entre los modernos novelistas franceses, los que más análogos se me figuran al talento de Turgueniev son, en primer término, Daudet por la emoción contenida y la riqueza e intensidad del detalle, y luego los hermanos Goncourt en algunas, muy pocas páginas. Mas hay para mí una diferencia capital. Daudet es menos poeta épico que Turgueniev, porque se concreta a estudiar ciertos aspectos especiales de la sociedad parisiense, mientras Iván, hijo de Sergio, abarca toda la fisonomía de su inmensa patria. Desde la gente labriega y los estudiantes nihilistas hasta los generales de antesala y los empleados intrigantes, todo lo retrató, excepto la alta sociedad, cuyo estudio estaba guardado para León Tolstoi. Y todo vive, y todo interesa, y todo enamora –lo mismo la infeliz paralítica de Reliquias vivas, que la resuelta heroína de Tierras vírgenes–: todo real, a la vez que poético; tan estrechamente se unen en él verdad y poesía, como el alma al cuerpo que informa. Observador incansable, jamás cansa al lector; corazón de donde rebosa el sentimiento, jamás su buen gusto le permite una nota desafinada, un rasgo de brutalidad o sensiblería; abogado el más elocuente de la emancipación, de la moderación y la concordia, ni una sola diatriba de carácter social o político empaña la celeste claridad de su musa. Dos genios hay para mí en Rusia dignos de las épocas clásicas: Pushkin y Turgueniev.
Tomado de Primer Amor, de Iván Turgueniev, Bogotá, Editorial Norma, 1993. Coleccion Cara y Cruz.
Emilia Pardo Bazán (1851-1921). Novelista, poeta, periodista, traductora, crítica literaria, editora, catedrática universitaria, conferenciante española, nacida en La Coruña. Introductora del naturalismo francés en España. En sus años de ímpetu madrileño le fue negado el ingreso en la Real Academia Española (RAE), a pesar de sus méritos. Defendió la instrucción y los derechos de las mujeres en sus publicaciones, pero también en la vida pública. Fue la primera catedrática de Literatura en la Universidad Central de Madrid, primera presidenta de la sección de Literatura del Ateneo y la primera corresponsal de prensa en Roma y París.
En sus viajes a Europa conoció a Francisco Giner de los Ríos, con quien entra en contacto con el krausismo. El método naturalista que introdujo en España culmina con la novela Los pazos de Ulloa (1886-1887), su obra maestra, patética pintura de la decadencia del mundo rural gallego y de la aristocracia. Su posterior obra evolucionó hacia un mayor simbolismo y espiritualismo.