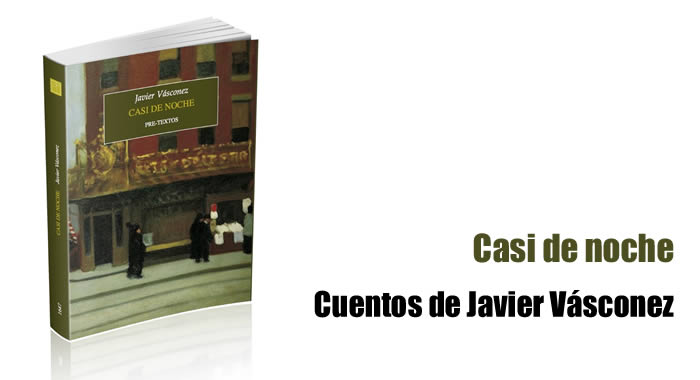Crítica:
La vigencia de la imaginación en la obra
de Javier Vásconez
Juan Marqués
Que «yo» sea una de las palabras preferidas por la literatura contemporánea ha traído, sin duda, cosas buenas y hasta necesarias, naturales, pero a la vez es un problema si no se sabe gestionar, y es bien sabido que hay pocas cosas más complicadas de equilibrar que a uno mismo. Nuestro tiempo es y ha de ser el de la subjetividad, buscamos libros que ofrezcan una mirada personal, un mundo particular en el que la propia memoria, los propios anhelos, la propia experiencia tiñan cualquier cosa que se nos cuente, pero siempre que no se pierda de vista qué era lo importante, qué es lo que al lector le importa, que raramente será la identidad real de quien escribe, ni siquiera cuando leemos diarios íntimos. No nos importan los escritores, nos importa la vida, y por tanto nos importa el modo que cada escritor tiene de habitarla, si sabe explicarlo con talento. El yo solo es una de las más eficaces estrategias para llegar a donde queríamos, apenas un pretexto, una excusa, una palanca muy útil e, insisto, muy propia de nuestro tiempo, algo a lo que no deberíamos dar la espalda. El yo, en fin, es algo muy nuestro.
Todo lector de Javier Vásconez (o, más exactamente, quien lea dentro de unos meses la todavía inédita novela El coleccionista de sombras, de próxima publicación en Pre-Textos) sabe que un tal «Javier Vásconez» es un personaje que aparece aquí y allá, aunque nunca en la obra breve, en los cuentos, al menos de momento. Pero Vásconez es un ejemplo perfecto de cómo introducir la mirada individual en sus textos para en realidad disolverla en un mundo de ficción y trampantojos que, paradójicamente, me temo que al cabo termina elevando todo un autorretrato, en el sentido de que lo que encontramos en su narrativa es un mapa milimétrico, aunque todavía en marcha, de su universo interior, de sus obsesiones, de su memoria, de su fantasía, de su forma de proyectarse en el tiempo y el espacio.
La genealogía literaria a la que pertenece Javier Vásconez es la de aquellos a quienes la realidad no les basta, y que rastrean en la pulpa de los sueños algo con lo que completarla y con lo que enaltecerla. Los sueños, los recuerdos, los anhelos o la imaginación tienen en la literatura de este autor más protagonismo que lo realmente perceptible o, para decirlo mejor, todo lo que percibe está definitivamente condicionado por una mirada soñadora, melancólica, imaginativa. De ahí también la clara preferencia por los ambientes nocturnos, o la frecuencia con la que leemos fragmentos narrativos o cuentos enteros en los que los personajes andan aturdidos por el alcohol, como sumergidos en la niebla o la fiebre, y por supuesto todo está difuminado por el humo del tabaco, que no hace sino enturbiar un poco más algo que ya venía borroso, impreciso. La presencia del pasado, el impulso del deseo, las trampas de las fantasías, la realidad que hay en lo onírico, la insistencia en los espejos, la imprecisión cronológica…: todo conspira para crear esa atmósfera como brumosa de los relatos de Vásconez, tan característica y tan lograda.
La textura del mundo exterior es literaria, se asiste al espectáculo incomparable de la realidad con ojos velados por la imaginación: la subjetividad es tan poderosa (y, en cierto sentido, tan ególatra) que un personaje puede llegar a temer que el amanecer le está engañando, que el cielo tiene la voluntad de confundirlo… El alba nunca llega a trompicones: son los personajes los que amanecen alterados o desorientados, y contemplan con subjetividad lo que les rodea, que son paisajes impasibles o ciudades en suspenso. De ello nace una perplejidad casi constante que normalmente se transforma en confusión, cuando un personaje principal comprueba que los demás no solo existen para él, que no se desvanecen en el momento en que dejan de ser vistos o pensados por el otro. Es por eso, también, que los personajes viven en una permanente soledad, una soledad tan profunda y en cierto modo autista que no se acaba cuando se ven rodeados por otras personas, todas esas que van apareciendo por el escenario de la narración como una procesión de espectros, y que no hacen en general sino traer a la mente del protagonista el recuerdo de otros fantasmas aún más antiguos, que en general no vienen para consolarlo sino con cierto afán torturador, más o menos acusado. Al comienzo del capítulo XI de la magistral novela El viajero de Praga se dice que la frontera entre el mundo interior del doctor Kronz (otro personaje recurrente) y el mundo exterior había desaparecido, pero es que eso es algo que se puede decir de toda la narrativa de Vásconez: lo que sucede por dentro de los personajes es al menos tan importante y trascendente para la trama como lo que ocurre fuera. De hecho, pensándolo bien, en verdad en los cuentos y novelas de Vásconez apenas sucede nada «en directo»: la acción es mínima, aunque salte de país en país, y la información relevante es administrada a través de conversaciones, de recuerdos o, una vez más, de sueños.
La importancia de estos últimos es tan exagerada que el propio autor, en una entrevista con Anne-Claudine Morel, en 2012, contaba que «Un extraño en el puerto» (incluido en este Casi de noche, y que ya dio título general a una antología de cuentos anterior) o «Un resplandor en la oscuridad» proceden, de hecho, de cosas llegadas a su mente en la duermevela: «El cuento, en mi caso, nace de una instancia ‘neurótica’, insistente, como si se tratara de un sueño que exige o debe ser revelado. Por lo tanto, debo escribirlo en pocos días para librarme de él».

Lo que Vásconez escribe son cuentos, le gusta esa palabra, aunque matiza que los que escribió en Invitados de honor son más bien relatos, en una distinción muy interesante (sobre todo porque esos «invitados» son autores a los que, de uno u otro modo, Vásconez homenajea o retrata en nuevas páginas, algunas verdaderamente inolvidables). A lo que en todo caso aspira es a «un texto que, buscando la perfección, se cierra en sí mismo». Y aunque pueda sonar hiperbólico, ese afán de perfección es algo que consigue con una frecuencia sobresaliente, como comprobará quien se asome a los doce cuentos que aquí reproducimos.
Como explicaba Pedro Ángel Palou en su atinadísimo prólogo a los Cuentos reunidos del escritor (editados en 2018 por la Universidad San Francisco de Quito), «la poética de Vásconez es la poética del desplazamiento», pero, una vez más, hay que entender ese desplazamiento no solo con el mapa del mundo en la mano, sino también con los manuales de psicología. Las novelas y cuentos del autor saltan de América a Europa con agilidad, y juegan con varios tiempos a la vez, sometido todo al gobierno del creador, quien en buena medida está vertiendo en esos viajes su propia experiencia biográfica (aunque de nuevo de una forma indirecta: no recrea sus propios pasos, pero sí nos traslada «su» Madrid, «su» Barcelona, «su» Inglaterra, «su» París o desde luego «su» Quito natal), y de hecho ha declarado en algún lugar que «escribir es como estar en varios lugares al mismo tiempo».
En cuanto a los viajes interiores, son, en mi opinión, los más expresivos para lo que a estas historias interesa. Los personajes, como amputados de una forma no visible, presos de un malestar indefinido que no es mala conciencia, sin noción del tiempo y perplejos ante el espacio, presos de una violencia contenida que no siempre se acierta a reprimir, atrapados por una desazón que muchas veces se aproxima a la angustia, adictos a la lentitud, arrebatados a menudo por impulsos sexuales que de repente se hacen compulsivos o al menos irrefrenables, son al cabo como fantasmas, y esa idea no es mía, sino que, por una parte, se insinúa constantemente, y por otra ha sido destacada continuamente por la crítica. Detectives y fantasmas protagonizan una obra que no es policiaca ni de terror, y que, volviendo de nuevo a un sintagma leído en El viajero de Praga, hace que más bien pensemos en que lo que Vásconez anda redactando es «el informe clínico de un fracaso», un fracaso que, elevándose muy por encima de las propias criaturas, marionetas impotentes del destino, se hace colectivo, general, acaso metafísico.
No hay que confundir las ganas de escribir con la literatura, que es siempre autónoma, silvestre, libérrima, ese territorio donde somos casi todopoderosos, donde podemos hacer lo que queramos… En los cuentos de Javier Vásconez recibimos la vida un poco mejor contada, siempre que entendamos que él se detiene en una región o una variante de la vida que responde a sus fijaciones, a sus conveniencias, y también a su propia formación, a sus lecturas… Dejando a un lado esos «invitados» a los que aludíamos arriba (sus adorados Vladimir Nabokov en «Thecla Teresina» o William Faulkner en el excelente «Billy», ambos insoslayables y, desde luego, incluidos aquí), las deudas literarias del ecuatoriano son bastante obvias. Hay algo casi explícitamente kafkiano en algunas situaciones de sus novelas, lo cual implica que aquí se nos devuelve a un mundo en el que no podrá encontrarse completamente a disgusto quien haya leído obras maestras de la brevedad como «Bartleby el escribiente» de Herman Melville o «Wakefield» de Nathaniel Hawthorne, claros precedentes del praguense en dibujar o desdibujar el mundo que se avecinaba, de alienación y soledad, de desesperación calmada o, al revés, de serenidad perpetuamente amenazada por los peligros más abstractos e imprevisibles. Los personajes de Vásconez también viven en vilo: una carta, una llamada, un encuentro casual, un encargo, una misión, un favor, alguien entrevisto en la multitud… esa muchedumbre en la que sin embargo, paradójicamente, se ha instalado para siempre el aislamiento.
Es una línea narrativa que, en lo que respecta a la literatura en español, tiene pocos ejemplos de calidad semejante a la de los cuentos que aquí van a poder leerse, que a su vez hay que leer en relación (a veces, de hecho, como complementos o ampliaciones) con sus novelas, tanto las breves como las extensas. Moteles, tabernas, puertos, sótanos, casinos, oficinas de correos, burdeles, librerías… son escenarios predilectos para citas enigmáticas, conversaciones inquietantes llenas de sobreentendidos que nadie acaba de comprender cabalmente, despedidas definitivas, paseos no solo solitarios sino introvertidos, miradas peligrosas o coitos malsanos y animales que multiplican la sensación de final, de hundimiento, de muerte.
La presencia del mal no es escandalosa, sino tácita, la corrupción no es algo que se exhiba directamente sino algo que va contaminando todo de una forma difícil de explicar, pero que literariamente funciona con enorme fuerza. Quien haya pasado por los Hoteles del silencio sabe bien a qué me refiero: un horror sepultado, personajes ambiguos, cierta iniquidad como punto de partida común, algo que hay que asumir y aceptar para poder desarrollar una vida decente, algo que hay que sobrellevar sin combatir. Personajes rendidos, cansados, extraviados en su propia enfermedad o en sus tragedias privadas, en sus activos demonios personales, avasallados por una soledad casi agresiva. Si se llevase a la escena alguna narración de Vásconez, habría que colocar en el tablado a un personaje central que se viese continuamente acosado por figuras alegóricas y extrañas, presencias desasosegantes que a duras penas le permiten avanzar, sin que se sepa bien qué son ni qué buscan, ni por qué atosigan y hacen vacilar a quienes todavía viven y caminan, viajan y beben, hablan y tratan de entender. Un presente gris para un pasado más o menos luminoso, trenes que se perdieron, posibilidades desperdiciadas, malas decisiones que no tienen vuelta atrás.
Leer y releer a Javier Vásconez es, sin embargo, muy reconfortante en lo que tiene siempre de hospitalario la mejor literatura. Los doce cuentos reunidos aquí, cuidadosa y razonadamente escogidos, son casi exactamente la mitad de los veintiséis que hasta hoy forman su obra narrativa breve, y constituyen una puerta de entrada inmejorable al mundo del autor, un pasillo por el que penetrar en sus juegos, y en el caso de los que ya estén «en el secreto» de esta obra, familiarizados con este país particular hecho de muchos países espectrales, será una buena ocasión para releer, para revisitar, para seguir encontrando, como sucede invariablemente con los buenos libros, nuevas informaciones, nuevas pistas, nuevas sugerencias.
Madrid, febrero de 2020
Juan Marqués (Zaragoza, España, 1980). Escritor, poeta y crítico literario. Doctor en Filología Hispánica. Entre 2005 y 2009 fue becario del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de Estudiantes. Es crítico de libros en varias revistas culturales y en el suplemento literario del diario El Mundo. Como poeta, ha publicado cinco libros. Con el último, Diez mil cien, ha obtenido el Premio Internacional Hermanos Machado.
El presente texto es el prólogo al libro Casi la noche, cuentos de Javier Vásconez, que será presentado en España, por la editorial Pre-Textos, el próximo mes de septiembre.